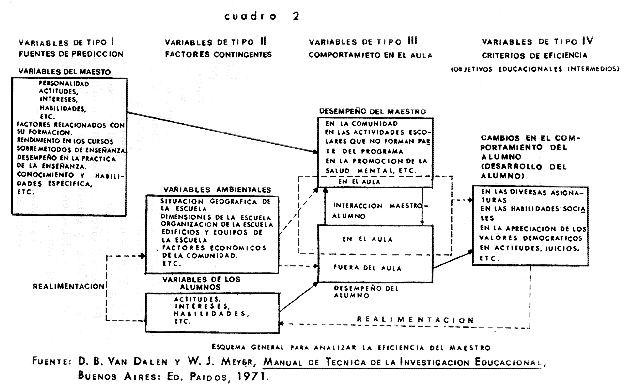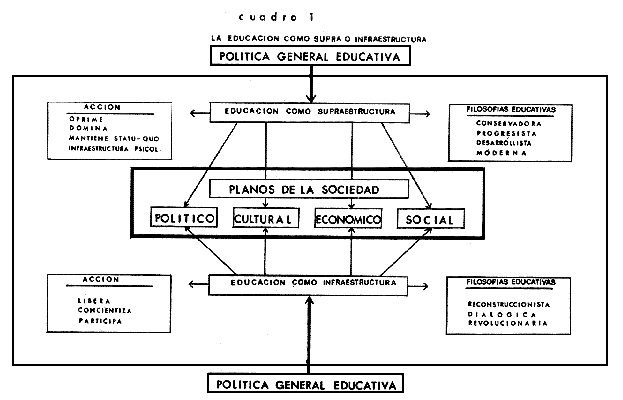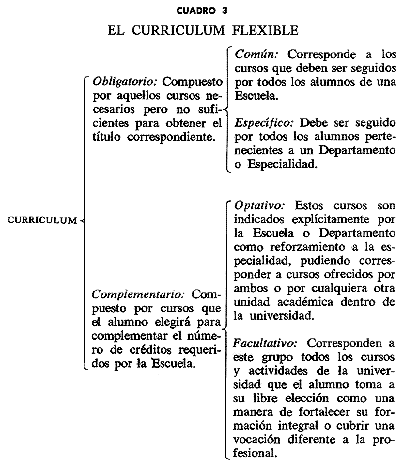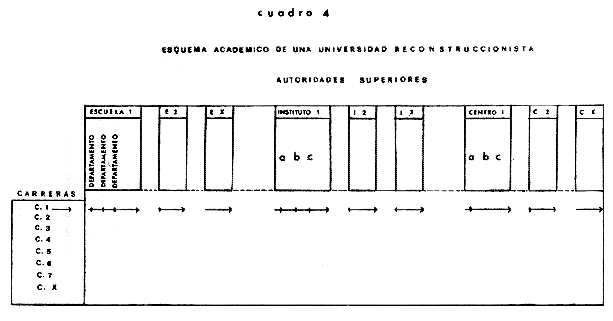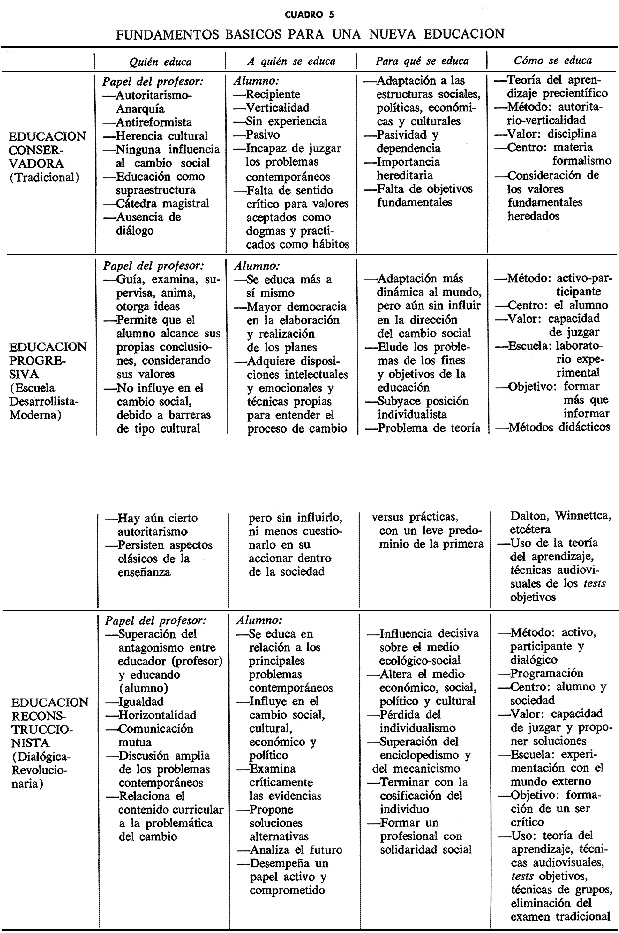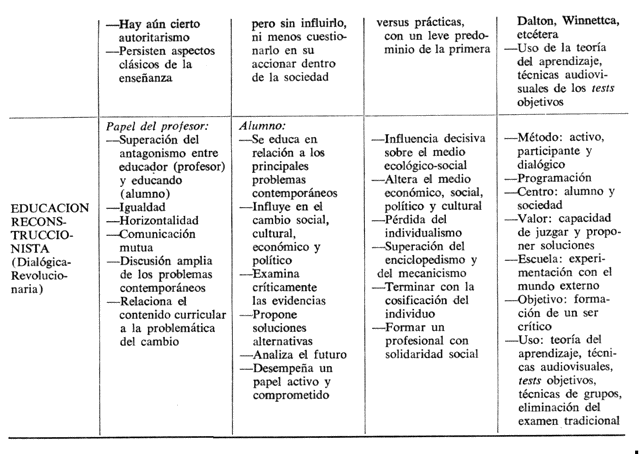| |
INTRODUCCIÓN Contenido
Hasta el momento, la universidad latinoamericana ha sido ampliamente criticada por diversos sectores de la sociedad.
Esta crítica adquiere variantes diferentes y muy variadas por cierto. Una de ellas es que dicha universidad
ha representado, tradicionalmente, una organización de absoluta connotación dependiente con respecto
a las estructuras que rigen los destinos de la sociedad. Su pasividad, y el no compromiso, le imprimen los rasgos
característicos para establecer la hipótesis citada.
En un alto porcentaje de los casos, y contrariamente a lo que la gran mayoría piensa, la crisis de la
universidad latinoamericana no se debe tanto a la falta de recursos, los cuales desde luego, siempre serán
escasos. Dicha crisis se genera, preeminentemente, por la vetusta organización interna que tales instituciones
presentan, en la cual es posible observar el funcionamiento de unidades aisladas, denominadas facultades. Estas,
a través del tiempo, se han ido anquilosando, quedando cada vez más atrasadas o al margen en relación
a los rápidos avances que la ciencia y la tecnología han experimentado durante las últimas
décadas, como igualmente, ante los graves problemas, de múltiple índole, que las sociedades
del mundo atrasado exhiben cotidianamente en la gestión cuestionadora de lo que se espera de una nación
o país civilizado.
EDUCACION, DESARROLLO Y CAMBIO ESTRUCTURAL Contenido
La transformación de la sociedad contemporánea es sin duda el reto más grande que existe
para la cultura humana y en particular para el sistema educacional considerado como un todo orgánico, por
cuanto éste, además de otros factores no menos importantes, debe jugar un papel preponderante en
tal transformación.
Ya a partir de la Segunda Guerra Mundial, los países del Tercer Mundo toman una conciencia cada vez más
clara de su situación de subdesarrollo, lo que Gunnar Myrdal denomina "el gran despertar".
En general se puede decir que hoy, en términos generales, se acepta la urgencia del compromiso con el
cambio, pero no se materializa en actos, actitudes, contenidos, políticas y filosofías, al menos
en lo que respecta al sistema educativo.
Esta situación ha generado, entre otras tantas, una presión manifiesta sobre las formas conservadoras
de cómo ha estado actuando el sistema educativo y, por consiguiente, se procura una transformación
de él, con el objeto de que pueda desempeñarse más bien como un factor de infraestructura,
antes que de supraestructura, como muy bien se ha señalado en numerosas ocasiones que ha venido actuando.
Hasta la fecha se ha insistido demasiado, y se ha comprobado científicamente en muchos casos, sobre la
relación que hay entre la educación y el desarrollo, pero muy poco se ha dicho con respecto a la
influencia que aquélla puede tener sobre el cambio estructural.
El autor de este trabajo considera que existe una diferencia conceptual y pragmática entre lo que es
desarrollo y cambio estructural. Aunque en un trabajo tan breve como el presente es difícil ofrecer una
definición y caracterización de ambos procesos, es importante, al menos, establecer las condiciones
más importantes de uno y otro. Por desarrollo se entiende un proceso gradual de cambio en todos los planos
de una sociedad, pero que dadas las condiciones de atraso o subdesarrollo en que viven muchos países, no
responde en forma adecuada y pronta a las necesidades de una transformación rápida y profunda en
los procesos de participación múltiples, y más o menos equitativa, de toda la población.
Ahora el cambio estructural es una acción inspirada en una filosofía política y en una toma
de decisiones que alteran radical y rápidamente las estructuras y actividades esenciales de un país,
con el objeto de que todos los ciudadanos puedan participar equitativamente de los bienes y servicios generados
por la comunidad toda.
No sería justo expresar que el sistema educacional sería la variable más importante para
procurar este cambio estructural, pero sí que tiene una influencia decisiva sobre los cuatro planos básicos
de cualquier sociedad : el social, el político, el económico y el cultural, todos los cuales actúan
interrelacionadamente para mantener el statu-quo o producir el cambio estructural del cual se hablaba.
Idealmente un proceso de desarrollo integral debe ser concretado mediante un cambio estructural; de no existir
éste, se cae, concretamente, en lo que los cientistas sociales denominan modernización, progresivismo
o evolucionismo, pautas de acción que, dado lo atrasado del continente, no provocarán jamás
el desarrollo general.
FILOSOFIA HACIA EL CAMBIO Contenido
En concordancia con lo anterior, el sistema educacional puede :
- Ser una fuente negativa al cambio (papel de supraestructura)
- Controlar o influir dicho cambio
- Alterar profundamente el proceso de cambio, al actuar sobre los planos básicos de la sociedad con un
programa de acción definido (papel de infraestructura)
Los teóricos educacionales contemporáneos han dado respuesta a esta situación de tres maneras
o considerando tres corrientes filosóficas o escuelas :(1)
(1). George F. Kneller, Educational Anthropology : An Introduction New York : John Wiley &
Sons, Inc., 1965, pp. 82-90.
| 1. Escuela Conservadora (Tradicional) |
| |
De acuerdo a los educadores conservadores -como son los perenialistas y los esencialistas- el sistema educacional
no puede forzar o influir en el cambio social, sin pervertir su verdadera función, que es dar un entrenamiento
adecuado al intelecto. El sistema educacional (escuela y universidad) no sería de este modo un cuerpo de
reformas, sino que una institución donde sólo se sitúa el proceso didáctico (enseñanza-aprendizaje),
bajo una consideración netamente pasiva.
Bajo esta filosofía, el sistema educativo es responsable para inculcarle al estudiante los valores fundamentales
contenidos en la herencia cultural y para ajustarlo a la manera como la sociedad está estructurada. Considera
además que el alumno carece de la experiencia y sofisticación para analizar preguntas sobre reformas
en los planos fundamentales de toda sociedad, que son el político, el cultural, el económico, el
social y el institucional.
En estos términos, el sistema educacional puede muy bien ser considerado como una supra-estructura, que
procura mantener el statu-quo y la herencia general de las generaciones pasadas. |
| 2. Escuela Progresiva (Modernista o Desarrollista) |
| |
La Escuela Progresiva ofrece una vía media entre la escuela ya citada y la escuela Reconstruccionista
o Dialógica. Considera aún, sin embargo, que los cambios educacionales son absolutamente dependientes
de los cambios sociales, económicos y políticos. No obstante, mantiene como esquema central de análisis
que el sistema educacional se puede reformar a sí mismo -intrínsica o subjetivamente- y a la sociedad,
pero sin la cooperación necesaria de las fuerzas sociales de juego. Su tesis principal descansa en el hecho
de que, aunque el sistema educacional no puede determinar la dirección del cambio social -ya que no posee
una capacidad suficiente como para equiparar e influir en las fuerzas y valores culturales-, puede, sin embargo,
desarrollar en los estudiantes una mentalidad lo suficientemente hábil como para relacionarse y adherirse
cuando tales cambios ocurran. En otras palabras, se puede enseñar a los estudiantes a reaccionar inteligentemente
hacia el cambio producido, poniendo a su disposición cierta capacidad intelectual y emocional, como también
técnicas específicas para interactuar en la dinámica de dicho cambio.
De esta manera el profesor que tiene esta filosofía no propone a los estudiantes sus propias soluciones
para que un determinado tipo de cambio ocurra, sino que permite que ellos alcancen sus propias conclusiones de
acuerdo a como ellos perciben la realidad y a los propios valores que poseen, adquiridos ya sea en la casa, la
iglesia, en los grupos que frecuentan y dentro del mismo sistema educacional.
Así, este tipo de escuela rechaza cualquier esquema de uso del sistema educacional como un propulsor
de programas de reformas sociales, manteniendo como prima facie, que tal indoctrinación altera el libre
juego de la inteligencia del estudiante, limitando su crecimiento y madurez.
Considera la filosofía en discusión que este es el tipo de educación más democrático,
aduciendo que la sociedad progresa por evolución propia y que no se puede planificar de antemano su transformación.
Sin embargo, ningún antropólogo ha endosado este tipo de pensamiento,(2) como seguramente ningún
otro cientista social, ya que negar hoy la conveniencia de la planificación para el cambio sería
retroceder a épocas evolutivas ya superadas.
(2). Ibid.
No obstante antropólogos como Wallace,(3) piensan que el sistema educacional debe promover en sus estudiantes
una mentalidad de acuerdo a la noción de que el cambio es un continuum indefinido. Además, considera
que un tipo de cambio rápido no es necesariamente dañino sicológicamente, sino que produce
diferentes tipos de personalidades, que podrían ser útiles para proyectar el cambio bajo diferentes
alternativas.
(3). Anthony F. Wallace, Culture and Personality, New York : Random House, 1961, p. 49.
|
| 3. Escuela Reconstruccionista (Diológica o Revolucionaria) |
| |
La esencia de la Escuela Reconstruccionista es que el sistema educacional debe cambiar la sociedad enseñándole
o inculcándole al estudiante un programa de reformas sociales completas, alterando el conjunto de valores
heredados.
Esta escuela pretende reformar tres puntos básicos negativos de la Escuela Progresista : la falta de
objetivos, un exagerado énfasis en el individualismo y una subestimación de los obstáculos
culturales que existen para el cambio social.
Brameld expresa que el "progresivismo" no determina un postulado fijo para una acción social
determinada, parcialmente debido a que está más interesado en el proceso que en los fines de la dinámica
educativa.(4) Expresa además que el sistema educacional sólo se preocupa de cultivar la inteligencia
individual y no la del grupo como un todo homogéneo para influir en el cambio social, con lo cual le concede
mucha importancia al cambio no planificado y al progreso como algo inevitable.(5)
(4). Theodore Brameld, Education for the Emerging Age : Newer Ends and Stranger Means, New York
: Harper, 1961, p. 34.
(5). Theodore Brameld, Philosophies of Education in Cultural Perspectives, New York, Dryden,
1955, pp. 183-189.
La Escuela Reconstruccionista postula cambios sociales profundos, racionalmente planeados y con bastante anticipación,
utilizando todos los recursos físicos, materiales y humanos disponibles, y sobre todo al sistema educacional.
Los alumnos deben ser capaces de examinar las evidencias de la sociedad tanto en el sentido positivo como negativo,
con el objeto de poder presentar proposiciones alternativas para corregir los problemas pertinentes.
En cierto modo esta escuela respalda como principio básico la imposibilidad de una educación neutra,
cualquiera que ella sea, porque es imposible el cambio del procedimiento técnico sin la repercusión
en otras dimensiones de la estructura en que está inserto el hombre.(6) Bajo este considerando, el sistema
educacional no puede reducir su quehacer a una neutralidad donde el aspecto tecnócrata impera netamente
sobre los esquemas de trabajo, como si el estudiante estuviera desgarrado del universo más amplio en que
se halla como hombre. Así es que, desde el momento en que el estudiante pasa a participar del sistema de
relaciones hombre-naturaleza, su labor asume este aspecto amplio donde el conocimiento técnico y académico
se encuentra solidarizando con dimensiones que van más allá de la estructura industrial-tecnológica
de la sociedad.
(6). Paulo Freire, Acción Cultural y Cambio, Santiago de Chile : ICIRA, 1969, p. 45.
En estas condiciones no se pueden aplicar a la transformación estructural de la sociedad sólo
soluciones tecnicistas o mecánicas, desconociendo lo humano propiamente tal. Como muy bien dice Paz : "no
son las técnicas, sino la conjugación de hombres e instrumentos los que cambian una sociedad".(7)
Aquí es precisamente donde el sistema educacional y su contenido cualitativo adquieren toda su proyección.
(7). Octavio Paz, Claude Lévi-Strauss o el Nuevo Festín de Esopo México
: Editorial Joaquín Mortiz, 1ª ed., 1967, p. 97.
De acuerdo a Montagu, el sistema educacional debe inculcar el arte de las relaciones humanas, enseñándole
al alumno a evaluar el mundo humano críticamente, y cesar de inculcar los valores de una sociedad industrial,
tales como la competencia y el éxito material.(8) Freire concuerda plenamente con este esquema filosófico
al exponer que la amenaza mayor en la dicotomía humanista tecnicista se encuentra actualmente en el tecnicismo,
en una especie de mesianismo de la técnica, en que ésta aparece como una salvadora infalible, mesianismo
que casi siempre termina por encauzarse hacia esquemas "irracionalistas", en los cuales el hombre queda
disminuido.(9) La Escuela Reconstruccionista ha ganado mucha atención, pero no mucho soporte en la práctica,
ya que ha sido criticada como demasiado ambiciosa y poco realista. Esta aseveración se genera precisamente
en que ningún gobierno -o sistema político- permitirá que el sistema educacional sea promotor
de esquemas de desarrollo distintos al que él sustenta. Otra crítica seria que se le formula, es
que comete el mismo error que la Escuela Progresiva, al subestimar el sistema cultural y considerar cómo
los valores de éste moldean las maneras como la gente concibe e implementa el cambio.(10)
(8). Ashley Montagu, Education and Human Relations, New York : Grove Press, 1958, p. 22.
(9). Paulo Freire, Op. cit.
(10). George D. Spindler, "The Remaking of a Culture", Review of Theodore Brameld,
Harvard Educational Review, XXXI, Nº 3.
El cuadro 1 esquematiza más claramente el papel que la educación, con sus diferentes escuelas
filosóficas o antropológicas, puede jugar ante la sociedad. Filosofías educativas como la
reconstruccionista, dialógica o revolucionaria, le imprimen al momento educativo una acción de infraestructura,
logrando en el estudiante una liberalización, concientización y participación, entre otros
fines. Ahora, cuando el sistema educativo desempeña una posición de supraestructura, utilizando filosofías
educativas como la conservadora o tradicional, la progresista, modernista o simple desarrollista, los resultados
son francamente negativos, por cuanto oprime, domina y coopera a mantener el statu-quo.
El cuadro contempla, entonces, los planos básicos de toda sociedad, las filosofías educativas
que se han venido discutiendo, como de igual manera la acción o consecuencia que ellas ejercen ante la citada
sociedad.
|
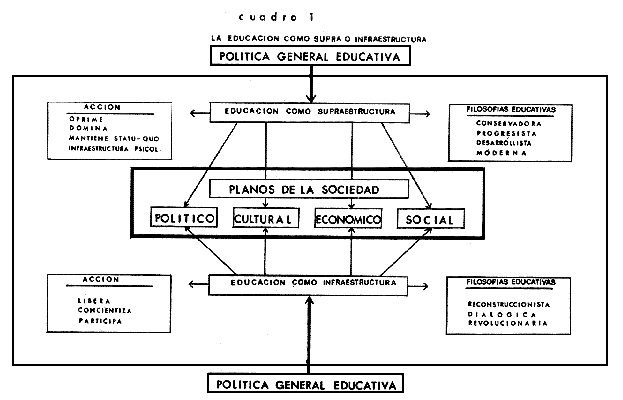
LAS ALTERNATIVAS DE LA UNIVERSIDAD Contenido
En relación a lo expresado, el sistema educacional puede ser visto como una de las variables determinantes
más fuertes para los aspectos concernientes con el proceso de desarrollo, basado en un cambio estructural.
Esta influencia debe ser observada en relación a los planos fundamentales de toda sociedad, es decir : cultural,
económico, político, social y aun institucional.
Considerando que la universidad, dentro de todo el sistema educacional, juega un papel preponderante de acción
hacia la renovación de dicho cambio, se ha considerado necesario esquematizar tres modelos teóricos-prácticos
de universidades para cooperar al desarrollo de América Latina. Esto se basa, tal cual se explicó
en la introducción, en el análisis de algunas corrientes filosóficas educativas, donde la
antropología educacional juega un papel de gran importancia en la observación comprobada de las estructuras
socioeconómicas, políticas y culturales imperantes en el continente, y en el quehacer de las universidades.
1. El Modelo Conservador (o Tradicional)
Este modelo ha sido caracterizado por numerosos autores, pero tal vez sea Ribeiro quien mejor ha expresado su
contenido al decir... "las universidades de América Latina han carecido de las condiciones internas
necesarias para poder ejercer sus funciones en forma adecuada y colaborar con las demandas científicas,
sociales y tecnológicas; estas instituciones, consideradas como un sistema social, están afectadas
por intereses creados, tradiciones, costumbres y hábitos que militan contra su reorganización racional"(11)
(11). Darcy Ribeiro, "Universities and Social Development", en Seymour Martin Lipset
and Aldo Solari (eds.), Elites in Latin America, New York : Oxford University Press, 1967, p. 354.
La universidad ha sido como los otros sectores del sistema educacional, es decir, muestran, por lo general,
una gravitación conservadora y conformista, marginada de los conflictos sociales y de las necesidades para
efectuar un cambio estructural, verdadero medio hacia el logro del desarrollo integral.
Dicha circunstancia se manifiesta en el predominio de la transmisión del saber heredado por sobre la
elaboración de un nuevo conocimiento; en la fijación de las estructuras pedagógicas vigentes
más que en su renovación para marchar de acuerdo al ritmo de la problemática contemporánea,
en sus relaciones estáticas con las instituciones sociopolíticas, económicas y culturales
que las convierten a menudo en agentes del statu-quo y en una supraestructura irracional, antes que en agentes
de una renovación progresiva.(12)
(12). Hernán Godoy V., "Análisis Universitario", en Ernesto Schiefelbein
et al., Un Intento Global de Análisis de la Universidad Chilena, Santiago de Chile, Plandes, julio-octubre,
1968, p. 205.
Quiere decir todo lo anterior que los directivos universitarios no han tenido la visión sociopolítica
para efectuar reformas profundas en los aspectos administrativos y de organización académica. Esto
debido a que ellos han sido elementos ausentes y marginados mentalmente de lo que debe ser una institución
de esta naturaleza, o porque, como es muy común observar, ellos provienen de alguna de las tantas élites
de poder que enmarcan las decisiones para mantener el statu-quo. Implica tal conceptualización, que ellos
se inclinan a la pasividad y a proseguir con los factores hereditarios culturales, políticos y socioeconómicos,
los cuales patentizan el sentido de una sociedad con muchas connotaciones de colonial, sin sentido hacia el futuro
y al mejor destino de las nuevas generaciones que aumentan de manera exponencial por ese crecimiento demográfico
tan acelerado.
Sintéticamente este tipo o modelo de universidad, que desgraciadamente aún predomina en muchos
países de América Latina, con los rasgos negativos lógicos de suponer, estaría caracterizado
por los siguientes aspectos :
|
a)
|
Son excesivamente profesionalizantes, en desmedro de una formación cultural(13) y humanista plena para que
los estudiantes puedan ser partícipes activos en el proceso de cambio. No quiere decir esto que lo social
debe anteponerse a lo profesional, sino que ambos factores deberían ser complementarios, profundamente ligados
entre sí, para lograr esa concepción acabada con respecto al desempeño del hombre profesional.
Entonces no se trata de disminuir la dimensión e importancia de la técnica. Se procura tan sólo
que ésta adquiera una estatura humanística, social y cultural. Vale decir, que ella esté impregnada
de un claro sentido filosófico en relación a la reivindicación del ser humano.
(13). José Joaquín Brunner, "Estrategias del Movimiento Estudiantil y Reforma
Universitaria", en Ernesto Schiefelbein, et al., Op. cit. |
|
b)
|
No están comprometidas con el desarrollo general del país en los planos básicos ya mencionados,
como lo son : el cultural, económico, institucional, político y social. Procuran evitar todo enfrentamiento
y análisis científico con la realidad de la comunidad en que están presentes. Los "pensum"
o "curriculum" son de neto corte tradicional, asísmicos, observándose que muchos de ellos
no comprenden cursos o materias que aborden interdisciplinaria y críticamente los problemas nacionales.
Esto es muy característico especialmente en las carreras más tradicionales como son las de derecho,
medicina, ingeniería y agronomía, entre otras. |
|
c)
|
Sólo están comprometidas en parte con el desarrollo tecnológico. Pero aún así,
el tipo de educación ofrecida no se correlaciona con las exigencias de recursos humanos de alto nivel que
el avance tecnológico, social y científico requiere.(14) Por el contrario, la preparación
de profesionales se fija en patrones costumbristas, los cuales muchas veces corresponden más que nada a
las necesidades y requerimientos de las sociedades industriales.(15) De aquí en gran medida la consistente
migración de recursos humanos de alto nivel que Iberoamérica pierde cada año, lo cual constituye
para la gran mayoría de los países un grave error histórico a su desarrollo.(16)
(14). Roberto J. Moreira, "Education and Development in Latin America", en Eqbert de Vries
and José Medina Echavarría (eds.), Social Aspects of Economic Development in Latin America, Vol.
I, Paris : UNESCO, 1963, p. 308-344.
(15). Darcy Ribeiro, La Universidad Latinoamericana, Montevideo : Universidad de la República 1968, p. 85.
(16). Boris Yopo, La Migración de Profesionales, Un Problema sin Atención, Guatemala : IICA-OEA,
1971.
Sólo a manera de ejemplo se puede mencionar que durante el año1969 emigraron 1,336 profesionales
latinoamericanos de alto nivel a los Estados Unidos,(17) cifra bastante considerable si se estima el costo de formación
de cada uno de ellos y el potencial productivo, en conocimiento, que se pierde en forma tan simplista e indeterminada.
(17). CIES, Consejo Interamericano Económico y Social, 1969. |
|
d)
|
La proliferación de instituciones de educación superior ha sido inconsulta y no planificada, e
innecesaria en muchos casos, por cuanto se ha producido una multiplicación exagerada de escuelas profesionales
de bajo costo operativo, pero ineficaces para producir el tipo de profesional adecuado al proceso de desarrollo
y de cambio.(18) En muy pocas universidades existen departamentos o escuelas de validez para el impulso generador
del desarrollo decidido, cuanto para interpretar y estudiar problemas típicos de la región. Imprescindible
es no confundir lo aseverado anteriormente con la circunstancia que en Iberoamérica pueda haber un exceso
de instituciones de educación superior, ya que la región, con una población superior a la
de los Estados Unidos al presente -280 contra 207 millones- apenas tiene un 10 por ciento de las instituciones
de educación superior de este país, es decir, 264 comparado con 2,530. (19), (20) y (21)
(18). Boris Yopo, Organización y Administración Universitaria Buenos Aires : Universidad
de Buenos Aires e IICA-OEA, Zona Sur, 1970, p. 10.
(19). Aportes, Una Revista de Estudios Latinoamericanos, París, Nº 2, 1966.
(20). Unión Panamericana (OEA), La Educación, Año X, Nº 39-40, julio-diciembre,
Washington, D. C., 1965.
(21). Hugh S. Brown and Lewis B. Mayhew, American Higher Education, New York : The Center for
Applied Research in Education Inc., 1967, p. 63.
Esto refleja el gran desbalance entre el total de instituciones de educación superior y la población
total en el continente. Bajo otra dimensión, muy importante socialmente, esto significa que mientras en
los países más avanzados entre un 30 a un 40 por ciento de la población entre 18-22 años
asisten a la universidad, en América Latina, como promedio, tal porcentaje es de alrededor de un 10 por
ciento, con rangos que van desde el 1 al 17 por ciento.(22) Esto a su vez refleja la baja proporción que
hay entre profesionales en relación al número de habitantes. Sólo a manera de ejemplo se puede
citar el hecho de que mientras en los países desarrollados hay un médico para cada 500 habitantes,
la mayor parte de los países de América Latina tienen un médico por cada 2,000 habitantes
o más.
(22). A portes, Op. cit.
|
|
e)
|
Vasconi ha observado que la proporción de todos los graduados de la enseñanza superior en ramos científicos
y técnicos (indicadores de modernismo) es muy inferior a la de aquellos en derecho o humanidades (indicadores
de tradicionalismo).(23)
(23). Tomás A. Vasconi, Educación y Cambio Social Santiago : CESO (Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad de Chile;, 1967, p. 40.
Los sistemas aparecen así en un continuum de tradicionalismo-modernidad, que por su supuesto varía
de país en país, pero que no corresponde a los requerimientos de recursos humanos racionales para
las condiciones que exige emerger del subdesarrollo. |
|
f)
|
Están desvinculadas de las necesidades, aspiraciones y de las exigencias culturales de la comunidad nacional.(24)
Esto indica una condición de enajenación, por cuanto ellas, por lo general, importan modelos culturales
y operativos estereotipados de otras sociedades, comúnmente de tipo occidental-sajón, aislándose
de los valores autóctonos de carácter nacional o regional. Como se verá más adelante,
los canales de comunicación externos fracasan totalmente al no poseer una unidad o departamento que se dedique
eficientemente a propósitos tan claves.
(24). José Joaquín Brunner, Op. cit. |
|
g)
|
De acuerdo a Vaizey, las oportunidades para ingresar a la universidad son y han sido para jóvenes de
un buen antecedente socioeconómico, situación que muy pocos pueden discutir si se analiza el panorama
socio-cultural de la región.(25 y 26) Como consecuencia, miles de jóvenes son rechazados sobre la
base de políticas muy dudosas.(27) El famoso numerus clausus no es más que una excusa o subterfugio
para preservar a esta élite socioeconómica.
(25). John Vaisey Education in the Modern World, New York : McGraw-Hill Book Co., 1961, p. 77.
(26). Joseph A. Kahl and James A. Davis, "A Comparison of Indexes of Socio-Economic Status",
en American Sociological Review, Nº XX, junio, 1955, p. 317-325.
(27). Seymour Martin Lipset and Aldo Solari, Op. cit., p. 356.
También Atcon concuerda con esta situación al expresar que... "sociológicamente la
universidad en América Latina es un cuello de botella, a través del cual una élite es filtrada,
ya sea para descender y enseñar en las escuelas secundarias o para subir y gobernar".(28) En estas
condiciones el ingreso a las universidades está limitado a ciertos sectores de la sociedad. No existe una
política efectiva para democratizarlas y garantizar una real igualdad de oportunidades en el momento de
postular y seleccionar a los alumnos.(29)
(28). Rudolph P. Atcon, The Latin America University, Tegucigalpa, D. C. Honduras, Marzo, 1961,
p. 13.
(29). José Joaquín Brunner, Op. cit.
Es aquí, precisamente, donde más se observa aquella tonalidad elitista de ella, el darwinismo
social que culmina en la universidad misma de todo un proceso generado en la educación primaria y en las
estructuras sociopolíticas y económicas de la sociedad.(30)
(30). Boris Yopo, Educación, Universidad, Elitismo y Alienación, Guatemala : IICA-OEA,
1971.
|
|
h)
|
La docencia que imparten gran parte de las universidades tiende más bien a entregar un conjunto estático
de conocimientos que deben ser asimilados por vía de su memorización y no a agudizar la capacidad
crítica del alumno y ampliar sus facultades creadoras.(31) O sea, que, posiblemente, en ningún área
sea más evidente la paradoja de este tipo de universidad, que en el contexto de la enseñanza -no
de la educación- relacionada al profesor como transmisor de conocimientos. Se está acostumbrando,
por una imagen tradicional-conservadora, a que el profesor sea un conjunto de virtudes y la personificación
especial de su materia. Este entronque perceptual ha influido poderosamente en el carácter monolítico
de la enseñanza (instrucción) superior y en lacomunicación yrelación verticaldel educador-educando.(32)
Existe un mero traspaso de conocimiento, dudoso muchas veces éste, de un polo mayor a otro menor, descartando
cualquier utilización de la dinámica y técnica de grupo, prácticamente desconocidas
para la gran parte de los profesores universitarios, como de igual modo de las ayudas audiovisuales.
(31). José Joaquín Brunner, Op. cit.
(32). Boris Yopo, Organización y Administración Universitaria, p. 10. |
|
i)
|
Atcon considera que uno de los obstáculos estructurales mayores para la modernización en América
Latina es su propio sistema de organización, el cual frecuentemente adquiere la forma de una mera federación
de facultades independientes.(33) Coombs ha expresado que esto ha traído como consecuencia una fuerte tradición
en la autonomía de la facultad y una inadecuada estructura administrativa para concretar decisiones de índole
diversa.(34)
(33). Rudolph P. Atcon, Op, Cit.
(34). Philip H. Coombs, "Programming Higher Education Within the Framework of National Development
Plans" (Roundtables), Higher Education and Latin American Development, Asunción Paraguay : Inter-American
Bank, 1965, p. 9-28.
La resultante de este fenómeno es la dificultad con que tropiezala implantación de losestudios
interdisciplinarios, del curriculum flexible y el mal uso de los recursos humanos y físicos. Peñaloza
denomina a estas unidades académicas "Facultades-islas", las cuales, definitivamente, atentan
contra la creación de una cultura universitaria y de un tipo de convivencia e intercambio de ideas entre
todos los alumnos de lo que debería ser una comunidad universitaria, un aspecto que se considera como muy
benéfico, pero que muy pocos lo han tomado en cuenta.(35)
(35). Walter Pañaloza, La Universidad Aspectos Académicos, Administrativos y Económicos,
Lima : Ediciones Tierra Entera, 1965.
|
|
j)
|
Lo anterior implica además que no existan en las universidades las condiciones necesarias para un desarrollo
fecundo y rápido de la investigación, ya sea ésta fundamental (básica) o aplicada.
De igual manera tal investigación generalmente no se correlaciona a los principales problemas que debe enfrentar
el subdesarrollo, es decir, no hay prioridades para ella ni un compromiso con la realidad. Por el contrario, muchas
veces tal investigación sólo pasa a ser un pasatiempo o un quehacer rutinario, sin significado, para
muchos profesores, o aún, una mera copia de modelos o investigaciones ya llevadas a cabo en otras partes,
la cual se realiza sólo para escalar posiciones académicas o de remuneración. |
|
k)
|
En este tipo de modelo, si así pudiera denominarse, las universidades no constituyen comunidades ampliadas
de docentes, investigadores, alumnos y empleados. Sólo una minoría participa en la formulación
de políticas, en la adopción y toma de decisiones respectivas, y en la gestación y elección
de las autoridades tanto académicas como administrativas. Estas autoridades, en muchas ocasiones, son impuestas
desde fuera por el aparato sociopolítico, con lo cual se desvirtúa el sentido mismo de la universidad
y de lo que debe ser la educación como dinámica del desarrollo. Una gran parte de los variados conflictos
a que se ven enfrentadas las universidades latinoamericanas posiblemente se deba a esta situación que no
puede sino denominarse como anormal. |
|
l)
|
La ausencia de oficinas técnicas de planificación, coordinación y control, su débil
estructura o bajo rendimiento, dificulta el diseño de políticas racionales y dinámicas de
desarrollo universitario, mejor adaptadas a las necesidades nacionales o regionales.
Además lo anterior influye en una duplicación de esfuerzos, con la consiguiente dispersión
de energía, e imposibilita al aprovechamiento efectivo de los recursos disponibles.(36) Esto quiere decir
que las funciones ejecutivas básicas de toda universidad no se llevan a cabo, como son : el diagnóstico,
la planificación, la organización, la administración (operacional y creativa), y la evaluación
(de alumnos, profesores, académicos e institucional). Sólo a modo de ejemplo se puede mencionar el
hecho de que muchos profesores confunden el uso de tests o exámenes como un acto avaluativo total, aspecto
inaceptable en una época donde los métodos y las técnicas de enseñanza han mejorado
tanto, y en donde la sicología educacional ha efectuado una contribución notable para romper los
esquemas tradicionales de la enseñanza y de la educación. Incluso muchos profesores no distinguen
la gran diferencia que hay entre enseñanza-instrucción y educación. Bunker explica que la
educación abarca mucho más que la enseñanza o instrucción. Por educación él
entiende un conjunto de procesos mediante los cuales cada persona desarrolla las actitudes, las habilidades o destrezas,
los hábitos, gustos, intereses y otros modos de conducta que la sociedad considera de valor positivo. La
educación no es algo que se da o que se recibe, como la enseñanza; es algo que cada persona desarrolla
en sí misma como resultado de todas sus experiencias, dentro y fuera de la escuela o universidad.(37)
(36). José Joaquín Brunner, Op. cit.
(37). Harris F. Bunker, Principios Fundamentales de Evaluación para Educadores, Puerto Rico : Universidad
de Puerto Rico, 1966, p. 9. |
|
ll)
|
La poca preparación en los fundamentos más indispensables de la administración (escuelas de
organización, proceso de las decisiones y de la comunicación) de parte de los directivos universitarios
(rectores, presidentes, vicerectores, decanos o directores), se deja sentir en la baja eficiencia del proceso en
sí, y de la toma de medidas que muchas veces se contraponen a la lógica y la situación propia
de la universidad y del país. |
|
m)
|
Una cantidad adecuada de profesores de jornada completa, no excluyendo su calidad y profundidad, que puedan asistir
constantemente a los alumnos en los aspectos académicos, de investigación y personales; estos últimos
a veces tienen una importancia gravitante en la eficiencia que el educando manifiesta en el plano académico. |
|
n)
|
Como resultado de lo expuesto en la última parte del punto anterior, en este tipo de universidades no se
encuentra la unidad de servicios estudiantiles, la cual debe, precisamente, atender y procurar resolver todos aquellos
problemas no académicos. |
Todo lo anterior se ve agravado aún más, debido a que la mayor parte de la literatura sobre la
universidad en América Latina es más bien de naturaleza polémica y especulativa, al margen
de circunstancias empíricas y de una adecuada significación teórica. La investigación,
en el sentido de un estudio sistemático para ampliar la capacidad de comprender, predecir y controlar relaciones
entre variables, es de muy reciente origen.(38) Esto impide conocer exacta y científicamente los verdaderos
problemas de una universidad, como de igual manera su papel hacia el desarrollo.
(38). Robert F. Arnove, "A Survey of Literature and Research on Latin American Universities",
Latin American Research Review, Vol. III, Nº 1, Otoño de 1967, pp. 45-62.
Bajo las condiciones señaladas, las universidades por lo general desempeñan un papel conservador
en la sociedad. La función que cumplen es la de socializar a las nuevas generaciones en las formas tradicionales
de pensar y actuar. Los valores que transmiten son o tienden a ser aquellos que sirven como base de legitimidad
a una sociedad capitalista, estratificada, dividida en clases antagónicas y controladas por minorías
que monopolizan el poder cultural, económico, institucional, político y social.
De esta forma, en una sociedad dual (dominantes vs. dominados) la educación tiende a incorporar en sus
contenidos valores, hábitos y actitudes compatibles con la dualidad que aparece así frente al educando
como algo inevitable, que el hombre no puede cambiar a través de la práctica de su libertad.(39)
(39). Paulo de Tarso, Necesidades Educacionales de una Sociedad en Desarrollo, Santiago de Chile,
ICIRA, 1968.
De acuerdo a las tres corrientes filosóficas de educación general identificadas por Taylor, citado
por Mayhew,(40), este tipo de universidad, en atención a su tipo de enseñanza (contenido curricular),
corresponde a la corriente racionalista, por cuanto enfatiza cierto tipo de conocimiento eterno y se empeña
en usar, de preferencia, aquellos grandes documentos o libros que han sobrevivido durante siglos. En otras palabras,
le conceden una importancia muy limitada al método científico como instrumento de enseñanza
y educación, y a los problemas multidisciplinarios que el subdesarrollo plantea cada día con una
notoriedad y claridad que induce a una toma de decisiones más audaz.
(40). Harold Taylor, citado por Lewis B. Mayhew, The Collegiate Curriculum, An Approach to Analysis,
Atlanta, Georgia : Southern Regional Education Board, 1966, pp. 32-33.
A raíz de las deficiencias que ha demostrado el modelo de Universidad Conservadora o Tradicional, se
han generado movimientos teóricos, que en cierta medida se están llevando a la práctica, inspirados
en una filosofía sociopolítica que establece una alteración al modelo citado, buscando nuevas
interpretaciones que proponen otros esquemas operativos.
De acuerdo a las escuelas teóricas ya señaladas, se puede considerar los dos modelos siguientes
:
2. El Modelo Progresivo (Modernizante o Desarrollista)
Dentro de los marcos de este modelo ya la universidad comienza a alterar ciertos esquemas operativos tradicionales.
Su singularidad mayor es que su transformación es más que nada interna, pero no tanto como para entablar,
a través de su actitud subjetiva, una crítica a la sociedad tradicional constituida.
Empieza a departamentalizarse y a crear algunos institutos básicos, cuyo funcionamiento es aún
individualista, apareciendo como algo esotérico para aquellos conformados en un patrón de actividades
costumbristas-paternalistas.
Por otro lado persiste la facultad como la universidad operativa académica base, lo cual aumenta la confusión
de profesores y alumnos, entrabando los procedimientos académicos y administrativos. Esta hibridación
o simbiosis acarrea, a la larga, mayores problemas, pues crea expectativas que jamás podrá cumplir
por esa organización confusa que adquiere al no definir clara y abiertamente su reestructuración,
como también la movilidad académica (específicamente de tipo horizontal, entre unidad y unidad)
a través de la cual los alumnos buscan su educación.
Esencialmente no influyen en el cambio social, tanto por el tipo de recursos humanos que genera cuanto por relaciones
tímidas e inconexas con el medio ambiente. Esto, pues, considera como insalvables ciertas barreras de tipo
cultural, institucional político y social. No se trata pues, en este caso, tanto de un problema económico,
por cuanto muchas veces con la misma cantidad de recursos se puede innovar una institución de educación.
Son aquellas barreras las que impiden tomar esta decisión.
En consecuencia, sólo se preocupa de generar el tipo y cantidad de recursos humanos que la tecnología
industrial y la estructura imperantes requieren para mantener su status. Para lograr altos niveles de eficiencia
y de rendimiento, se establece una rigurosa selección del alumnado, según patrones que inevitablemente
corresponden a aquellos de los grupos socialmente dominantes. En estas circunstancias, se niega, desde la base
misma, todo proceso de democratización de la universidad, ya que existe una limitación de número
-con el objeto de mejorar sin duda la acción pedagógica- y una dedicación de tiempo completo
por parte de los alumnos, lo cual impide que aquellos de menos recursos, que en consecuencia deban trabajar, puedan
estudiar.
Este numerus clausus, buscado y ratificado por las oligarquías tradicionales, a las cuales se han aliado
las amorfas burguesías constituidas por una rara clase media alienada, es una de las herramientas más
eficaces para la perpetuación del status. Tales oligarquías han buscado en las profesiones liberales
el sustento del ingreso y del poder. Es lo que directamente se podría denominar como el monopolio académico.(41)
(41). Boris Yopo, La Concepción Humanista : El Caso de la Educación México
: Eds. Universidad Autónoma de Nuevo León, 1972, pp. 18-19.
Un paradigma comparativo ofrece un buen ejemplo de este problema. Mientras en Latinoamérica las universidades
en promedio no ofrecen más de 50 carreras, de acuerdo a Bell,(42) las universidades de los Estados Unidos
ofrecen más de 500 especialidades diferentes.
(42). Daniel Bell, Reforma de la Educación, México : Ed. Letras S. A., 1970.
El estudiante adquiere aquellas disposiciones intelectuales, emocionales y técnicas propias para poder
entender el proceso de cambio, pero sin procurar influirlo. Hay, eso sí, una adaptación más
dinámica al mundo, y ya no tan pasiva. Se evita problematizarle al alumno toda o parte de la estructura
del atraso, enfatizando la técnica por la técnica. El alumno, ser pasivo aún, entiende que
su misión es más que nada profesionalizante, a objeto de servir a los miembros de una sociedad, pero
dentro de los marcos y valores que él no alcanza a internalizar como tradicionales.
Para la consecución de tales objetivos, el sistema universitario se sirve de un curriculum rígido
o semiflexible, es decir, conservador, donde las ciencias sociales aún no adquieren el status exponencial
que deberían tener, precisamente porque son ellas las que ponen a disposición de los alumnos todo
el aparato conceptual que los llevaría al análisis crítico, aspecto que desde el inicio se
procura evitar abiertamente. Es así como se enseñan cursos de economía, sociología,
ciencia política o antropología -cuando ello ocurre-, pero con un contenido ascéptico y neutro,
evitándose los estudios de caso que en sí son el germen del despertar hacia la crítica social,
política, cultural, institucional, económica, o a la crítica de la dependencia y de la marginalidad
de los países ubicados históricamente en la periferia de los centros de poder, quienes toman, por
lo común, las decisiones finales.
Con respecto al profesor, éste ya pierde parte de su autoritarismo y más bien guía, examina,
supervisa, anima y otorga ideas, para que el alumno, considerando sus propios valores, alcance conclusiones que
solamente los hace internos, y no los vuelca abiertamente al medio externo. Además, usa para alcanzar estos
objetivos, métodos didácticos (situación enseñanza-aprendizaje)más activosy
participantes, como también técnicas audiovisuales y tests objetivos para los efectos de la evaluación.
Este modelo ha sido descrito por Vasconi como modernizante,(43) por las razones que se han expuesto y por la
conceptualización del término mismo que han hecho varios cientistas sociales, los cuales no han considerado
la gama interdisciplinaria de variables que se refuerzan las unas a las otras para hacer posible el cambio estructural
de la sociedad en todas sus dimensiones posibles.(44)
(43). Tomás A. Vasconi, "Tres Modelos de Reforma Universitaria", Panorama Económico,
Santiago de Chile, agosto de 1969. Nº 247, pp. 8-13.
(44). Boris Yopo, "Un Esquema Teórico del Proceso de la Modernización"
(mimeo), Guatemala : IICA-OEA, Zona Norte, 1970.
Hilliard concuerda con este punto al expresar... "La definición de modernización esencialmente
ha sido encasillada dentro de los marcos de la economía o de la tecnología física. con un
reconocimiento muy ilimitado a las amenidades sociales que la existencia requiere para poder aproximarse a un nivel
aceptable de condiciones de vida. Esta definición ha persistido a pesar del hecho que una gran parte de
nuestra experiencia hasta el momento indica que los problemas del desarrollo están profundamente sustentados
en las estructuras políticas, intelectuales y culturales, como también en la economía y tecnología".(45)
(45). John F. Hilliard, A Perspective on International Development A Ford Foundation Reprint,
New York, 1967, p. 7.
Para Vasconi... "el proyecto modernizante de universidad hace hincapié particular en los conceptos
de : racionalización despolitización y tecnificación de la problemática, poniendo el
centro de sus preocupaciones en el logro de una mayor eficiencia de la institución universitaria".(46)
(46). Tomás A. Vasconi, Op. cit.
Este aspecto es de vital importancia, por cuanto muchas personas, y aún profesionales, confunden los
procesos de modernización y desarrollo. Por el momento conviene dejar bien en claro que un país puede
modernizarse pero no desarrollarse social, política o culturalmente. Ahora aún más, y esto
para procurar dejar las cosas en su lugar; ya no hay dudas de que para lograr un desarrollo audaz, auténtico
y profundo, el cambio estructural es condición sine qua non, como es la situación de Latinoamérica.
Lo anterior se correlaciona en gran parte con el contenido singular de la Escuela Progresiva Universitaria.
No obstante, y con el objeto de complementar lo expresado, es importante continuar con el pensamiento de Vasconi
con respecto a este modelo de universidad. Vasconi expresa que en la medida en que la universidad, como institución
de la sociedad moderna (del sector moderno de la sociedad se debería de decir más exactamente), tiende
a satisfacer sus requerimientos, preparando los recursos humanos demandados por el aparato productor (cuyo nivel
y tipo de preparación debe ser elevado y adecuado a aquellos requerimientos, pero cuyo número, dadas
las características del aparato productor, ha de ser relativamente reducido), se incorpora con todo su bagaje
material y humano al centro o polo moderno. Con este accionar la universidad se hace subsidiaria del desarrollo
del núcleo elitista-moderno, apartándose del sector marginalizado, que comprende la parte mayoritaria
de la sociedad.(47)
(47). Tomás A. Vasconi, Op. cit.
Es decir, la universidad se autoalínea en forma ex profeso para no cumplir con una labor y compromiso
social que cada vez aparece como más evidente por la diversidad de las presiones que hoy emanan como una
justa causa de lo que debería ser el gran desarrollo.
El modelo progresivo, de acuerdo a la interpretación y análisis que se ha ofrecido, en vez de
convertir a la universidad en un medio creador, y más que nada liberador y concientizante, para influir
un cambio social efectivo, se somete y adapta a las necesidades de la gran empresa moderna, característica
de las sociedades más industrializadas.
La deshumanización de este tipo de sociedad ha sido enfatizada por numerosos autores, y esto, desgraciadamente,
se refleja en la poca relevancia de los valores enseñados en la universidad.(48)
(48). Harold M. Schmech, Jr., "Four Main Issues Are Linked to Student Unrest", New
York Times, octubre 15, 1969, p. 23.
Se ve una vez más que, debido a esta conceptualización, se produce una creciente exclusión
y marginalización de las mayorías nacionales.(49)
(49). Anibal Pinto, "La Concentración del Progreso Técnico y de sus Frutos
en el Desarrollo Latinoamericano", en La Distribución del Ingreso en América Latina, Buenos
Aires : Eudeba, 1967.
En la conceptualización de los modelos filosóficos de educación general señalados
por Taylor, este tipo de universidad se podría relacionar, en atención a su contenido y formas curriculares,
con la corriente filosófica neo-humanista. Lo anterior debido a que ella pretende ser más ecléctica,
por cuanto adopta situaciones intermedias, en vez de ser bien definida con respecto a la problemática contemporánea,
cuyos abusos y desequilibrios ya son ampliamente denunciados por ciertos sectores de intelectuales y cientistas
sociales, quienes ven en el acontecer diario de las estructuras primordiales un claro y deliberado proceso de injusticia,
egoísmo y paternalismo autócrata-alineador.(50)
Concluyendo, se puede comprender que el modelo teórico de educación superior progresiva, involucra
un proceso de creciente dependencia de los esquemas socio-políticos y económicos constituidos, donde
la institución universitaria se convierte en una organización supranacional. Esta conclusión
se refleja muy claramente en el análisis que Schils hace sobre la modernización y la educación
superior,(51) y cuando Anderson expone sus puntos de vista sobre la modernización de la educación.(52)
Ambos le conceden una gran importancia al proceso educativo en relación dependiente al progreso tecnológico
y económico.
Es decir, el reformismo burgués, como es el acontecer de muchas instituciones, y el concepto de modernización
de las mismas, no implican en absoluto ser promotor del desarrollo, ni menos del cambio estructural. Por el contrario,
tal movimiento sólo coadyuva a hacer más sólidas las estructuras autárquicas de las
sociedades del tercer mundo, al utilizar la educación como una variable de conformismo y aceptación
del orden imperante.
De esta manera es muy poco lo que de ellas se puede esperar para cambiar y acelerar los "seudos" procesos
de desarrollo, de los cuales hacen gala muchos países. Directamente se podría expresar que la universidad,
ante tal condición, es una prolongación de todo un sistema de enseñanza, jamás educativo,
con lo cual responde perfectamente bien a las normas de una sociedad jerárquica-conservadora, en la que
no cabe el saber bajo la interpretación de Jean-Paul Sartre,(53) para quien el saber es siempre algo que
no es lo que se creía, que no se mantiene firme, ya porque una nueva observación, una nueva experiencia,
se ha hecho con mejores métodos o mejores instrumentos.
(50). Harold Taylor, Op. cit.
(51). Edward Shils, "La Modernización y la Educación Superior", Myton
Weiner (eds.), Modernización, México : Ed. Robles, 1969 pp. 103-124.
(52). C. Arnold Anderson, "La Modernización de la Educación", Myton Weiner
(eds.), Op. cit., pp. 85-101.
(53). Jean-Paul Sartre, "Instrucción ex-Cathedra y Difusión de la Crisis del
Saber Universitario y el Descontento Estudiantil", Deslinde México : UNAM, 1972.
La universidad es entonces un medio indiscutido, pues no cuestiona la realidad socio-cultural y económica
de los países, menos los conceptos múltiples de dependencia externa e interna, el colonialismo geopolítico
o los variados aspectos de la marginación social.
3. El Modelo Reconstruccionista (la Nueva Universidad -Dialógica o Revolucionaria)
Este modelo adquiere una dimensión total en el plano nacional, ya que participa de una cosmovisión
absoluta dentro del esquema del cambio de estructuras de la sociedad. En otras palabras, se correlaciona íntima
y positivamente a la situación histórica de los países subdesarrollados, dependientes, marginales
y diversificadamente colonizados.
El contenido filosófico medular del reconstruccionismo es que declara que el propósito principal
de la educación es el de reconstruir la sociedad para satisfacer la crisis cultural de la época actual,(54)
crisis que se acelera ya a gravitaciones que hacen peligrar seriamente cualquier orden prefijado, el cual, por
lo común, no corresponde a la realidad abierta y descarnada, respaldada por cifras que agobian el pensamiento
de muchos. De la misma manera, promueve la urgente necesidad del compromiso educativo con el cambio estructural
socioeconómico, como una manera de eliminar las odiosas diferencias sociales, producto de un proceso de
estratificación gestado históricamente y mantenido, entre otras varias razones, por un deficiente
sistema de educación, cuyos fines primordiales parecen ser el elitismo, la alienación, la diferenciación.
social y la marginalidad de considerables grupos sociales que no se benefician en absoluto de las bondades de una
educación amplia y racional.
(54). George F. Kneller, Introducción a la Filosofía de la Educación : Análisis
de las Teorías Modernas, Colombia (Cali) : Ed. Norma, 1967, p. 158.
Esta filosofía expone que a través de la educación se debe dar conciencia al pueblo en
relación a la problemática que lo rodea y que lo oprime. Hace de este despertar la causa central
de su accionar, cuya razón medular de ser constituye la participación amplia y activa de todos los
individuos, y no de grupos dominantes pequeños que usufructan de la casi totalidad de beneficios y bienes
generados por la sociedad. El contenido educacional -formación y constitución del curriculum especialmente-
se efectúa en relación a los principales problemas contemporáneos, examinando críticamente
las evidencias sociales, políticas, económicas, culturales e institucionales, con el fin de proponer
soluciones alternativas para producir el cambio social. El curriculum tradicional, obsoleto, en muchos casos, se
reemplaza o enriquece con cursos nuevos que enfrentan los problemas reales de la sociedad, su análisis y
posibles soluciones.
Además, los alumnos pueden tomar una serie, o porcentaje de cursos, de acuerdo a sus inclinaciones e
intereses, por cuanto la organización académica, a través de una rica flexibilidad curricular,
se los permite. El educando ya no debe de ingerir un paquete tecnológico de cursos preestablecidos para
poder optar al título correspondiente. Su formación propia se enriquece profundamente al poder tomar
contacto con alumnos de otras unidades académicas, por razones de organización interna que pronto
se analizará con más detenimiento.
Por otro lado, dentro de la estructura interna de la universidad misma, se supera clara y definitivamente el
antagonismo entre educador (profesor) y educando (alumno), estableciéndose cierta igualdad ya más
homogénea, con una comunicación horizontal y mutua. Además, se pierde el individualismo, superándose
definitivamente el enciclopedismo y el mecanicismo; es decir, se termina con la cosificación del individuo,
elemento clave de la educación tradicional o conservadora.
En la experiencia del aprendizaje (correctamente se debería usar educación) el alumno realiza
un acto cognoscitivo, como producto del diálogo con el educador en un sentido amplio y directo. La asimilación
es clara, creadora y crítica, derivada de la implementación técnica, científica y social
de los curricula.
En cuanto a la evaluación, ésta es de característica netamente dialógica, es decir,
tanto el profesor como el alumno se evalúan mutuamente, se autoevalúan y evalúan el proceso
didáctico en forma conjunta, y de acuerdo a una realidad nacional o regional, donde ello tenga lugar.
Kneller afirma que el reconstruccionismo tiene seis principios básicos.(55)
(55). George F. Kneller, Op. cit., pp. 159-60.
a) el propósito de la educación es fomentar un programa de reforma social bien meditado;
b) los educadores han de emprender esta labor sin demora;
c) el nuevo orden social será genuinamente democrático;
d) el maestro persuadirá democráticamente a sus alumnos de la validez y urgencia del criterio
reconstruccionista;
e) los medios y fines de la educación deben rehacerse de acuerdo a los hallazgos de las ciencias que
tratan del comportamiento; y,
f) el estudiante, la escuela o universidad están conformados en gran parte por fuerzas sociales y culturales.
No obstante, este modelo adquiere otras características que también es necesario señalar.
Por lo pronto mantiene como parte esencial de su filosofía una ampliación de la participación
en la universidad... "la cual comprende no sólo el incremento del acceso a los estudios superiores
de y todos los grupos sociales, sino también el acercamiento, por diversos medios de los frutos del quehacer
universitario a todos los sectores de la población.(56) Sobre esta base, la autonomía universitaria
toma un papel preponderante para su quehacer ideológico central, que es el de relacionarse y ayudar a resolver
los principales problemas sociales y culturales que afectan a la sociedad en conjunto.
(56). Tomás A. Vasconi, Op. cit.
Este tipo de universidad podría quedar comprendido dentro del concepto filosófico instrumentalista,
que señala Taylor, por cuanto admite que los fines y objetivos de la sociedad están cambiando y alterándose
constantemente.(57) Debido a estas características, los materiales y contenidos de la enseñanza deberían
también estar en permanente cambio, con el objeto de que los individuos (profesionales) puedan asimismo
relacionarse e impulsar tales cambios. Esto involucra, desde luego, la concepción de un nuevo tipo de profesor,
que además de poder manejar cuidadosamente técnicas didácticas modernas -la dinámica
y los procesos de grupo por ejemplo-, pueda asimismo otorgarle a su materia un sentido de compromiso social, que
va más allá del asunto meramente profesional, proyección que muy pocos alcanzan a interiorizar
y menos comprender. Implica lo citado, a no dudarlo, una transformación radical de todo el sistema educativo,
el cual siempre ha experimentado reformas compartamentalizadas.
(57). Harold Taylor, Op. Cit.
Lógico es ya suponer, que este proyecto no es viable, al menos que exista también una democratización
progresiva de la sociedad. Es decir, en este aspecto ambos sectores son concomitantes y recíprocos. Y es
aquí donde el cuadro expuesto anteriormente adquiere aún más validez, ya que en este juego
social la educación y la universidad deben desempeñar aquel papel poderoso de infraestructura, tendiente
a cooperar concretamente en la modificación de las estructuras culturales, económicas, institucionales,
políticas y sociales.
El proyecto reconstruccionista se asemeja bastante al modelo democratizante que propone Vasconi, quien distingue
tres dimensiones fundamentales en su proposición, que serían : a) el proceso de democratización
por dentro; b) el proceso de democratización hacia afuera, y c) el proceso de democratización desde
afuera.(58)
A. EL PROCESO DE DEMOCRATIZACION POR DENTRO. Contenido
Además de algunas condiciones ya señaladas que caracterizan a esta dimensión, se pueden
distinguir todavía otros aspectos, que serían :
|
a)
|
La participación en el poder y en las decisiones de los distintos miembros de la comunidad universitaria
: se considera que esta participación debe hacerse efectiva para elegir las autoridades y controlar
las decisiones, tanto para los distintos estamentos (profesores, alumnos, etc.), cuanto para los varios estratos
que existen dentro de ellos (profesores titulares, auxiliares, extraordinarios,ayudantes). La participación
estudiantil deberá ser lo suficientemente amplia como para asegurar que su peso está en relación
con la importancia de este estamento y proporcionar una dinámica siempre renovada a la universidad. Este
modelo también considera la participación ponderada de los empleados administrativos y obreros en
la elección de las autoridades generadoras del poder y de las decisiones internas de la universidad.
(58). Tomás A. Vasconi, Op. cit. |
|
b)
|
El concurso periódico para las cátedras : con el objeto de evitar la personificación
especial de una materia, el carácter monolítico de la enseñanza superior, la generación
de una oligarquía universitaria y la implicación de la cátedra vitalicia, es indispensable
hacer una evaluación continua de los profesores y llamar a concurso para aquellas cátedras que se
considera que no están bien impartidas. Considerando que la mayor parte de los profesores se negarán
a ser evaluados, la organización respectiva debería institucionalizar este proceso, incluyendo específicamente
la evaluación que los alumnos hagan de los profesores. En el cuadro 6 es posible apreciar las características
que adquiere el momento evaluativo bajo cada una de las corrientes filosóficas señaladas. No obstante
esto, la eficiencia, el prestigio institucional y la mejor comunicación, de carácter recíproco
con los alumnos, se verán notablemente mejorados. También ello implica que el profesor obtendrá
una excelente pauta con relación a su conducta académica, al hacer uso del proceso de retroinformación
de parte de los alumnos.
Como instrumentos de evaluación hay que considerar centralmente el análisis de los exámenes
parciales o finales; tarjetas de registro que llevan un historial académico-científico de ellos;
los informes que pueden emitir los jefes de departamento; los cuestionarios que puede diseñar una comisión
de maestros de gran valor, en la que estarán presentes también los alumnos, y que contendrán
diversas variables para analizar al profesor con respecto a claridad en la exposición, aspectos de comunicación
y preocupación, correlación de la materia con la realidad; es decir, la objetividad de su contenido.
El cuadro 2 ofrece un panorama sintético de algunas de las variables y consideraciones más importantes
que deberían de incluirse en la evaluación del profesor y del proceso académico. |
|
c)
|
La reforma de los contenidos de planes y programas de estudio : Este aspecto es bastante delicado y crítico,
por cuanto no se trata tan sólo de imponer el sistema de créditos y el curriculum flexible, sino
que la condición indispensablepara estructurar organismosy oportunidades de diverso nivel y carácter,
con el objeto de ubicar mecanismos necesarios para incorporar efectivamente a los diferentes grupos sociales al
proceso en sí. No obstante, al mismo tiempo es compromiso ineludible de la universidad con la sociedad nacional
y su desarrollo, preparar recursos humanos del más elevado nivel científico y técnico. |
|
d)
|
El sistema de créditos : es parte fundamental de todo este proceso de formación y autoeducación
interdisciplinaria. Además, el sistema de créditos es un insumo o constituyente esencial para la
aplicación del curriculum flexible, el cual será analizado luego.
El crédito es la expresión cuantitativa del trabajo académico que el alumno efectúa,
permitiendo y facilitando el contacto interdisciplinario con otras unidades académicas de la Facultad o
de la Universidad, aspecto éste que una vez más incide en la educación ampliada. Para implantar
un sistema de créditos, es necesario contemplar tres elementos básicos : el número de horas
de clase; el número de horas de otras actividades académicas y no académicas, tales como trabajo
de laboratorio, ayudantías, tesis, salidas a práctica de terreno, trabajo social supervisado, actividades
en la comunidad toda o en la universitaria; el número de horas de estudio personal que demande cada curso
en particular.
Como norma general se establece que una unidad de crédito académico corresponde al trabajo de 50
a 60 minutos de clase o de estudio personal, o bien, entre 60 y 120 minutos de trabajos prácticos, laboratorios,
ayudantías, sistema de tareas, lecturas complementarias y otras actividades académicas, a la semana,
durante un semestre o trimestre.
A modo de ejemplo un curso típico de 5 créditos puede constar de : tres horas teóricas a la
semana, dos o tres de laboratorio (hacen un crédito) y dos o tres de horas de estudio personal (hacen el
otro crédito). |
|
e)
|
El curriculum flexible : El régimen de curriculum flexible es aquel que permite al alumno componer
su propio programa de estudios dentro de las normas que establece cada unidad académica para la obtención
de un título o grado académico. De esta manera se proporciona al alumno las mejores condiciones y
el ambiente más propicio para su formación científica, profesional y de hombre, de acuerdo
a sus aptitudes, preferencias e intereses propios. Así, el alumno se constituye en un sujeto activo y responsable
de su proceso educativo, y no en un ente que recibe instrucciones y normas que cumplir para poder lograr su título
profesional.
Cada unidad académica (o departamento) tiene la responsabilidad de determinar un curriculum obligatorio
o mínimo, y parte de su curriculum complementario (el optativo), ya que el facultativo lo determina el alumno
independientemente (ver cuadro 3). En el régimen de curriculum flexible los cursos se pueden agrupar como
pertenecientes al curriculum mínimo obligatorio, que es aquel que la unidad académica considera como
necesarios para la formación científica y profesional del alumno en un campo determinado del saber.
Este curriculum se divide a su vez en ramas comunes para todos los alumnos de la Escuela, y ramas que pertenecen
al curriculum mínimo para los alumnos inscritos en cada una de las especialidades de la Escuela.
Además existe el curriculum complementario, tal cual he señalado. Tanto el sistema de créditos,
como el curriculum flexible, permiten la auto-educación del educando, quien va escogiendo su propio devenir
académico, dejando de lado ese encasillamiento claustral de la enseñanza tradicional-conservadora. |
|
f)
|
Una nueva organización académica : como ya se ha expresado en otros trabajos,(59) el sistema
de facultades, prácticamente independientes y muy poco relacionadas las unas a las otras, ha dejado de responder
adecuadamente a los esquemas y necesidades de una universidad de tipo reconstruccionista, la cual se relaciona
más a los problemas de la sociedad, de los alumnos mismos y a los requerimientos del desarrollo profundo
y dinámico.
(59). Boris Yopo, Organización y Administración Universitaria, pp. 14-15.
Nace de este modo un nuevo tipo de organización académica, inspirada en ciertos criterios básicos,
que son los siguientes :(60)
(60). Universidad Católica de Chile, Nueva Organización Académica y Organismos de Decisión,
Santiago de Chile, 1969.
- permitir la instalación, en ámbitos propios, de disciplinas científicas no existentes
en la universidad o subordinadas a las profesiones.
- crear condiciones estructurales que permitan y promuevan el trabajo en equipo de profesores y alumnos, a través
de una participación responsable de todos en el quehacer académico, científico y social.
- impulsar e institucionalizar el trabajo interdisciplinario, como una forma de procurar síntesis culturales
cada vez más amplias e individuos compenetrados de la problemática general de la sociedad.
Esto vendría a ser el polo opuesto a ese criterio unidimensional que ha primado en la formación
de una gran parte de los profesionales. Se considera que un curso o programa es interdisciplinario cuando al menos
analiza una cátedra o curso desde el punto de vista de dos disciplinas.(61)
(61). James F. Lacey, "American Studies at German Universities : Failure of the Interdisciplinary Approach",
International Educational and Cultural Exchange, Verano, 1970, p. 27.
A su vez, el sistema académico en gestación debe hacer posible el rendimiento más eficiente
de sus diversos elementos,de maneraque launiversidad reconstruccionista cumpla eficazmente sus cometidos básicos
con respecto a impulsar una transformación integral de la sociedad.
Como consecuencia de lo anterior, resulta la nueva concepción de la universidad reconstruccionista, basada
en departamentos, escuelas, institutos y centros, que se pasan a definir a continuación.
- Departamentos : es el equipo de trabajo integrado por profesores, ayudantes y alumnos, que desarrollan sus
actividades en torno a una misma disciplina o disciplinas afines del saber, especialmente en los sectores profesionales
de la universidad. El departamento cumple indistintamente funciones de docencia e investigación, y procura
extender al máximo el trabajo interdepartamental e interdisciplinario.
- Escuelas : ellas reúnen los departamentos que de manera principal se dedican a la investigación
y docencia en el campo específico de las profesiones. En consecuencia, son meras unidades que agrupan departamentos
profesionales afines, otorgándoles una estructura más orgánica y administrativa. En la escuela
predomina la instrumentalización y aplicación de los saberes en las respectivas técnicas y
profesiones.
- Institutos : estas unidades se dedican en un campo limitado del saber al cultivo de las ciencias básicas
o puras, ya sea bajo la forma de docencia o investigación. Es así como pueden existir institutos
de biología, física, matemática o química.
- Centros : tienen como objetivo estructural el estudio en una determinada área de problemas, de especial
relevancia científica y social, que sólo puede ser abordada interdisciplinariamente. Es así
como pueden existir centros de : Estudios Urbanos, Rurales o de Demografía. Ellos imparten docencia y hacen
investigación, pero siempre bajo un punto de vista interdisciplinario.
Esta nueva disposición académica, en donde desaparece la facultad, y con la implantación
del sistema de créditos y del curriculum flexible, en cuyo contexto el alumno tiene una parte obligatoria
y otra de libre elección, hace que la organización académica aparezca como una gran matriz,
donde el alumno se mueve en sentido horizontal, buscando su propia formación integral y ya no más
guiado en una dirección vertical, paternalista y cerrada.
El cuadro 4 ofrece una óptica esquemática de lo que sería el continuum educativo en una
universidad de este tipo.
|
|
g)
|
Praxis del alumno : Es muy importante considerar profundamente que los estudiantes cuando ingresan a la
universidad ya son seres adultos. Además, es evidente que todo individuo aprende a comportarse como adulto.
Si no se le da la oportunidad de pensar por sí mismo y practicar la conducta que corresponde al adulto,
nunca podrá aprender tal comportamiento, ni menos lograr esa autoeducación sostenida, tan necesaria
ante el avance tecnológico contemporáneo y las complejidades cada vez más abrumantes en las
que se debaten todas nuestras sociedades.
Una de las críticas más concretas que pueden dirigirse en contra de la educación superior,
es que prolonga la adolescencia y la subordinación por otros cuatro o cinco años más, con
lo cual no se rompe la pasividad que existe en la educación secundaria.
De aquí que sea necesario considerar a la educación como una actividad cooperativa que logra sus
mejores fines cuando se le permita al alumno formar parte de este proceso. Infelizmente, la mayor parte de las
universidades no educan, sino meramente enseñan o dan instrucción de relación vertical; hay
un mero trajín de transportar conocimiento de un polo mayor (el profesor) a otro polo menor (el alumno).
La relación aquí es dadorrecipiente, en donde los sistemas clásicos aún imperan terminantemente.
En términos algo distintos, lo anterior también implica que un curso universitario no puede estar
divorciado del cosmos que representa la cultura universitaria, la comunidad y la sociedad toda, como asimismo,
de los problemas que enfrenta el subdesarrollo, sea este regional, nacional o continental.
Fácil es poder apreciar entonces que tales proposiciones encierran un accionar académico interdisciplinario
y por tal a-rígido. Es esta la única manera de posibilitar en gran medida la autoformación
y autodeterminación del alumno. Es decir, que se sienta partícipe del propio proceso en que vive.
No es posible concebir el conocimiento como un objeto acabado y perfecto al que no cabría enriquecer con
nuevas contribuciones. Tampoco es posible concebir a quien recibe el conocimiento como un objeto acrítico,
en el que el profesor deposita su especial y acabado conocimiento, en una tonalidad magistral pero muchas veces
incompetente para cooperar con el educando en su propia educación. De aquí que con la organización
citada se pueda lograr gran parte de los objetivos descritos. |
|
h)
|
Papel de los profesores consejeros : Una de las formas de poder implementar esta nueva pedagogía
o concepto de la educación, es a través de la acción de los profesores consejeros. Estos deben
ayudar al alumno a establecer su programa académico integral, como también asistirlo sobre cualquier
problema extra-académico que pueda estar afectando negativamente el rendimiento en los estudios. Tradicionalmente
se piensa que cualquier profesor puede ser un consejero. Pero esto no es así. Los consejeros profesionales
que las grandes universidades mantienen dentro del programa de "Servicios Estudiantiles", son personas
que han recibido toda una preparación académica-universitaria en una amplia gama de materiales, especialmente
en el campo de la sicología general, sicología clínica y sicología social.
No se puede pretender que las Escuelas tengan un equipo con estas características. Pero sí que se
les puede dar a los profesores que manifiesten un claro interés por esta necesidad tan esencial, cursos
cortos que les ayuden a asimilar conceptos básicos sobre consejería y orientación, con lo
que nuevamente el proceso educativo va adquiriendo dimensiones interesantísimas. |
|
i)
|
La investigación : en este tipo de universidad no sólo se procura hacer una investigación
de carácter puro, fundamental, básico o activo (aplicada), descriptiva o experimental, sino que la
democratización sustantiva intenta imponer su criterio : "se rechaza la supuesta neutralidad valorativa
y simultáneamente el subjetivismo -sostenido por la ideología liberal- que deja al arbitrio del investigador
individual, a sus ideologías, la selección de temas y métodos de investigación".(62)
(62). Tomás A. Vasconi, Op. cit.
Esta aparece, dentro del modelo reconstruccionista, como una investigación comprometida, dirigida a explicar
y esclarecer las interrogantes del subdesarrollo o del atraso, y a señalar, científicamente, las
etapas y medios fundamentales de su superación. Se descarta la importación y aplicación indiscriminada
de métodos de investigación foráneos, los cuales muchas veces no corresponden a las realidades
y necesidades de los países estructuralmente atrasados.
De la misma manera, se establecen prioridades, ante la inevitabilidad de la escasez de los recursos físicos
y económicos, para los planes, programas o proyectos de investigación a realizar, considerando, tal
cual se ha expresado, los problemas que la comunidad nacional debe resolver como estrategia especial para la toma
de decisiones encaminadas a la pronta solución modificante de las estructuras negativas que detienen el
desarrollo.
La investigación pasa a ser, de esta manera, un émbolo esencial de la relación entre universidad,
desarrollo y sociedad. Se cuestiona la importación de tecnología, en gran parte producto de la investigación
universitaria de otros países, creándose al mismo tiempo una tecnología propia que impida
el pago de patentes o royalties elevadísimos. Es decir, una vez más, este tipo de universidad se
compromete con el desarrollo de cada país.
|
|
j)
|
Elesquema dehorarios :launiversidad reconstruccionista, nueva o dialógica, funciona con horarios de clase
muy amplios, con el objeto de no restringir las posibilidades de estudiantes que deben trabajar para costear sus
estudios. Bajo esta circunstancia, considerada tan importante dentro de los esquemas socioeconómicos de
la actual sociedad latinoamericana, la universidad debe ofrecer cursos, seminarios, lectura dirigida, etc., a través
de catorce o más horas de funcionamiento diario, espacio en el que las bibliotecas deben estar en pleno
funcionamiento como también ciertos servicios anexos.
Incluso, dentro de esta misma proposición, debería existir una amplia libertad con respecto a la
asistencia a clases y la posibilidad de que los alumnos rechacen el curso de un determinado profesor; esto supone,
al mismo tiempo, la existencia de cátedras paralelas. Se deduce entonces que este concepto se antepone al
tipo de universidad cerrada que da sólo cabida al estudiante liberado de un trabajo, producto de un estrato
social minoritario. |
|
k)
|
Calendario Anual : muy en relación con el punto precedente, la universidad reconstruccionista supone
una nueva organización del calendario académico, ya no basada en el sistema anual o semestral sino
que bajo una estructura trimestral que funciona durante todo el año. De este modo se posibilitan dos aspectos.
Uno, que los alumnos de escasos recursos económicos puedan seguir estudios universitarios, y dos, que muchos
profesores puedan regresar a la universidad a tomar cursos de postgrado, especialmente en el trimestre de verano. |
|
l)
|
Centro Sicopedagógico : también se denomina Centro de Apoyo Didáctico. Indudablemente
que este tipo o modelo de universidad requiere de un nuevo tipo de profesor, antipaternalista y antiautoritario,
en el que la relación vertical es su máxima condición de contacto con el alumno. La concepción
de este nuevo profesor se logra en los Centros de Formación o Ayuda Sicopedagógica. En el capítulo
que se introduce más adelante, titulado "Bases para una Nueva Pedagogía", puede observarse
algunas de las características que debería tener este profesor, las cuales entran a dinamizar el
accionar de este nueva universidad y su medular influencia educativa. |
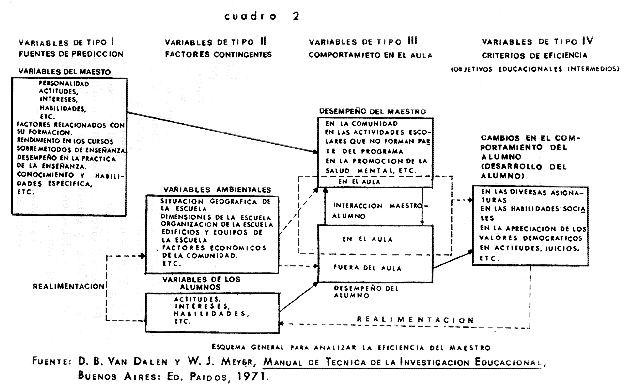
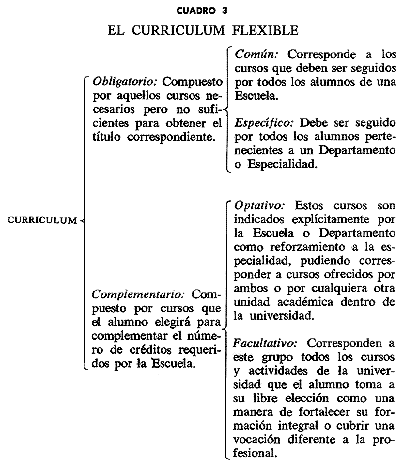
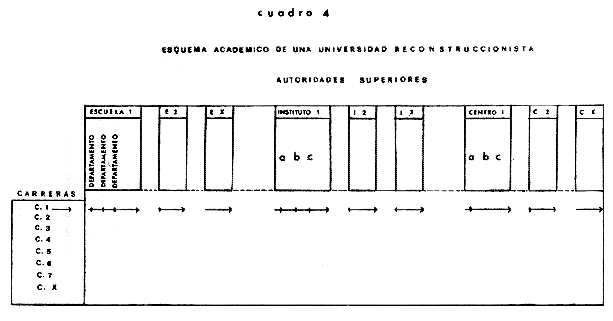
B. EL PROCESO DE DEMOCRATIZACION HACIA AFUERA. Contenido
Bajo este modelo se comprende una serie de medidas encaminadas a extender los servicios que presta la universidad
a grupos marginalizados, precisamente por esas condiciones mismas del atraso estructural que ofrece la sociedad
en América Latina. Así, su conceptualización filosófica toca de plano la problemática
relacionada con el acceso a la universidad. Se pueden señalar como características básicas
de este modelo, a las siguientes :
|
a)
|
La gratuidad de la enseñanza : aparece como un requisito fundamental para el cumplimiento del esquema
señalado. Pero como muy acertadamente lo señala Vasconi... "que dadas las características
estructurales de estas sociedades, este principio no puede ser aplicado a 'ultranza'". En una sociedad estratificada,
si se establece la gratuidad de la enseñanza en el nivel superior de la misma sin poner en marcha otras
políticas sociales compensatorias, se provocará un efecto regresivo.(63) Expresado en otra forma,
de esta manera se favorecería a los grupos prominentes que ya tenían acceso a la educación
superior, sin que otros grupos sociales, ubicados en los estratos medios e inferiores, puedan alcanzar tal privilegio,
como en el hecho que ha ocurrido en una serie de países.(64) Una alternativa a este problema, dadas las
actuales estructuras socioeconómicas y políticas imperantes, es que aquellos que puedan cancelar
el costo de la educación ofrecida por la universidad lo hagan en proporción a los ingresos familiares
reales, y luego establecer un programa amplio de becas del presupuesto universitario a los educandos de origen
periférico-social.
(63). Tomás A. Vasconi, Op. cit.
(64). Seymour Martin Lipset and Aldo Solari (eds.) Elites in Latin America, New York : Oxford University Press,
1967.
En estrecha correlación a lo señalado, no se puede omitir el enfoque sobre la inversión que
se hace en educación. Mientras los países más avanzados no sólo han comprendido el
papel que la educación posee para el desarrollo, sino que también lo han puesto en práctica,
al invertir entre un 6 a un 7 por ciento del Producto Nacional Bruto en educación, los países de
América Latina aún no pasan como promedio del 3.5 por ciento. Si tan sólo se diera este paso,
indudablemente que el panorama cambiaría radicalmente siempre y cuando la mayor inversiónsea canalizada
racional y democráticamente, es decir, hacia una educación pública ampliada, dejando de lado
a los sectores privados, por lo común alienados y elitistas, preservadores del statu-quo y de la inoperancia
social. |
|
b)
|
Sistema de selección : la revisión de los sistemas de selección e ingreso de los estudiantes
a la universidad debe ser hecho de tal manera que ellos no impliquen una discriminación económico-social.(65)
Sin embargo, nuevamente se encuentra aquí una necesidad o prerequisito de carácter mayor. Este se
refiere a la total transformación del sistema educacional y de la sociedad en sí, con el objeto de
que todos los estudiantes lleguen a postular a la universidad habiendo tenido las mismas oportunidades en el campo
de la educación. No obstante, tal predicamento no sustenta la totalidad analítica. El cambio del
sistema educativo exige la modificación de la rutinaria educación secundaria, plena de cursos que
no aportan nada al plano tecnológico, en donde el alumno recibe un saber generalista sin aplicación
para un trabajo específico, es decir, inerte para el sistema.
(65). Osvaldo Sunkel, "Change and Frustration in Chile", en Claudio Veliz, Obstacles to
Change in Latin America, London : Oxford University Press, 1965, p. 138.
De igual manera, se requiere de la formación de una amplia gama de carreras intermedias, en donde Institutos
Tecnológicos Regionales, dada la excesiva concentración de la educación en las grandes áreas
metropolitanas, serían el fundamento especial para cumplir con tal filosofía y el planeamiento integral
de la educación y, por lo tanto, del desarrollo nacional integrado. |
|
c)
|
La creación de carreras intermedias : la escasez de técnicos en los países en vías
de desarrollo, como su ninguna relación con el personal de alto nivel profesional, ha sido señalado
por numerosos autores,(66) de aquí que este aspecto debe implicar una modificación en la propia estructura
de la educación superior y ser considerada dentro del modelo propuesto. Pero no es tan sólo la universidad
o el sistema de educación superior quien deba de ser rectificado o implementado, sino que además
todo el sistema educativo, especialmente aquel enclavado en la estructura de la educación secundaria y preuniversitaria
como se ha dicho, lo cual elimina un mayor análisis.
(66). Frederick Harbison and Charles A. Myers, Education, Manpower and Economic Growth, New York
: McGraw-Hill Book Company, 1964.
Sin embargo, como otra premisa esencial, estas carreras intermedias o de corta duración deben establecer
la posibilidad de que se las continúe a un nivel superior. Corrientemente es común que entre los
planificadores de la educación superior este principio no se analice en su verdadera dimensión sicosocial.
Ellos suponen, tal vez por una falta de conceptualización del desarrollo educacional, y aún del macrodesarrollo,
que el problema se encuentra resuelto una vez establecidas ciertas carreras de corta duración, a las cuales
podrían adherirse aquellos alumnos de menores recursos, quienes se ven inmposibilitados para seguir carreras
de más larga duración, que duran corrientemente cinco a siete años.
Es decir, no hay que perder la perspectiva propiamente tal del individuo-alumno. Tal cual se ha manifestado, las
carreras o estudios de rango medio son instrumentos indispensables para la preparación de técnicos
que faciliten, soporten y maximicen el rendimiento de recursos profesionales de más alto nivel. Pero estas
carreras no deben ser cerradas, sino que elementos fluidos hacia carreras más amplias, a las que todos pueden
aspirar si han demostrado la capacidad suficiente y han reedificado su vocación o corregido problemas sicoeconómicos.
El mejor ejemplo de este planteamiento lo constituyen los Junior Colleges de los Estados Unidos, quienes ofrecen
"curriculum de término" (vocacionales-técnicos) y de "transferencia", éstos
para poder seguir a la universidad.(67 y 68)
(67). Hugh S. Brown and Lewis B. Mayhew, Op. cit. p. 39.
(68). David Reisman and Christopher Jencks, "The Viability of the American College", en Nevist Sanford
(eds.) The American College, Wiley & Sons, Inc. 1962, p. 175.
De este modo se puede proponer el establecimiento de carreras profesionales que comprendiesen, a través
de los años, periodos alternativos de estudios y ejercicio de la profesión. Esto requeriría,
naturalmente, no sólo reformas en los estudios universitarios, sino nuevas disposiciones para el ejercicio
profesional.(69) (69). Tomás A. Vasconi, Op. cit. |
|
d)
|
Implantación de los estudios generales regionales : la implantación de los estudios generales,
como ciclo básico de enseñanza superior, aunque podría ser también considerado en el
proceso de democratización interna, es de fundamental interés para solucionar problemas crónicos
y variados que los estudiantes traen al ingresar al ciclo de estudios. Su adaptación afecta, de manera fundamental,
a la universidad en sus aspectos de estructura, administración, vida académica y el cumplimiento
de su cometido social.(70)
(70). Janet Hugo, "Los Estudios Generales y la Reforma Universitaria en América Latina",
La Educación, Washington, D. C. (Unión Panamericana), año IX, Núm. 35-36, julio-diciembre,
1969, pp. 32-39.
Como Scherz lo expresa tan acertadamente : "No hay duda de que todo sistema educacional universitario debe
comprender tres tipos de disciplinas bien diferenciadas, pero no obstante complementarias. Estas serían
: las ciencias básicas, las tecnologías fundamentales y las asignaturas decomplementación
humanística y social".(71) A su vez las ciencias básicas pueden subdividirse en generales y
de especialidades. Tal posición, como es fácil apreciar, tiene mucho que ver con la adopción
del sistema curricular flexible y el sistema de créditos ya analizado someramente.
(71). Luis Scherz, "Una Nueva Universidad para América Latina" La Universidad
: Nuestra Tarea, Santiago de Chile : Documento para la IV Convención de Estudiantes, 1964, pp. 37-67.
Aún más, dado el mismo problema de concentración educativa que se ha planteado, esta etapa
de los estudios generales debería de ser cubierta, en una buena proporción, en centros regionales
que permitan el acceso continuado a la educación de elementos valiosos, sin embargo carentes de los recursos
económicos para proseguir, fuera de su radio de acción social minimizado, con una formación
humanista-profesional. Podría calificarse a esta dinámica de la educación como de creación
de organismos pre y para universitarios.
|
|
e)
|
Programas de extensión universitaria : hay que considerar dos aspectos fundamentales de estos
programas que toda universidad nueva o reconstruccionista debe tener. Uno es la difusión de los conocimientos,
de espectáculos artísticos y culturales que se generan y desarrollan dentro de la universidad, para
proyectarlos hacia aquellos sectores generalmente marginados de la vida intrauniversitaria.(72) No obstante esta
dimensión también debe comprender las actividades citadas que se generan precisamente de la vida
cultural propia que aquellos grupos marginados indudablemente poseen, puesto que aquí también existe
cultura y valores múltiples. El segundo es la promoción, dentro de la cual se incluye la acción
de los organismos para-universitarios y otros de organización ad-hoc, que por vías distintas de las
que establece el sistema formal de educación, permiten el acceso a la actividad universitaria de nuevos
grupos.(73)
(72). Tomás A. Vasconi, Op. cit.
(73). Ibid.
Hay que tener siempre en cuenta que las instituciones de educación superior deben realizar tres funciones.(74)
(74). La Planeación Universitaria en México, Universidad Nacional Autónoma
de México, 1970, p. 11.
- La docencia superior;
- La investigación científica;
- La difusión de la cultura;
De éstas sólo las dos primeras han recibido una atención y consideración en el proceso
de educación superior aun cuando todavía de una manera deficiente y costumbrista. Pero la tercera
está prácticamente ausente en las universidades de tipo conservador o progresista. Y es aquí
precisamente donde la universidad adquiere esa connotación democratizante y de relación con la comunidad
nacional. A través de dicha función la universidad se vuelca a los grupos sociales populares, y por
una comunicación de doble vía o dialógica, se genera una parte considerable de su dinámica
interna. En otras palabras, la universidad se nutre intensamente de ese diálogo y contacto con los grupos
populares, en donde subyace el resultado que provocan las estructuras socioeconómicas del atraso intensificado-progresista.
|
C. EL PROCESO DE DEMOCRATIZACION DESDE FUERA. Contenido
Específicamente, está comprobado que, en gran parte y sobre todo en los países subdesarrollados,
el acceso a la educación superior se encuentra condicionado por el nivel y grado de igualdades socioeconómicas
de la población, es decir, por la condición democrática de la sociedad. Se usa aquí
el término democracia según la definición dada por Dahl : "Una democracia es un sistema
político en el cual las oportunidades para participar en el proceso de las decisiones es ampliamente compartida
por todos los ciudadanos".(75)
(75). Robert A. Dahl, Modern Political Analysis, N. J. Englewood-Cliffs : Prentice-Hall, Inc.,
pp. 7-8.
Se sabe perfectamente bien que aunque desde la universidad sea posible encontrar medios para incrementar el
acceso de un mayor número de alumnos y de una más amplia gama social, muchos otros cambios tienen
que operarse en los planos básicos de la sociedad (político, económico, social, cultural,
religioso e institucional) para que el proceso de real democratización o el modelo reconstruccionista pueda
operar dinámicamente.
Por ejemplo, una precondición fundamental para que este modelo pueda ser ejercitado dentro de la universidad,
es la reforma total de todo el sistema educacional, con el fin de que éste experimente en todos sus niveles,
previos a la universidad, un proceso amplio de democratización que posibilite el acceso y la permanencia
de los alumnos hasta la conclusión de sus estudios. Es necesario precisar una vez más que el porcentaje
de deserción escolar en los países latinoamericanos es altísimo. Solamente, en promedio, alrededor
de un 2 por ciento de los alumnos que han ingresado a la educación primaria han podido llegar a la universidad,
con rangos que varían entre un 0.4 a un 4.9 por ciento.(76) Hay que señalar que la mayor parte de
los estudios realizados al respecto muestran la incidencia fundamental de los factores extraescolares en la deserción.(77)
(76). Aportes, Op. cit., pp. 44-45
(77). Eduardo Hamuy, El Problema Educacional del Pueblo de Chile, Santiago : Ed. del Pacífico,
1961.
Esto explica el porqué una reforma educativa general, sin cambio o alteración en las estructuras
de los planos fundamentales de la sociedad, no tendría el efecto magnificado que de tal proceso podría
esperarse. Desgraciadamente son estas estructuras las que dificultan o retardan el proceso de desarrollo integral.
Su inflexibilidad y el dogmatismo con que operan, imposibilitan salir a todos los países del continente
del atraso en que se encuentran. Esto refleja que los gobiernos de la región han caminado siempre de espaldas
hacia el futuro.
En resumen, cabría expresar que el modelo o escuela reconstruccionista de universidad puede ligarse a
una conceptualización global de toda sociedad. Su funcionamiento no está basado en un sentido independiente,
general o abstracto, sino que más bien remitiéndose a una situación histórica, en cuya
praxis se encuentra el atraso, el subdesarrollo, y la dependencia política, económica, militar, cultural,
social y religiosa de los pueblos.
Bajo este paradigma, es indispensable que el modelo se identifique adecuadamente al concepto de una universidad
crítica, que no responda con sus recursos y concepción a los requerimientos del establecimiento,
sino que coloque todo su aparato institucional a disposición de la crítica del statu-quo. En estas
circunstancias no puede producir recursos humanos que sólo manifiesten una capacidad técnica, y en
cierto modo intelectual, que coopera eficazmente con el mantenimiento del sistema. Esto se considera más
bien como un proyecto reaccionario de universidad.
Aquellos recursos humanos deben tener, como un aspecto de moralidad profesional, una clara estructura de compromiso
y solidaridad social, y no una función individualista-economicista, que es en sí enajenación,
dando curso al profesionalismo, al egoísmo y cautela egocéntrica, que no es otra cosa que alineación
clara y manifiesta.
Hay que entender entonces que la universidad, bajo el esquema "reconstruccionista", constituye un
centro estratégico, básico y táctico para cooperar eficazmente con la transformación
social, económica, política y cultural de la sociedad. En estas circunstancias, es necesario insistir
una vez más en el concepto de autonomía, necesario e indispensable para llevar a cabo su cometido
reformador.
La dimensión de la universidad libre, gestada en Inglaterra, se asemeja en gran medida al último
modelo propuesto, abriendo excelentes perspectivas a la renovación de la universidad y de todo el aparato
educativo, con lo cual éste pasaría a integrar un claro papel funcional de infraestructura para impulsar
un tan necesitado desarrollo.
BASES PARA UNA NUEVA EDUCACION(*) Contenido
(*). Para elaborar este capítulo se tomó en parte como base el trabajo de José
Magel, Crítica a la Pedagogía Tradicional y Bases de la Nueva Pedagogía (mimeo) ICIRA, Santiago
de Chile, 1968.
En lo que se refiere al proceso mismo de modificación interna de la universidad, a objeto de poner en
práctica el modelo reconstruccionista, dialógico o revolucionario, no se puede omitir las bases fundamentales
de lo que debería ser una nueva pedagogía. Ya se explicaba que un modelo tal de universidad requiere,
entre otros elementos, de otro tipo de profesor. Sin éste, es imposible llevar a una realidad tal proyección,
ya que de la manera como el profesor encara el momento educativo dependerá el sentido que cada materia logre
y la reacción formativa de los educandos.
De este modo, en el presente capítulo, utilizando las tres corrientes del pensamiento educacional antropológico
y filosófico ya expuestas, se adaptan y correlacionan tales teorías al proceso didáctico mismo,
dentro de las siguientes suposiciones.
1. Se sitúan los fundamentos básicos en las variables siguientes : quién educa,
a quién se educa, para qué se educa y cómo se educa.
2. Se ubican los procesos de planificación, experiencia del aprendizaje y de evaluación,
en relación al alumno y profesor (educando-educador).
Los cuadros que se insertan a continuación son de por sí suficientemente claros como para caracterizar
cada escuela en relación a la nueva pedagogía que se pretende, a fin de implementar concretamente
el nuevo tipo de universidad hasta aquí tipologizado.
CONSIDERACIONES FINALES Contenido
En forma muy breve y sintética se ha procurado hacer resaltar una vez más el papel decisivo que
el sistema educacional tiene sobre el desarrollo y, sobre todo, en el cambio estructural, o sea, una actitud ya
más comprometida de dicho sistema con los principales problemas contemporáneos.
No es fácil empezar a compenetrarse de los factores concomitantes que existen entre la educación
y los diversos planos que operan dentro de una sociedad. Más difícil es aún determinar la
acción renovadora que los diversos tipos de educación puedan ejercer sobre cada uno de los planos
nombrados, es decir, el económico, el cultural, el político y el social. Hay interacciones e influencias,
comprobadas en muchos sentidos, que no han podido incluirse más acabadamente en el presente análisis.
Por el momento se ha pretendido explicar la acción de algunas corrientes filosóficas educativas
sobre el sistema socioeconómico, como también la operatividad de ellas en el contexto educacional
mismo, considerándose con bastante interés la situación dentro del sector de la educación
superior, por ser la universidad un elemento clave para el desarrollo, como además, por la constante crisis
en que se viene debatiendo durante las últimas décadas.
De este análisis posiblemente puedan surgir algunas ideas renovadoras hacia lo que debe de ser una nueva
universidad, cambiante de valores, buscadora de la verdad social y comprometida con la urgencia de romper el atraso
desquiciante de los países de América Latina.
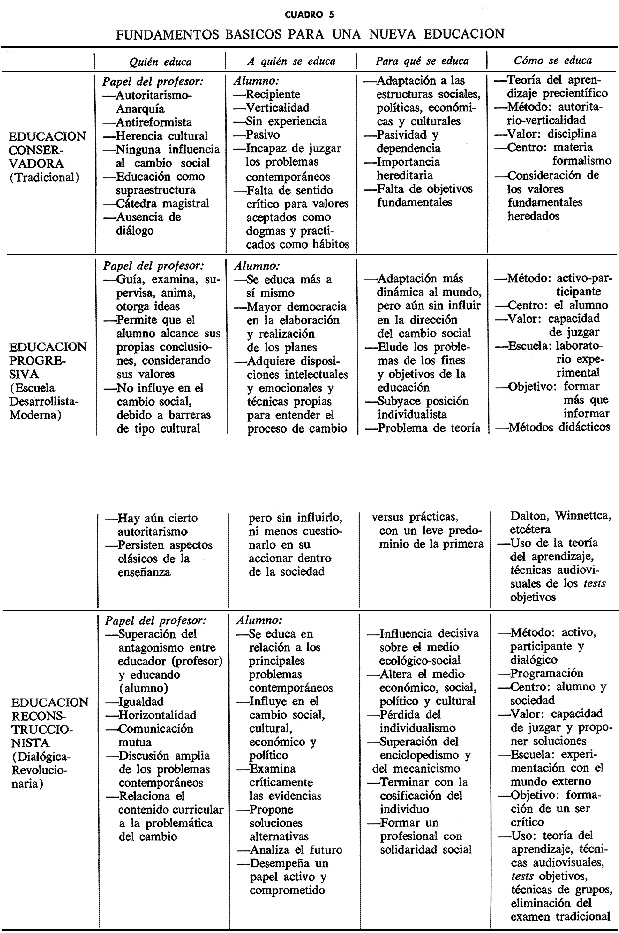
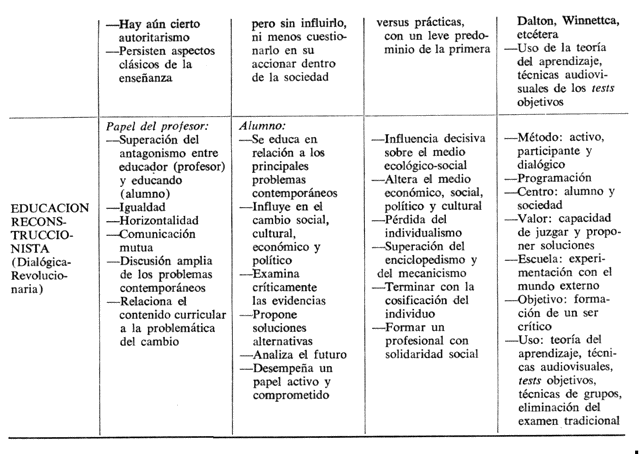
Contenido
|