| |
INTRODUCCIÓN
Después de haber esclarecido el estado del problema de la clasificación de las ciencias a mediados
de nuestro siglo, trataremos de hacer un análisis comparado en distintos dominios del material estudiado.
Al hacerlo tomamos en consideración los sistemas marxistas y no marxistas de las ciencias no sólo
del siglo XX, sino también del siglo pasado.
Las distintas clasificaciones de las ciencias pueden confrontarse en dos planos: el general y el particular.
El primer plano supone el estudio de todo el sistema de las ciencias en conjunto, la característica de sus
principios básicos y los modos de presentación del sistema, comprendidos los gráficos. No
examinamos con detalle este aspecto del problema. Cuando hubimos de analizar una u otra clasificación concreta,
estudiamos cada vez detenidamente sus principios.
El plano particular supone el análisis comparado de las distintas clasificaciones desde el punto de vista
del lugar que conceden a una u otra ciencia. Al construirse distintas clasificaciones de las ciencias, una misma
ciencia se coloca en diferentes lugares. Puesto que todo sistema de las ciencias es un conjunto de distintas ciencias
mutuamente vinculadas, estableciendo los lugares de las distintas ciencias, encontramos la vía para comprender
también las particularidades de cualquier sistema.
Hemos agrupado las distintas ciencias de la siguiente manera: primero va la dialéctica (y en general,
la filosofía) como ciencia general, seguida de las ciencias particulares: las ciencias abstractas (lógica
formal y matemáticas), después, las ciencias naturales (desde la mecánica hasta la antropología)
y, por último, las ciencias de humanidades y técnicas (prácticas). Las ciencias sociales se
consideran como incluidas, primero, en los sistemas formales y, luego, en los sistemas marxistas. Recordemos que
los trabajos marxistas escritos después de 1955 se analizarán en nuestro tercer libro.
Para mostrar cómo se plantea y resuelve desde el punto de vista formal la cuestión del lugar de
las distintas ciencias en su sistema, analizamos especialmente el método formal general aplicado al caso
concreto de las ciencias biológicas.
Se puede suponer de antemano que se obtiene un cuadro extraordinariamente abigarrado en la solución del
problema del lugar de las distintas ciencias en su sistema, de la correlación de los diversos grupos de
las ciencias (matemáticas, naturales, técnicas, sociales, filosóficas) entre sí. Cada
clasificador resuelve a su manera este problema. Como resultado de esto no existe unidad alguna de opiniones.
A la mayoría de los autores los une solamente la necesidad de construir el sistema general del conocimiento
científico sobre una base que sea natural al máximo posible.
El problema de la naturalidad de los sistemas de las ciencias se resuelve de distinta manera no sólo
en la literatura marxista y no marxista, sino también en las obras de autores que ocupan posiciones comunes,
sean formales o dialécticas. Por regla general, no tienen un punto de vista único ni en los detalles
de la solución del problema de la clasificación de las ciencias ni en su planteamiento. Por eso surge
una infinidad de cuestiones irresueltas y controversibles que imponen una discusión en torno de las mismas.
1. EL SISTEMA DE LAS CIENCIAS Y SUS ELEMENTOS
El sistema de las ciencias y su expresión gráfica
El concepto «ciencia» supone orgánicamente cierta sistematización de los conocimientos;
es, ante todo, un sistema de conocimientos y conceptos que expresan y generalizan los resultados del conocimiento
de la realidad por el hombre. El filósofo búlgaro Todor Pávlov, al analizar la ciencia en
cuanto a su contenido interno, subraya precisamente su carácter sistemático a la par con la existencia
de un método determinado de estudio del mundo material y de una ligazón indestructible con la práctica,
como factor histórico-social determinante respecto a ella. «La ciencia es ciencia sólo en tanto
y en la medida en que es una unidad del sistema (conceptos, categorías y leyes) y del método
de conocimiento de un objeto dado o un aspecto de la realidad dado -escribe él-. La ciencia es una unidad
dialéctica entre 1) el sistema de conceptos, categorías, leyes, etc., 2) el método de conocimiento
y 3) la ligazón con la práctica, como punto inicial, fin supremo y criterio del conocimiento»(1).
(1) T. Pávlov. Teoría del reflejo, ed. en ruso, Moscú, 1949, pág.
404.
En obras posteriores, Pávlov subraya más el tercer elemento de su definición de la ciencia.
El carácter sistemático de la ciencia, a su vez, supone una rigurosa estructura interna, la interconexión
de sus elementos, comprendidas sus distintas ramas, sus distintas ciencias. La ciencia como sistema aparece precisamente
en forma de la interconexión de sus elementos. El proceso de formación y desarrollo de la ciencia
contemporánea se opera mediante la diferenciación de sus elementos, de su surgimiento en el seno
de la ciencia anteriormente única y de su aislamiento posterior tanto los unos de los otros como de todo
el sistema precedente de la ciencia como un todo. Sin embargo, puesto que toda ciencia es un sistema determinado
de conocimientos, es decir, una conexión determinada entre los elementos que la forman, el desarrollo de
éstos, de sus ramas, no podía conducir a una ruptura de las conexiones entre ellos. Esto halló
su expresión en el hecho de que el proceso de diferenciación de los conocimientos transcurre en ligazón
indisoluble con el proceso de su integración posterior. Y si al comienzo, la integración revestía
el carácter de yuxtaposición externa de las distintas ciencias, unas al lado de otras, actualmente
aparece cada vez más como entrelazamiento orgánico, interior suyo, como penetración mutua
de ellas.
Así pues, la ciencia misma, a pesar de toda su diferenciación y ramificación en numerosas
secciones y disciplinas, resulta unida internamente. Esto constituye una condición necesaria y una premisa
de partida para elaborar un sistema único del conocimiento científico.
Al mismo tiempo, salta a la vista que la particularidad de las conexiones y relaciones mutuas entre las distintas
ciencias es tal que admite la elección de muchos planos que permiten representar el sistema general
de las ciencias desde distintos puntos de vista y analizarlo en distintos aspectos. Esto se observa con particular
evidencia en los sistemas lineales.
Mas, a pesar de que es posible elegir distintos planos, en lineas generales se obtienen esquemas afines o coincidentes
en el fondo, que comienzan, de una u otra manera, por las matemáticas, tras las cuales siguen las ciencias
naturales (inorgánicas y, luego, orgánicas) y, por último, las ciencias sobre el hombre, sobre
la sociedad humana.
La coincidencia de los distintos sistemas en estos puntos es resultado de que se divide en planos la ciencia
única, en el fondo. Lo que se manifiesta en la indicada sucesión de sus secciones principales al
intentar reducir el sistema general de las ciencias a cierta sucesión lineal principal. La variante gráfica
de la sucesión lineal es la pirámide de las ciencias (Ostwald).
Pero puesto que la sucesión lineal puede expresar las conexiones entre todas las ciencias sólo
en una sucesión determinada cualquiera, la artificialidad de esta construcción salta a la vista.
En virtud de ello, algunos autores de las clasificaciones formales trataron de recurrir a la forma de expresión
del sistema general de las ciencias en tabla (Cournot, Giddings, Grot, Guschin y, en parte, Ivanovski).
La forma en tabla tiene dos dimensiones y permite refleiar los vínculos entre las ciencias simultaneamente
en dos rumbos la diferencia de la sucesión lineal que tiene una sola dimensión).
El método de división dicotómica ramificada de las ciencias propagado en las clasificaciones
formales, aunque sea en parte, halla reflejo en el sistema en forma de tabla, donde el propio desdoblamiento de
las ciencias en sucesiones vertical y horizontal permite aplicar más consecuentemente este método.
Sin embargo, ningún autor de las clasificaciones formales se percataba de que el método dicotómico
puede expresar no sólo el modo lógico formal de división del volumen de las ciencias o conceptos
que se clasifican, sino también el desdoblamiento dialéctico de lo único en partes contrarias
mutuamente relacionadas (por ejemplo, en conocimientos teórico y práctico, en conocimientos abstracto
y concreto, en naturaleza viva y no viva y, respectivamente, en ciencias naturales inorgánicas y orgánicas,
etc.).
La clasificación natural de las ciencias aplica métodos lógicos de división de las
mismas y modos gráficos de expresarlos, tratando de reflejar con la mayor plenitud y profundidad posibles
las conexiones reales entre las ciencias, que se forman en el proceso del desarrollo contradictorio, dialéctico
real tanto del mundo exterior como de su reflejo en el pensamiento humano.
Como expresión gráfica del sistema ramificado de las ciencias puede servir la forma cónica
(Pachoski). A nuestro juicio, son de particular significación los sistemas interiormente cerrados que se
representan en forma circular, cíclica (Piaget, Strumilin y otros) o de triángulo de
las ciencias.
En cuanto a la diferencia esencial entre los enfoques formal y dialéctico del sistema de las ciencias
y su clasificación, cabe señalar que ambos se basan en las conexiones y relaciones estructurales
existentes entre los elementos de un sistema (ciencia) dado. Pero el enfoque formal supone que toda la atención
se centre en la reducción de estas conexiones y relaciones a las puramente externas, que se sujetan a la
formalización, mientras que el enfoque dialéctico, o de contenido, significa buscar y promover a
primer plano las conexiones y transiciones internas entre distintas ciencias, que cumplen la función de
elementos del sistema dado.
Desde este punto de vista se plantea y se resuelve de distinta manera el problema del lugar de cada ciencia
en la sucesión general o, en otros términos, de la situación de cada elemento separado del
sistema en el propio sistema, con la particularidad de que desempeña un gran papel el hecho de si el sistema
dado es artificial (formal) o natural.
El concepto "lugar" en la sucesión general de las ciencias
Hasta ahora, al analizar las clasificaciones formales de las ciencias, hemos confrontado, en primer lugar, los
principios en que se basan las distintas clasificaciones y, en segundo lugar, las sucesiones generales, o esquemas
de las ciencias, confeccionados sobre la base de los principios correspondientes. Ahora trataremos de hacer un
análisis comparado de las clasificaciones formales, arriba estudiadas, de los siglos XIX y XX, en el plano
de la aclaración del lugar que ellas conceden a las distintas ciencias, comenzando por la lógica
y las matemáticas y terminando por la sociología y la historia.
El concepto «lugar» en una sucesión lógica o sistema de cualesquiera cosas o ideas
sobre las cosas no reviste, ni mucho menos, carácter geométrico, gráfico. Este concepto tiene
un contenido profundo y resume nuestro conocimiento del objeto de la ciencia dada y sus relaciones mutuas con los
objetos de las demás ciencias.
El «lugar» en el sistema de las ciencias expresa, en primer término, el conjunto de todas
las conexiones y relaciones de la ciencia dada con las ciencias directamente contiguas y, a través de
ellas, con las más alejadas de ella y, por consiguiente, con toda la suma de los conocimientos humanos;
esto responde al examen de la cuestión desde su aspecto estructural;
en segundo término, expresa cierto grado de desarrollo del conocimiento científico que
refleja el grado correspondiente de desarrollo del mundo exterior y, por ende, la existencia de transiciones
entre la ciencia dada y las ciencias contiguas en la sucesión general de las ciencias; esto responde al
examen del problema en su aspecto histórico o genético.
Al hablar del «lugar» de una u otra ciencia en la sucesión general, nos atenemos a los criterios
de Engels, quien decía que conocer lo individual significa «indicar a cada miembro de la sucesión
su lugar en el sistema de la naturaleza...»(2)
(2) F. Engels. Dialéctica de la Naturaleza, pág. 200.
Por ejemplo, en la química orgánica, la significación de cualquier sustancia, como señalaba
Engels, «no depende ya simplemente de su composición, sino que se condiciona más bien por su
lugar en la sucesión de la cual forma parte» (ibíd., pág. 237). Esto se refiere
en grado mayor aún a los distintos elementos químicos que se determinan en la ciencia moderna según
su lugar en el sistema periódico general de Mendeléiev.
Lo mismo, en esencia, se observa en la clasificación (sistematización) de nuestros conocimientos,
en la cual se establece una conexión general entre las distintas ideas (doctrinas, teorías,
ciencias). Tal clasificación tiene por resultado que estos objetos espirituales resultan ser eslabones
distintos, lógicamente dispuestos uno tras otro y dimanantes uno de otro, de una cadena única (sistema
de los conocimientos).
Desde este punto de vista se puede definir la clasificación natural de las ciencias como una clasificación
que expresa con la mayor plenitud y exactitud las conexiones multilaterales de cada una de las ciencias con las
demás, tomando en consideración las transiciones mutuas de unas ciencias a otras. En otros términos,
tal clasificación debe expresar del modo más natural el «lugar» de cada ciencia en el
sistema general de las ciencias.
Al contrario, las clasificaciones artificiales, o formales, se caracterizan, desde ese mismo punto
de vista, porque toman apenas uno o dos indicios determinados de las distintas ciencias, intentando expresar, sobre
la base de los mismos, la concatenación general de todas las ciencias. Con la particularidad de que se hace
caso omiso de muchas conexiones muy esenciales y, a veces, incluso determinantes entre las distintas ciencias.
A consecuencia del enfoque formal, el «lugar» de unas u otras ciencias en el sistema general ya
no puede expresar el conjunto de todas las conexiones y relaciones y, por ende, de sus transiciones mutuas, sino
que expresa sólo una o, a lo sumo, dos correlaciones que no son obligatoriamente las principales para la
ciencia dada.
Pero como a través del conjunto general de las conexiones y relaciones entre algunos objetos se puede
trazar no uno ni dos, sino una multitud de «planos», esto conduce fácilmente a la creación
de distintos sistemas formales en cuyo aspecto la concatenación general de las ciencias aparecerá
de distinta manera: en un caso, dos ciencias cualesquiera se encontrarán una al lado de otra; en otro caso,
dos ciencias cualesquiera resultarán separadas por una tercera ciencia o se encontrarán en los extremos
opuestos de la sucesión general de las ciencias, etc.
Por eso observamos en las clasificaciones formales soluciones muy variadas en cuanto al «lugar»
de una u otra ciencia en la sucesión general. Cada una de estas soluciones, siendo unilateral, capta una
sola conexión de la ciencia dada con otras ciencias, y pasa por alto las demás conexiones con ellas.
En la historia de la ciencia se han expuesto no pocas ideas y enmiendas a este respecto. Citemos la siguiente
opinión de Ampere: «Las clasificaciones se dividen en naturales y artificiales. En estas
últimas, los objetos se disponen según algunos indicios elegidos arbitrariamente, abstrayéndose
de todos los demás. Por eso, a menudo aparecen las aproximaciones, o al contrario, las divisiones más
extrañas de los objetos. En las clasificaciones naturales, en cambio, se toma todo el conjunto de los indicios
del objeto y se examina la importancia de cada uno de ellos... Puesto que las clasificaciones artificiales se basan
en indicios elegidos arbitrariamente, ellas pueden crearse a voluntad. Pero todos estos variados sistemas que aparecen
y desaparecen como las olas del mar, lejos de contribuir al progreso de las ciencias, constituyen a menudo una
fuente de confusión lamentable. La principal inconveniencia de las clasificaciones artificiales consiste
en que predisponen a quienes las utilizan a examinar los objetos en estudio preferentemente en lo que tiene relación
directa e inmediata con el modo de clasificación adoptado... En cambio, las clasificaciones naturales, basadas
en el examen de todo el conjunto de propiedades de los objetos, exigen, por eso mismo, su descripción y
estudio en todos los aspectos, conduciendo de este modo a toda la plenitud de los conocimientos accesible para
el hombre. Pero la necesidad misma de estudiar a fondo los objetos impone que a tono con nuevos descubrimientos
hay que introducir cambios en las clasificaciones, que las aproximan cada vez más a la perfección»(3).
(3) Cita del libro de André Lalande. Lectures sur la philosophie des sciences.
Paris, 1893, pp. 128-129.
A pesar de tales concepciones, Ampere creó de hecho una de las clasificaciones más formales, artificiales,
de las ciencias.
Formalización del método para determinar las relaciones entre las distintas
ciencias en el sistema general
Además de los métodos directos de establecimiento de las conexiones entre las ciencias conforme
a sus relaciones mutuas reales, existe también el método de combinación formal que asienta
la clasificación formal en la base conceptual lógica general. Esto lo vimos ya en el ejemplo de la
«pirámide» de las ciencias de Ostwald. El yuxtapone con cada clase de las ciencias cierto concepto
genérico que abarca a todo el grupo respectivo de las ciencias. Como resultado, se obtiene una clase de
las ciencias con el concepto principal «orden», luego otra clase de las ciencias con el concepto principal
«energía» y, por último, una tercera clase con el concepto principal «vida».
En el siglo XVII, John Wilkins (Inglaterra) dio la argumentación lógica de la clasificación
de las ciencias, tomando en consideración y combinando los indicios de los conceptos con que operan las
ciencias clasificables. Este trabajo, olvidado posteriormente, lo sacó del anonimato el clasificador inglés
contemporáneo B. Vickery(4).
(4) B. C. Vickery. Ctassificatron and Indexing in Science, 2a. ed., London, 1959; B. C.
Vickery. The Significance of John Wilkins in the History of Bibliographical Classification. -Libri, vol. 2, No.
4,1953, pp. 326-343.
La esencia de las ideas de Wilkins consiste en que, al clasificar las ciencias, no se debe partir de las distintas
ciencias como elementos del sistema dado, sino de algunos géneros yconceptoselementales.Combinándolos
(coordinándolos), Wilkins forma objetos y conceptos complejos y revela las relaciones entre los conceptos,
estableciendo la existencia de elementos (indicios) comunes en ellos. De este modo Wilkins pone en el lugar de
la división de los objetos (y respectivamente, de los conceptos) separados unos de otros, el descubrimiento
de las relaciones entre ellos, como base de toda la clasificación de las ciencias. A pesar de ello, su método
es en el fondo puramente analítico; el sistema de las ciencias obtenido con su ayuda resulta harto formal.
Tal método de argumentación lógica formal de la clasificación de las ciencias, en
general, se emplea actualmente. Esto se puede mostrar con el ejemplo concreto de las ciencias biológicas.
Aquí veremos cuán estrechamente ligado está el problema general de la clasificación
de las ciencias modernas con el problema del lugar de las distintas ciencias en el sistema general y en la subdivisión
interna de ellas.
La cuestión sobre las ciencias biológicas, desde este punto de vista, fue planteada por Martín
Scheele (RFA) en el artículo Nuevo camino hacia la unidad de las ciencias.
El autor comienza por la clasificación general de las ciencias naturales para determinar en ella el lugar
de la biología. Comprende que no es nada fácil unir todas las ciencias en un gran y sencillo sistema
y no se plantea semejante tarea. Trata de delimitar uno de otro los distintos dominios científicos de modo
que esta delimitación sirva al objetivo de la unidad de la ciencia.
Aquí el autor comparte por entero el principio de la coordinación.
«Para el aspecto humano -dice él- debemos encontrar el máximo posible de delimitaciones
naturales, sin olvidar que ellas se supeditan a la necesidad y que, por último, cada esquema contiene cierto
arbitrio. Empero, por otra parte, no se puede pasárselas, por principio, sin un esquema o sistema, pues
la ciencia se define legítimamente como «orientación sistemática del hombre en el ambiente
que le rodea». Los conceptos son ya esquemas con cuya ayuda «captamos» el mundo para nosotros»(5).
(5) Studium generale, 1955, No. 7, S. 437.
Scheele comparte la opinión ampliamente extendida entre los positivistas (idealistas subjetivos) sobre
los conceptos científicos como «esquemas», instrumentos de la experiencia, etc.
Para sus fines, el autor adopta la división en ciencias sobre el espíritu y ciencias sobre la
naturaleza. Divide las ciencias naturales en ciencias principales (esencia del mundo) y ciencias sobre la realidad
(existencia del mundo). Como resultado, obtiene el siguiente sistema de las ciencias naturales cuyo objeto de investigación
es el mundo corporal (físico):
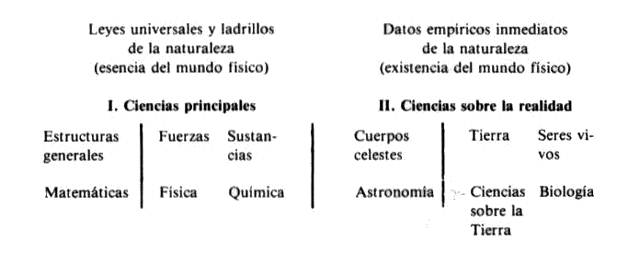
Las líneas delimitadoras verticales entre L s ciencias subrayan el enfoque formal que se apoya en el
principio de la coordinación de las ciencias. El autor no toma en consideración y no refleja las
ciencias de transición que constituyen un importantísimo rasgo de las ciencias naturales modernas.
Por ejemplo, en dicho sistema no hay lugar para la bioquímica y la biofísica, puesto que entre la
física y la química, por una parte, y la biología, por la otra, se encuentran las ciencias
sobre la Tierra y el Cosmos, excluyendo el contacto directo y la transición entre ellas.
A juicio de Scheele, las ciencias principales dan una idea sobre la ley universal a que se subordina todo el
mundo físico en el espacio y el tiempo. Las divide, a su vez, guiándose por razonamientos prácticos,
en dos grupos: 1) las matemáticas y 2) la física y la química (juntas), excluyendo
la química orgánica.
Las ciencias sobre la realidad, según Scheele, se ocupan de las distintas cosas que surgen históricamente
de nuestro mundo y de la historia de ellas. Para comprender a fondo los marcos espaciales y temporales, el objeto
y el origen de las ciencias sobre la realidad se necesitan las ciencias principales. Estas últimas, a su
vez, fueron deducidas de las distintas ciencias experimentales sobre la realidad, puesto que la ley universal (a
excepción de las matemáticas) no se nos revela directamente.
El autor también subdivide las ciencias sobre la realidad en dos grupos, guiándose asimismo por
razonamientos prácticos: 1) la astronomía y 2) las ciencias sobre la Tierra y la biología
(juntas). Argumenta esta subdivisión del siguiente modo: la Tierra y su vida son opuestas al Cosmos, pues
nuestro planeta es un espacio vital cerrado que abarca al mundo, y todo lo que ocurre en él se encuentra
en una conexión interna. Por lo común, no es un espacio vital completamente autárquico, pues
nuestro sistema está sometido a la influencia cósmica. Por consiguiente, también en este caso
Scheele admite compromisos y convencionalidades.
Como resultado, obtiene un sistema que encierra todo el conjunto, el «holoceno» de la Tierra con
todos sus objetos inorgánicos y orgánicos. La Tierra como «holoceno» es objeto de una
ciencia especial: la ecología universal.
Remitiéndose a la opinión de otros científicos (Thienemann y Friedrich), Scheele señala
que la ecología en su vieja acepción estrecha entraba en la botánica y la zoología,
como disciplina subordinada que estudia las relaciones de las plantas (respectivamente, de los animales) con el
medio ambiente. Mas por cuanto este medio ambiente («mundo habitable») se da siempre junto con el objeto
de investigación, la ecología se convierte imperceptiblemente, sobre todo en el caso de la hidrobiología
(¡limnología!), en investigación de la naturaleza en conjunto, conduciendo, respectivamente,
a las ciencias naturales unificadas, a la ciencia sobre la naturaleza, comprendidas también las ciencias
naturales inorgánicas.
En tales ciencias naturales íntegras hay lugar también para la filosofía natural y, en
un amplio sentido, para la relación del hombre con la naturaleza. Incorporando a su sistema todas las ciencias
históricamente condicionadas que forman parte de las ciencias naturales (biología con todas sus subdivisiones,
paleontología, geología, geografía, meteorología, etc.), así como las ciencias
aplicadas (medicina, agricultura, economía náutica, etc.), el autor obtiene una ciencia general sobre
el «holoceno» de la Tierra.
Scheele parte de la tesis de que cada ciencia puede desmembrarse en dos direcciones, formando dos sistemas distintos:
el de los objetos y el del planteamiento de los problemas, en el plano de los cuales se examinan estos objetos.
Por ejemplo, para la biología el sistema de los organismos se forma por estos últimos, mientras que
los puntos de vista desde los cuales pueden estudiarse estos objetos los conocemos como morfología, fisiología,
genética, etc., y las disciplinas condicionadas por los objetos aparecen como botánica, zoología
y bacteriología.
Confeccionando un sistema especial para la ecología universal con su objeto -la Tierra como «holoceno»-,
el autor se limita sólo a exponer un sistema de los planteamientos del problema (a la manera de A. Naville),
aunque reconoce que tal sistema debe entrelazarse de cierto modo con el sistema de los objetos. Divide toda la
ecología en A) idiobiología y B) cenoecología.
Cada una de ellas se subdivide en tres partes: I. Doctrina sobre los objetos dados (agentes de los indicios);
II. Ontogenética (ciclos) y III. Filogenética (troncos de los árboles). A su vez, estas secciones
se desmiembran también en tres partes, la primera de las cuales corresponde al estudio del objeto desde
el punto de vista de sus leyes o su estructura principal; la segunda, desde el punto de vista de su forma, y la
tercera, desde el punto de vista de su proceso.
Por ejemplo, en el caso de la idiobiología, la sección I (agentes de los indicios) se compone
de a)bioquímica y biofísica (estructura principal), b)morfología (forma) y c)fisiología
(proceso); la sección II (ontogenética), de a)doctrina sobre la herencia (leyes de
la herencia), b)doctrina sobre las etapas de la forma (forma) y c) fisiología del desarrollo
(proceso), y la sección III (filogenética), de a) doctrina sobre el origen (leyes de
la formación de las especies), b) doctrina sobre el tronco del árbol (forma) y c) fisiología
del origen (proceso).
Por ultimo, la división sucesiva conduce a la aparición de disciplinas particulares. Por ejemplo,
en la sección I de la idiobiología, la morfología se subdivide en cuatro disciplinas:
1) doctrina sobre la célula, 2) doctrina sobre los tejidos, 3) doctrina sobre los órganos
y 4) doctrina sobre el aspecto exterior (Habituslehre). Corresponde a ello la división de cada una
de las cinco partes restantes de la misma idiobiología. Por ejemplo, la fisicología en la
sección I está compuesta de fisiología 1) de la célula, 2) los tejidos,
3) los órganos y 4) de la doctrina sobre el trabajo.
La cenobiología se subdivide de modo análogo. Su sección I se fracciona en
a) doctrina sobre el espacio vital (leyes de la naturaleza), b) morfología y c) doctrina
sobre el proceso; la sección II, en a) doctrina sobre la mutabilidad (leyes de la heredad),
b) doctrina sobre la heredad (forma) y c) doctrina sobre el proceso; la sección III,
en a) doctrina sobre las transformación (leyes de las transformaciones), etc.
La morfología en la sección I se subdivide en cuatro disciplinas: 5) estudio del
medio ambiente, 6) simbiótica, 7) biocemática y 8) corología, a las cuales
en la doctrina sobre los procesos de la misma sección I corresponden la autecología, la sociología,
la cinecología y la biogeografía. Estas disciplinas se repiten en dos secciones restantes (II y III)
de la cenobiología.
Vemos que Scheele incluye la sociología en su biocenología (en el espíritu de la escuela
biológica en la sociología).
Su idea principal consiste en construir todas las secciones de la ecología universal y las disciplinas
que forman parte de ellas mediante la combinación (coordinación) de algunos conceptos principales.
Enumera diez conceptos principales de este género:
(1) idiobiología,
(2) cenobiología,
(3) doctrina sobre los objetos dados,
(4) ontogenética,
(5) filogenética
(6) regularidades generales,
(7) forma,
(8) proceso,
(9) aspecto orgánico y
(10) aspecto inorgánico.
Es evidente que los ocho conceptos primeros son los tipos y las clases principales en que el autor divide la
ecología universal.
Considerando las distintas posibilidades de las combinaciones mutuas de estos diez conceptos, el autor obtiene
la característica de las ciencias y disciplinas científicas de la ecología. Por ejemplo, la
combinación de la idiobiología (1), la doctrina sobre los objetos dados (3) y las regularidades generales
(6) nos da la bioquímica y la biofísica, que constituyen la premisa de las formas y procesos dados
directamente.
Si en la combinación anterior las regularidades generales se sustituyen por la forma (7), se obtienen
la morfología y la anatomía, y si se sustituyen por el proceso (8), se obtiene la fisiología.
La combinación de la idiobiología (1), la filogenética (5) y el proceso (8) nos da, según
el autor, la fisiología del origen (por ejemplo, la doctrina sobre la mutación).
Todo esto constituye en general una continuación del intento de Ostwald de formar las ciencias partiendo
de una combinación análoga de los conceptos principales; por consiguiente, la base de toda la construcción
schelleniana es el principio de la coordinación extendido (en conformidad con las tesis principales de la
lógica formal) a la estructura lógica del conocimiento científico.
Como resultado de esto, ciencias tales como la bioquímica y la biofísica no constituyen el eslabón
de enlace entre la biología y la química y entre la biología y la física, no reflejan
las transiciones entre las formas respectivas de movimiento de la materia en la naturaleza, sino que son combinaciones
de algunos conceptos generales, adoptados como elementos lógicos iniciales («ladrillos»), sujetos
a una combinación mutua posterior.
Así pues, Scheele, aunque usa la terminología de la teoría del desarrollo, no da una verdadera
noción del desarrollo.
La situación no cambia por la razón de que posteriormente el autor introduce nuevos conceptos
principales, que expresan ciertas unidades o etapas integrales en el marco de la idiobiología (respectivamente,
de la cenobiología). Corresponden a estas «etapas» las disciplinas particulares en que, como
vimos más arriba, se divide, en definitiva, cada parte de una y otra.
En la idiobiología estas «etapas» son 1) célula, 2) tejido, 3)
órgano, 4) forma general; en la cenobiología, 5) «semafonto», algún
factor del medio ambiente, 6) bioceno, 7) cenoceno y 8) «holoceno de la Tierra (comprendidas
las influencias cósmicas).
En este caso, la sociología se forma mediante la combinación de la cenobiología, la doctrina
sobre los objetos dados, el proceso y el bioceno; al sustituir en esa misma combinación del bioceno por
«holoceno» se obtiene la biogeografía.
Por consiguiente, en este caso, la conexión de las ciencias se apoya en una desnuda combinación
de sus indicios mediante una logización netamente formal, y no en la consideración de las conexiones
y transiciones reales entre ellas.
La logización formal del problema del lugar de las distintas ciencias en el sistema general y de su clasificación
interna se reflejó en otra obra referente a la lógica matemática de la cual hablaremos más
abajo.
El ejemplo estudiado permite ver claramente que la peculiaridad del enfoque formal es, en particular, una operación
lógica formal tal como la combinación externa de los distintos indicios de las ciencias, que en este
caso constituyen peculiares elementos lógicos del sistema.
Cabe señalar que a mediados del siglo XX creció mucho el interés por los problemas generales
del conocimiento científico, comprendidos los problemas de la lógica y la teoría de la ciencia,
la estructura y la clasificación de las ciencias. Es significativa a este respecto la obra de Jean Cavailles,
Sobre la lógica y la teoría de la ciencia (1947)(6).
(6) Jean Cavailles. Sur la logique et la théorie de la science. Paris, 1947 .
Búsquedas de la síntesis de las ciencias. Teorías generales de los sistemas
El empirismo y el «analitismo», que son incapaces de superar la dispersión de los conocimientos
científicos y que suprimen el problema de la creación de un sistema sintético de las ciencias,
concitan un creciente descontento entre los científicos. El progreso mismo de la ciencia actual engendra
el deseo de superar al dispersión de las ciencias mediante la síntesis de las mismas. De ahí
el interés por la teoría general de los sistemas, en la cual, a juicio de algunos pensadores, se
puede encontrar la clave para la síntesis de las ciencias actuales, para su unión interior (y no
sólo exterior, formal). A partir de mediados del siglo XX, los intentos de resolver semejantes problemas
vienen haciéndose sobre el terreno de una nueva rama del conocimiento y la práctica: la cibernética.
El científico norteamericano N. Wiener, fundador de la cibernética, igual que los teóricos
de dicha rama del conocimiento, por ejemplo, C. Ashby, prestaron una gran atención a este problema.
Los intentos emprendidos por estos científicos se examinan en el tercer tomo de la presente obra, puesto
que su estudio exige aclarar una cuestión más general sobre el lugar de la cibernética en
el sistema del conocimiento científico moderno, de lo cual se hablará precisamente en dicho tomo.
Otro intento en la misma dirección fue emprendido por L. Bertalanffy, primero, en el marco de
la biología y, luego, en el dominio de todo el conocimiento científico. El estudio de las concepciones
de Bertalanffy reviste interés para nosotros también porque permite confrontar en el marco de una
ciencia (biología) el enfoque formal del sistema de la ciencia (M. Scheele) y el no formal (Bertalanffy).
Utilizamos como material el articulo de V. Lektorski y V. Sadovski Sobre los principios de la investigación
de los sistemas (en relación con la «teoría general de los sistemas» de L.
Bertalanffy)», publicado en Voprosi filosófii (No.8, 1960).
Bertalanffy tiene la paternidad de la concepción «organísmica» en biología,
que considera fundamental la comprensión de los procesos vitales en conceptos tales como integridad, organización,
orden y dinamismo. A base de ellos, Bertalanffy critica la unilateralidad del vitalismo y el mecanisismo en biología,
pero cae en el extremo cuando comienza a absolutizar el orden, la organización y la integridad en los organismos
vivos. A este respecto su concepción se aproxima al holismo.
Bertalanffy estructura la teoría general de los sistemas o teoría general de la organización,
sintetizando los principios por él establecidos para la biología y que extiende a otras ramas del
conocimiento científico. Esto prueba que deduce la teoría general directamente del «organismismo»
como ampliación y culminación del mismo. La importantísima tarea de la teoría general
de los sistemas, según Bertalanffy, consiste en descubrir las «leyes del orden» que actúan
«igualmente en los distintos sistemas de cualquier naturaleza: física, biológica o social».
Afirma esto en el artículo Teoría general de los sistemas(7).
(7) Deutsche un versitatszeitung, 1956, No. 5/6, S. 9.
El autor interpreta el concepto principal de su teoría -el «sistema»- muy dilatadamente,
como un «complejo de elementos en proceso de interacción» (ibíd.). Por tanto, cualquier
conjunto ordenado de elementos puede definirse como sistema. Especialmente, con fines de elaborar su sistema, Bertalanffy
fundó la «Sociedad para el avance de la teoría general de los sistemas>). En el primer tomo
de las obras de esta sociedad (1956) se expone dicha teoría. Bertalanffy ve la diferencia entre las ciencias
clásica y moderna en que la primera estudiaba conjuntos no organizados, y la segunda tropezó con
el problema de la organización y la correspondiente interacción dinámica de los elementos
de los sistemas vivos y no vivos, comprendido el dominio de la sicología y las ciencias sociales. Por eso,
en la ciencia penetran conceptos tales como organización, integridad, orientación, racionalidad,
control, autorregulación, diferenciación y otros con que no operaba, por ejemplo, la física
clásica(8).
(8) Society for the Advancemen of General Systems Theory. General Sistems.
Esto muestra en qué plano surge la posibilidad de sintetizar las distintas ciencias sobre la base de
la teoría de Bertalanffy. En este caso, la base es la comunidad del tipo de conexiones en los sistemas compuestos
de elementos distintos por su naturaleza cualitativa. El caracteriza esta comunidad no como una analogía
exterior, sino como un profundo isomorfismo, consecuencia del hecho de que, en cierto sentido, algunos modelos
y abstracciones conceptuales pueden ser aplicados a distintos fenómenos. A juicio de Bertalanffy, ésta
es la única base para emplear las leyes de los sistemas (véase ibíd., pág. 2).
En conformidad con ello se plantea de distinta manera el problema de la unificación de las ciencias en
un todo, de su reducción a cierta unidad interna. La ciencia clásica resolvió este problema
mediante la reducción de unas ciencias a otras, más simples y fundamentales, a saber, a la física
y la mecánica. En la ciencia contemporánea, merced al afianzamiento en ella de los principios de
la integridad, la organización y el orden, la unidad de las ciencias puede alcanzarse, como supone Bertalanffy,
tomando en consideración el isoformismo de las leyes que rigen en los distintos dominios de la realidad.
En este caso, él admite dos enfoques (o «lenguas»): el formal y el material. Según el
primero de ellos, al analizar la estructuración conceptual de la ciencia, se habla de la coincidencia estructural
de los modelos teóricos. que se utilizan en los dominios correspondientes del saber; según el segundo,
el mundo se caracteriza como cierta integridad de los fenómenos en estudio. La semejanza estructural de
distintas partes de este mundo toma la forma de isomorfismo de las estructuras de los diferentes niveles de organización
(véase ibíd., pág. 8).
De este modo, Bertalanffy formula la concepción del síntesis de las ciencias sobre la base del
«perspectivismo» (según su terminología), opuesta a la concepción del «reduccionismo))
(reducción de unas ciencias a otras).
La clasificación de las ciencias en conformidad con la clasificación de los sistemas como objetos
de las ciencias que los estudian puede concebirse, según Bertalanffy, del siguiente modo: ante todo, en
dependencia de su naturaleza, los sistemas se dividen en físicos (materiales) y abstractos. De ahí
la división análoga de las ciencias. Luego, según el tipo de relaciones entre un sistema y
otros que se hallen fuera de él, Bertalanffy divide los sistemas en abiertos, los que se hallan en interacción
material o energética (intercambio) con el medio ambiente exterior, y cerrados los que están aislados
del medio ambiente exterior y no interaccionan con él. El autor considera que los primeros son sistemas
vivos, y los segundos, no vivos. De ahí la división de las correspondientes ciencias en inorgánicas
(físico-químicas, geológicas) y biológicas. Cierto es que en la naturaleza no existen
sistemas absolutamente cerrados, puesto que el intercambio de sustancias y energía se opera no sólo
en la naturaleza viva, sino también en la no viva. Por eso, el criterio de la división de las ciencias,
según este indicio, en biológicas y no biológicas es muy vulnerable.
Se puede dividir los sistemas también según el modo de su examen, cuando se toma en consideración
el sistema como algo íntegro (macroscópicamente) o el sistema formado de subsistemas cuyo estado
y movimiento se tienen en cuenta, ante todo, al estudiar todo el sistema que se examina en este caso microscópicamente.
Señalemos también que en el centro de las clasificaciones formalizadas está el aparato
formal de combinación de los elementos de los sistemas, faltando casi por completo el lugar para el planteamiento
filosófico del problema; al contrario, Bertalanffy proclama la indivisibilidad de las investigaciones especial
(científico-natural) y metodológica general (filosófica). Por eso, el problema de la teoría
general de los sistemas, formulado por Bertalanffy, resulta vinculado con el problema de la correlación
entre la filosofía y las ciencias particulares.
|