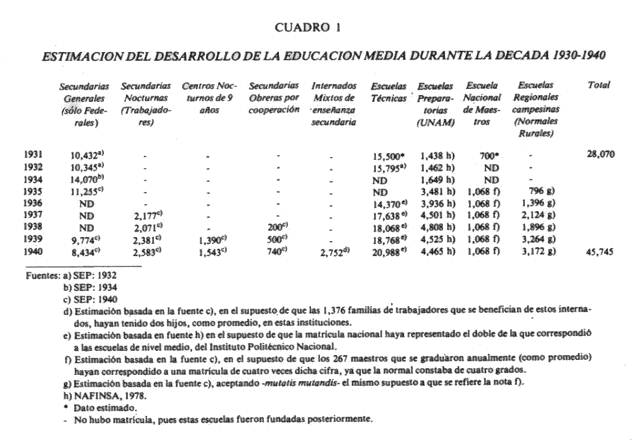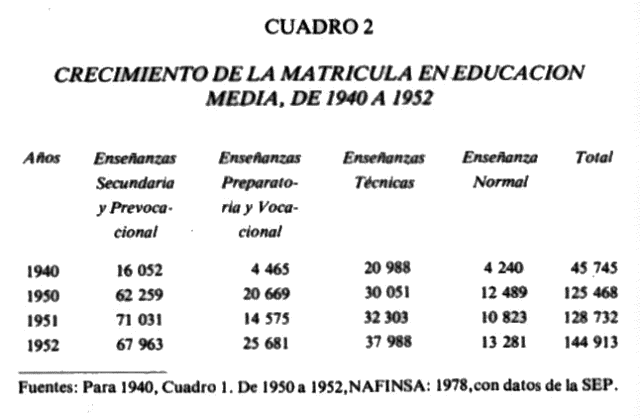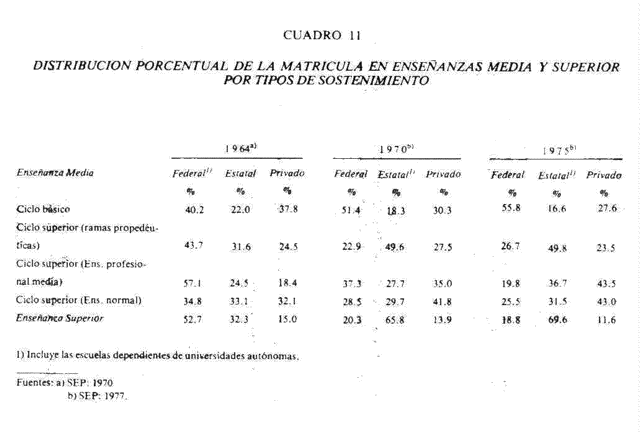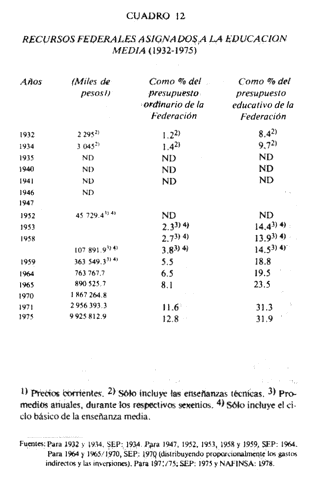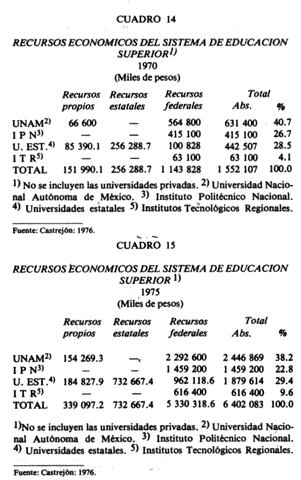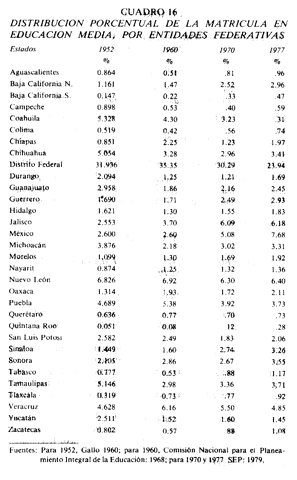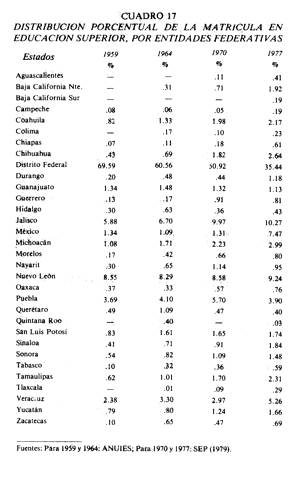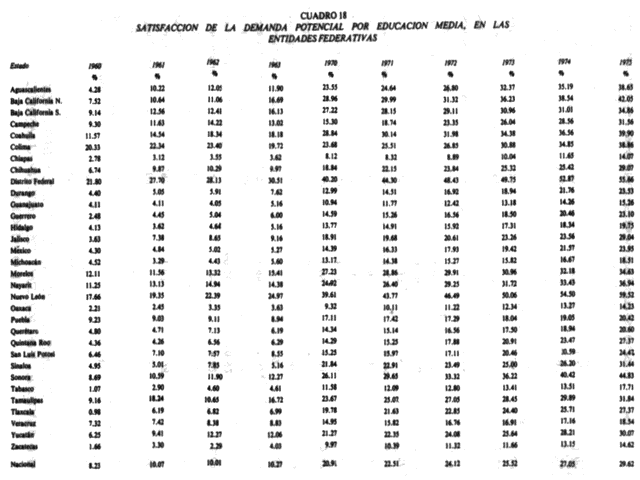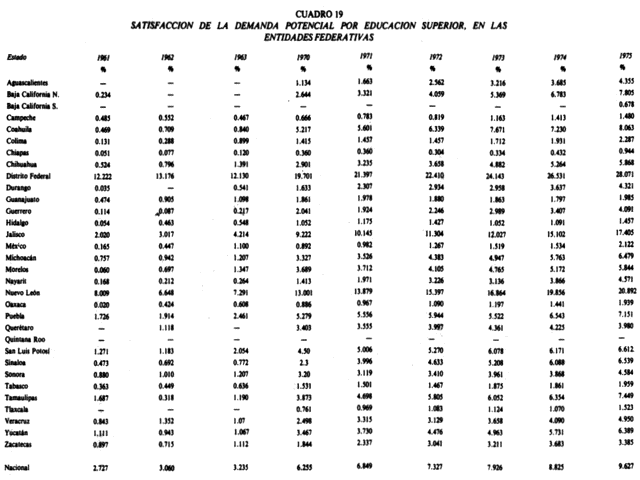|
I. INTRODUCCIÓN Contenido - Identificar las principales características de las políticas educativas que se implementaron en México, entre 1930 y 1976. - Identificar los principales efectos (sociales y económicos) que tuvieron dichas políticas. - Señalar algunas hipótesis que permiten explicar los efectos detectados, así como las consecuencias que podrían desprenderse de algunas alternativas de política educativa, que en la actualidad se están ensayando en las enseñanzas de niveles medio y superior. II.- Política educativa en la enseñanza primaria Contenido a) Crecimiento de la matrícula Durante el periodo a que se refiere este estudio, la matrícula de la educación primaria se expandió sustancialmente, por lo cual pasó de 1'300,000 alumnos, en 1930, a 12 148,000 en 1976. Sin embargo, las tasas de crecimiento de la misma no observaron comportamientos constantes. A través del periodo, es posible distinguir por lo menos cinco inflexiones en la curva que describe la velocidad de crecimiento de la educación primaria. La primera inflexión corresponde a la administración del Presidente Cárdenas (durante la cual, el ritmo de crecimiento de esta matrícula pasó del 3.0% al 6.7% anual). La segunda inflexión corresponde a los sexenios de los Presidentes Manuel Avila Camacho y Miguel Alemán Valdés (durante los cuales, este ritmo de crecimiento descendió al 5.8% y al 1.4%, respectivamente). La tercera inflexión de la curva corresponde a los gobiernos de los Presidentes Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos (pues, durante éstos, el ritmo de crecimiento de la matrícula en el nivel primario volvió a aumentar, ya que pasó del 3.1% al 6.1%, respectivamente). La cuarta inflexión corresponde a la administración del Presidente Gustavo Díaz Ordaz (pues durante ésta hubo un ligero descenso en el crecimiento); y la quinta inflexión coresponde al sexenio del Presidente Luis Echeverría Alvarez (durante el cual, el crecimiento de la matrícula en la educación primaria recuperó prácticamente la velocidad que ya había alcanzado entre 1958 y 1964). Así pues, los periodos de crecimiento más rápido correspondieron a los sexenios de los Presidentes Cárdenas y López Mateos (1934-40 y 1958-64, respectivamente); en tanto que el periodo de crecimiento más lento fue el correspondiente al sexenio del Presidente Alemán (1946-52). b) Aspectos críticos Aunque la educación primaria creció, durante casi todo este periodo, más rápidamente que la población en edad escolar, el acceso a las escuelas y la permanencia en las mismas no se distribuyeron equitativa ni aleatoriamente. En general, las oportunidades de recibir esta educación se ofrecieron a quienes las solicitaron, cuando las solicitaron y en los lugares en que las solicitaron. Por tanto, quienes más se beneficiaron de la expansión escolar son los grupos colocados en los niveles intermedio y superior de la escala social, los que viven en comunidades urbanas y, en especial, en aquellas que corresponden a regiones de un mayor grado de desarrollo relativo.(1) Asimismo, los niveles de rendimiento académico de los alumnos tendieron a ser directamente proporcionales a la posición que aquellos ocupan en la estratificación social, o en el continuum de urbanización y desarrollo regional.(2) Además de esto, la calidad de los recursos educativos (es decir de los maestros, las aulas, los sistemas pedagógicos, los recursos didácticos, etc.) también estuvo positivamente correlacionada con los niveles socioeconómicos de los alumnos. Una investigación reciente encontró, por ejemplo, en las escuelas primarias rurales, ciertas asociaciones entre los niveles socioeconómicos de los estudiantes y la experiencia de los maestros. En escuelas primarias privadas detectó que, cuando los alumnos proceden de estratos sociales inferiores, ellos asisten a escuelas más pequeñas, que cuentan con menores dotaciones de capital fijo por estudiante, con maestros menos preparados y que observan más frecuentemente comportamientos autoritarios.(3) Además, se ha obervado que la deserción escolar y, por ende, la injusta distribución de oportunidades educativas ocurre después de que se presentan diversas situaciones de atraso pedagógico, en relación con las normas vigentes en los diversos grupos escolares.(4) Tales situaciones son más frecuentes entre los estudiantes que pertenecen a los niveles socioeconómicos inferiores. Ahora bien, cuando se ha tratado de dilucidar si -dentro del sistema educativo- los maestros contrarrestan, amplifican o son indiferentes ante dichos atrasos pedagógicos, se ha observado, por una parte, que los maestros muestran actitudes y comportamientos que reflejan cierta indiferencia ante los mencionados atrasos.(5) Por otra parte, se han encontrado orientaciones de la conducta magisterial que apuntan en la dirección de reforzar el aprendizaje de alumnos mejor colocados en la escala social y en la de los niveles de aprovechamiento. En efecto, el "modelo ideal-típico" con el cual identifican los profesores el proceso didáctico que llevan a cabo, no suele establecer distinciones entre la conducta que ellos deben observar en relación con los estudiantes que aprenden lo mismo que el promedio, o con aquellos que se encuentran encima o debajo de dicho promedio. Muchos maestros manifiestan conductas acordes con este modelo, pues casi no interactúan con los alumnos retrasados; otros, sólo interactuan con ellos para plantearles "preguntas retóricas" -sin esperar, realmente, que las puedan contestar los estudiantes-. Otros maestros, en fin, hansidoclasificadoscomoprofesores "indiferentes-amenazantes" pues su comportamiento, además de revelar indiferencia, tiende a minusvalorar a los alumnos que sufren algún problema de aprendizaje. En otras ocasiones, se han distinguido también algunas tendencias en las interacciones maestro-alumno que, en lugar de disminuir los atrasos educativos, podrían acentuarlos. Lo anterior permite eselarecer que las escuelas primarias no amortiguan los desniveles culturales que ya existen desde que los alumnos se inscriben en ellas. Por otra parte, aunque no hay indicaciones muy claras de que los maestros rurales manejen los problemas de aprendizaje en una forma menos eficiente de como lo hacen los maestros urbanos, es evidente que la falta de interés en las diferencias y en los rezagos pedagógicos provoca efectos más lamentables en el campo. Baste recordar que en este medio, el maestro es prácticamente el único recurso a que tienen acceso los alumnos para superar su nivel académico y para contrarrestar las deficiencias a que estuvieron expuestos durante su vida preescolar. Por tanto, la educación primaria no sólo se ha concentrado en las zonas urbanas de mayor desarrollo, sino que, al interior de las mismas, ha beneficiado preferentemente a los grupos sociales que se encuentran colocados en las posiciones inferiores de la escala de estratificación. III.- Política educativa en la enseñanza media Contenido a) La década 1931-1940 En 1932, el entonces Secretario de Educación, Narciso Bassols, introdujo diversas reformas en la enseñanza media. Estas partieron del supuesto de que la educación técnica se refiere a aquellas disciplinas científicas o artísticas que se ejercen para realizar obras materiales, cuyo fin es satisfacer diversas necesidades humanas. En contraste con este concepto, la enseñanza de carácter universitario consistía, fundamentalmente, en impartir el conocimiento de las humanidades. De estas premisas, el Secretario de Educación, Bassols, derivaba las siguientes conclusiones: Los universitarios, cualquiera que fuera el punto de partida de sus estudios, debían necesariamente convergir en el último escalón. En cambio, los técnicos debían seguir, como el ferrocarril, en sus rieles, líneas de conocimiento que no se confunden en una síntesis superior. Por tanto, las escuelas técnicas producirían siempre hombres que por necesidad quedarían subordinados al pensamiento director que, a su vez, sería engendrado en el seno de la universidad. Las implicaciones que estas ideas tuvieron para la política educativa, consistieron en considerar que la universidad necesitaba elaborar en sus educandos un pensamiento filosófico de la generalidad. Por ello se impuso una educación preparatoria de tipo peculiar, pues reclamaba el conocimiento de todas las ciencias. En cambio, pensaba Bassols, las escuelas técnicas no debían someterse a esta necesidad, pues su fin capital no era el de producir hombres de pensamiento general, sino hombres de especialidad concreta y definida. Por tanto, concluía el citado Secretario de Educación, el agrupamiento de las instituciones de enseñanza técnica y de enseñanza universitaria fue perjudicial tanto para unas como para otras. El error había consistido en querer hacer servir una misma institución, la escuela preparatoria, para todos los fines diversos e igualmente necesarios (Cfr. Bassols: 1964, 224 ss.). Además de estas consideraciones filosóficas sobre la necesidad de reformar la enseñanza técnica, había otras de carácter económico. Se pensaba, en efecto, que "si la educación industrial y comercial que imparte el Estado no corresponde a las exigencias y necesidades de la vida económica, los recursos gastados en ella significarán un despilfarro absurdo". Por tanto, las escuelas técnicas no debían de ser centros que educaran para el consumo de las clases acomodadas, creando necesidades artificiales; pues los recursos del Estado debian emplearse con el fin de que el mayor número posible de mexicanos fuese apto para intervenir en la producción de la riqueza, y no en su consumo superfluo y desorientado (Ibid: 217 s). Con fundamento en esas ideas fue creada, en 1932, la preparatoria técnica de cuatro años. En esta preparatoria sólo se incluyó un curso destinado al estudio de la Historia y la Geografía, precedido de un curso elemental de Economía. Para ingresar a ella sólo era necesario terminar la educación primaria elemental superior. Durante el sexenio presidencial del General Cárdenas (1934-40) se dio un nuevo impulso a la educación de los trabajadores y campesinos. En efecto, el 61% de los incrementos que (según estimamos) experimentó la matrícula en educación media durante la década 1931-40, fue atribuible al establecimiento de escuelas expresamente destinadas a la educación obrera y a la preparación de maestros rurales (Cfr. cuadro 1). A los argumentos filosóficos y económicos que ya había esgrimido Bassols en favor de la educación técnica, el Presidente Cárdenas añadió otro, de naturaleza estrictamente política. Dicho argumento fue claramente expuesto cuando el General Cárdenas expresó su renuencia a ofrecer educación universitaria a los hijos de los trabajadores:
Por las razones anteriores, Cárdenas desarrolló una importante labor, tendiente a consolidar un sistema de enseñanza técnica especialmente destinada a los hijos de los trabajadores. Ello exigió emprender, a partir de 1935, una nueva reorganización del sistema de educación técnica. Como consecuencia de ello, fue establecido (1936) el Instituto Politécnico Nacional, al cual se le encomendó el desarrollo de este tipo de educación, dividida en los tres ciclos que aún existen: El prevocacional, el vocacional y el correspondiente a la enseñanza superior. b) El periodo 1941-1970 Como es sabido, la llegada del General Manuel Avila Camacho a la Presidencia de la República representó la introducción de importantes cambios en el modelo de sociedad que el Estado consideraba deseable y, consecuentemente, en el estilo de desarrollo que el mismo Estado estaba dispuesto a impulsar. Las concepciones de la sociedad y del desarrollo nacional que introdujo el Presidente Avila Camacho fueron cualitativamente semejantes a las que sirvieron de fundamento a las políticas adoptadas, posteriormente, por los Presidentes Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz. En contraste con las tesis que habían sido aceptadas durante el Régimen del General Cárdenas, los gobiernos subsecuentes se caracterizaron por el propósito de lograr la "conciliación nacional", de manera que " la inevitable oposición de intereses de grupo y de clase se resolviese y superase por el trabajo que crea y la cooperación que enlaza" -según lo interpretara José Angel Ceniceros, uno de los Secretarios de Educación que estuvieron en funciones durante ese periodo (Cfr. Ceniceros: 1955, pág. 78). En este contexto, se inició un periodo de rápida expansión escolar que se orientó, como se hará ver más adelante, a satisfacer simultáneamente las aspiraciones de las clases medias urbanas y las necesidades del incipiente desarrollo económico del país. Como se puede inferir de los cuadros 2 y 3, durante los sexenios 1940/46 y 1946/52, la enseñanza media creció a una tasa geométrica de 10.1% anual y, durante los sexenios siguientes, lo hizo a tasas de 15.5%, 14.6% y 12.9%, respectivamente. Estas velocidades de crecimiento superaron, en todos los casos, al ritmo de crecimiento de la población del país que se encontraba entre los 13 y los 18 años de edad. Por esta razón, durante ese lapso aumentaron constantemente los coeficientes de satisfacción de la demanda potencial por educación media (los cuales representan las proporciones de la población de las edades indicadas, que pueden matricularse en este nivel educativo). En 1940, sólo fue posible matricular al 1.7% de dicha cohorte demográfica; y en 1970 se había alcanzado un coeficiente de matriculación del 20.9% (Cfr. cuadro 4). Es importante destacar que este crecimiento no sólo se atribuyó a una ampliación horizontal de la enseñanza media, sino que también fue ocasionado por un crecimiento vertical de la misma, toda vez que las ramas de este nivel educativo que no tienen un carácter terminal -por estar orientadas hacia la educación superior- se expandieron con mayor rapidez. Por esta razón, la proporción representada por las ramas de carácter vocacional, en la matricula total de este nivel educativo, disminuyó del 55.1% (en 1940) al 14.7% (en 1970). (Cfr. cuadro 5). Por otra parte, durante el periodo analizado se dictaron diversas medidas tendientes a: 1)- Mejorar la funcionalidad de la enseñanza media; 2) diversificar las instituciones que la imparten; y 3) utilizar tecnologías educativas más intensivas de capital. 1.- Reformas curriculares Las medidas de mayor importancia correspondieron a las reformas educativas implantadas durante el sexenio 1964-70. En el ciclo inferior de la enseñanza media se intentó introducir las metodologías de enseñanza-aprendizaje que se conocen como "enseñar produciendo" cuyo propósito consiste, obviamente, en vincular los conocimientos teóricos con la aplicación de los mismos. Sin embargo, una evaluación efectuada en 1970, por un grupo de trabajo coordinado por el Instituto Nacional de Pedagogía, concluyó que tales metodologías "fueron insuficientemente experimentadas y no llegaron a ser plenamente empleadas, debido a la falta de guia y orientación a los maestros y a la carencia de recursos suficientes para su aplicación" (Cfr. Instituto Nacional de Investigación Científica: 1970). Por lo que hace a los planes de estudio, desde el sexenio 1958-64 se habia determinado la necesidad de unificar los curricula de las diversas ramas que integran el ciclo básico de la enseñanza media, de tal manera que todas ellas tuviesen al mismo tiempo la calidad de enseñanzas propedéuticas y de educación terminal. Sin embargo, difícilmente puede suponerse que tal determinación haya sido llevada a la práctica en todo el país. En efecto, varios años después (1974) el Consejo Nacional Técnico de la Educación entregó al Presidente de la República un documento (conocido como "Resoluciones de Chetumal") que recogió las deliberaciones emanadas de varios seminarios regionales, entre las cuales aparecía, una vez más, la insistencia en que era necesario unificar los planes de estudio vigentes en las ramas que integran este ciclo de enseñanza. En efecto, al analizar los planes de estudio que estaban en vigor en 1975, se pudo observar que la resolución citada nunca llegó a plasmarse en un curriculum realmente comprensivo. Durante este periodo, también se introdujeron reformas en el ciclo superior de la enseñanza media. Desde 1957, casi la totalidad de las escuelas preparatorias de carácter académico adoptaron el plan de estudios propuesto por la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES) con el objeto de implantar el "bachillerato único". El propósito principal de esta reforma consistía, evidentemente, en eliminar la prematura especialización de estudios. Después (durante el sexenio 1964-70), fue propuesta la necesidad de unificar también los planes de estudio de las escuelas preparatorias técnicas y de las de caracter académico. Sin embargo, a lo más que se llegó fue a introducir algunas materias humanísticas en las ramas técnicas y determinadas actividades tecnológicas en las escuelas preparatorias tradicionales. 2. Cambios en la tecnología de la enseñanza En este aspecto, sobresale la creación de la enseñanza secundaria impartida a través de la televisión (telesecundaria). Algunas evaluaciones parciales de este sistema de enseñanza indicaron que ella estaba generando una educación comparable a la que se obtenía por medio de la enseñanza directa, y que funcionaba con mayor efectividad de costos que la enseñanza tradicional. (Cfr. Mayo et. al: 1972). 3. Diversificación institucional A través de estos sexenios, fueron creadas diversas instituciones educativas, que se propusieron fundamentalmente contribuir a mejorar el ajuste entre las características de los egresados del sistema educativo, y las exigencias del desarrollo económico del país. En efecto, hacia el fin de la década de los años 40 se fundaron los dos primeros Institutos Tecnológicos Regionales (en Celaya, Gto., y Durango, Dgo., respectivamente); y en 1950 se estableció, en el Instituto Politécnico Nacional, una Comisión de Estudios de los Institutos Tecnológicos Foráneos, con el fin de planificar el desarrollo de estos centros (Cfr. Bravo Ahúja: 1962). Las funciones de dichos institutos consisten en preparar y reentrenar trabajadores calificados; en impartir la educación secundaria de carácter técnico, la educación vocacional, la enseñanza subprofesional y la de nivel profesional; así como el desarrollar actividades de investigación industrial. En 1958, fue creada la Subsecretaria de Enseñanza Técnica y Superior, en la cual quedaron integradas la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional de Educación General de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial y la Dirección Ceneral de Enseñanza Superior e Investigación Científica. En 1962 fue creado, por convenio con la UNESCO, el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial, cuyo objetivo consiste en preparar profesores de educación técnica de nivel medio. En 1963 se establecieron los primeros Centros de Capacitación para el Trabajo Agrícola (CECATA'S) y para el Trabajo Industrial (CECATI'S). La función de estos Centros consiste en preparar a jóvenes que han terminado su educación primaria y a trabajadores adultos, para desempeñar trabajos de carácter industrial y agricola. También están orientados a personas que desempeñan labores no asalariadas. Finalmente, en 1964 fueron establecidas las escuelas normales para la capacitación en el trabajo industrial y para la capacitación en el trabajo agropecuario, respectivamente. Estas, como es obvio, estuvieron orientadas a proporcionar el personal necesario para el funcionamiento de los centros a que acabamos de aludir. c) El periodo 1971-1976 Durante el primer año de la administración del Lic. Echeverría (1971), éste renovó la convocatoria que tres años antes había lanzado el Presidente Díaz Ordaz para analizar el sistema educativo nacional, con el fin de proponer las reformas que se considerasen necesarias. Las propuestas recogidas de este modo por el gobierno de Echeverría, dieron lugar a la implantación de diversas medidas, las cuales se manifestaron en todos los niveles y tipos de enseñanza. La fundamentación jurídica de estas reformas fue proporcionada por la Ley Federal de Educación promulgada el 29 de noviembre de 1973 -mediante la cual fue abrogada la Ley Orgánica de la Educación Pública que había sido expedida el 31 de diciembre de 1941-. Las repercusiones que las reformas introducidas durante ese sexenio debieron haber tenido en el ciclo básico de la enseñanza media, quedaron definidas en el documento conocido, "Resoluciones de Chetumal" al cual nos hemos referido con anterioridad. Como decíamos, ese documento confirmó la determinación de que este ciclo de enseñanza tuviese simultáneamente el caracter terminal y propedéutico, para que los egresados del mismo pudiesen continuar estudiando o incorporarse a alguna actividad productiva. A partir de este objetivo, durante el periodo de 1971-76 se introdujeron nuevas modalidades de educación secundaria de carácter técnico (las secundarias tecnológico-pesqueras y las tecnológicoforestales), mismas que se sumaron a las secundarias técnicas de carácter industrial, comercial y agropecuario, que ya existían con anterioridad. En el mismo periodo fueron creadas, también, nuevas modalidades en el ciclo superior de la enseñanza media. Las de mayor importancia fueron los Colegios de Ciencias y Humanidades (que estableció la Universidad Nacional Autónoma de México) y el Colegio de Bachilleres (que fue establecido como organismo descentralizado del Estado). Asimismo, se creó el Sistema Nacional de Educación de Adultos" mediante la ley promulgada el 31 de diciembre de 1975. Este Sistema ofrece la posibilidad de acreditar la educación primaria y secundaria, a quienes no pudieron hacerlo a través del sistema de educación regular, por medio de la utilización de métodos de aprendizaje de naturaleza autodidacta. Por último, cabe señalar que durante el sexenio a que estamos aludiendo, continuó la expansión cuantitativa de la enseñanza media, a ritmos similares a los que se observaron durante los periodos anteriores. Como se puede apreciar en el cuadro 3, la matrícula total de este nivel educativo llegó, en 1976, a 3.3 millones de estudiantes. Ello permitió obtener un coeficiente de satisfacción de la demanda de 31 % (Cfr. cuadro 4). La participación que tuvieron las ramas de carácter terminal en la matrícula total de este nivel, continuó la tendencia descendente que ya se había manifestado desde la década de los años 40; por lo cual, en 1976, las inscripciones en dichas ramas representaban el 14% del total correspondiente a la enseñanza media. Al finalizar el sexenio del Presidente Echeverría la educación nacional reflejaba sin duda los efectos generados por el conjunto de reformas e innovaciones introducidas durante ese periodo. Sin embargo, es imposible determinar con precisión la intensidad con que tales reformas penetraron en el conjunto de instituciones que integran el sistema escolar, o el grado en que cada una de ellas contribuyó a conseguir las metas que se propusieron alcanzar quienes las diseñaron. Ello se debió a dos razones, complementarias entre sí. La primera consiste en que en ningún momento se precisaron los objetivos que concretamente perseguía cada reforma, ya que nunca se formularon los programas específicos que permitieran establecer las relaciones entre las actividades emprendidas, la filosofía a que éstas respondían, los recursos necesarios para desarrollar las actividades propuestas y las metas que en cada caso se debían alcanzar. La segunda razón consiste en que tampoco fueron establecidos los mecanismos de evaluación, que hubieran sido necesarios para poder determinar el avance logrado por cada una de las reformas implantadas. IV.- Política educativa en la enseñanza superior Contenido a) Expansión de la matrícula Durante la década de los años 30, la matrícula total en educación superior aumentó a una tasa geométrica de 4% anual; y durante la década siguiente se incrementó a un ritmo de 3.7% anual. Por este motivo, el coeficiente de satisfacción de la demanda potencial (obtenido al relacionar la matrícula con la población total que se encuentra entre las edades de 19 y 24 años) permaneció prácticamente en el mismo nivel -1%- hasta 1950. A partir de 1952, la matrícula se expandió más rápidamente que la población de estas edades. En efecto, entre 1952 y 1958, dicha matrícula creció al 10.1 % anual; entre 1959 y 1964 lo hizo al 10.6% anual; entre 1965 y 1970, aumentó al 15.1 % anual y, entre 1971 y 1976 se incrementó a una tasa de 13.2% anual (Cfr. cuadros 7 y 8). Consecuentemente, la satisfacción de la demanda ascendió al 2.1 % en 1960; al 6.3% en 1970; al 9.6% en 1976 y, probablemente, llegará al 11.3% en 1980 (Cfr. cuadro 9). Esto significó que las inscripciones totales en el nivel superior del sistema educativo pasaran de 15,600 alumnos en 1930, a 610,800 en 1977/78. Por lo que hace a la distribución de la matrícula entre las diferentes áreas de estudios, es interesante advertir que, entre 1959 y 1967, las carreras de ingeniería, arquitectura, medicina y odontología cedieron terreno a las que se relacionan con las ciencias sociales y administrativas. Por otra parte, al comparar los datos de 1959 con los de 1975 se observa que la proporción representada por las carreras de medicina y odontología disminuyó casi en la misma medida en que aumentó la de las carreras de humanidades; y que la participación de las carreras de ingeniería y arquitectura disminuyó casi en la misma medida en que aumentó la de las carreras en ciencias sociales y administativas. Ello se debe, probablemente, a las restricciones que han impuesto las universidades para admitir alumnos en las carreras de medicina e ingeniería, en tanto que han fijado normas más flexibles al aceptar estudiantes en las carreras de humanidades, derecho y administración. b) El problema de la autonomía univesitaria Apenas iniciada la década de los años 30, se suscitaron diversos problemas en la Universidad Nacional-a la cual, como se recordará, se le había otorgado la autonomía en 1929-. Esto llevó al gobierno a revisar los términos conforme a los cuales se había reconocido este carácter a la Universidad. En un discurso pronunciado en la Cámara de Diputados (en octubre de 1933), el entonces Secretario de Educación defendió una nueva iniciativa de Ley Orgánica de la Universidad Nacional. Con este fin, dicho Secretario criticó el régimen que había sido creado en la Ley de 1929, por haber mantenido cuatro puntos de contacto entre la Uniersidad y el Poder Público, los cuales quedarían eliminados mediante la nueva iniciativa: 1o.- La Universidad no nombraba de un modo libre a su Rector, sino que lo escogía entre las ternas que cada tres años le serían propuestas por el Presidente de la República. 2o.- En virtud de que el Consejo Universitario no fijó oportunamente las bases para distribuir las becas (entre las cuales debería repartirse el subsidio del gobierno federal) el propio gobierno tuvo que expedir el reglamento respectivo. 3o.- La Ley conservó la facultad del poder público para vetar ciertas resoluciones del Consejo Universitario. 4o.- Los empleados y funcionarios de la Universidad se consideraban empleados públicos de la Federación, para ciertos fines, y el Estado se reservaba la facultad de revisar y controlar el empleo de los recursos procedentes del subsidio (Cfr. Bassols: 1964, pág. 243 ss.) En 1939, se había extendido el régimen autónomo de la universidad a las escuelas universitarias particulares que obtuvieran reconocimiento oficial; y en 1942, se dispuso que todas las universidades e institutos universitarios del país se rigieran por sus propias leyes o estatutos, por lo cual quedaron exentos de la aplicación de la Ley Orgánica de la Educación Pública. Esa misma Ley preveía, con todo, la expedición de un ordenamiento especial para la enseñanza de tipo universitario, el cual estaría destinado a coordinar esta enseñanza en toda la República y a regular la actividad de la federación y los estados en esta materia (Muñoz Ledo: 1962 p. 119). Sin embargo, cabe advertir que dicho ordenamiento sólo puso ser promulgado hasta el 31 de diciembre de 1978. Refiriéndonos nuevamente a la Universidad Nacional, es necesario señalar que, en virtud de la autonomía absoluta que le había concedido la Ley de 1933, esta institución quedó privada de los recarsos indispensables para su propio desarrollo. Tal situación, sumada a otros factores de carácter más propiamente circunstancial, provocó la necesidad de buscar la promulgación de una nueva Ley Orgánica. Esta se obtuvo en 1945 y todavía se encuentra en vigor. Las características más sobresalientes de esta Ley son dos: Por un lado, define la personalidad jurídica de la Universidad en los términos de un organismo descentralizado del gobierno federal. Por otro, establece una Junta de Gobierno, entre cuyas funciones se encuentra la elección del Rector de la propia Universidad. La creación de este organismo ha sido fuertemente objetada por algunos ex-rectores de la Universidad. Según el Doctor Ignacio García Téllez "la Junta va en contra de todas las tendencias democráticas que deben orientar la composición del Consejo Universitario". Este criterio fue también compartido por el Dr. Mario de la Cueva, quien comparó dicha Junta con el "Supremo Poder Conservador de las Leyes, llamadas Constitucionales, de 1836 y con el conjunto de Príncipes Electores encargados de designar al Sacro Emperador Romano Germanico" (CEE: 1969.) En 1962, Porfirio Muñoz Ledo opinaba que la actual Ley Orgánica "había impuesto (a la UNAM) ciertamente algunas limitaciones, creando incluso organismos del todo ajenos a nuestra tradición; pero a fin de cuentas se ha revelado que el traslado de las funciones electorales a una Junta... ha contribuido notablemente a la pacificación de la Universidad" (Muñoz Ledo: 1962 p. 121). Sin embargo -como lo observa Castrejón (1976: p. 23)- a partir de ese mismo año (de 1962) los conflictos que se manifestaron enla Universidad Nacional, y en otras instituciones de enseñanza superior, adquirieron mayor trascendencia y mayores grados de violencia, hasta llegar a su nivel más dramático en 1968. Tales conflictos originaron diversas acciones del Estado -el cual, con frecuencia, utilizó la fuerza pública para restaurar el orden en las Universidades-. Estas acciones fueron consideradas, por algunos, como violatorias de la autonomía universitaria. Para otros sectores, sin embargo, la autonomía sólo se refiere a diversos aspectos de la vida universitaria, considerada ésta en sentido estricto; de lo cual se deduce que esta facultad no concede a los recintos universitarios el carácter de extraterritorialidad que negaría al Estado la posibilidad jurídica de utilizar la fuerza pública en dichos recintos. Así por ejemplo, en 1965, la Asociación Internacional de Universidades definió la autonomía en estos términos: 1o.- Como el derecho que tienen las universidades para elegir su propio personal. 2o.- Como el derecho que tienen las universidades para seleccionar a sus estudiantes. 3o.- Como la responsabilidad que tienen las universidades de formular sus planes de estudio, para establecer sus propios valores. 4o.- Como el derecho que tiene la Universidad para tomar las decisiones finales en los programas de investigación que se desarrollen en su seno, y 5o.- Como la responsabilidad que tiene la Universidad para distribuir los recursos entre las diversas actividades que lleva a cabo (Cfr. Asociación Internacional de Universidades: 1965). En nuestro medio, sin embargo, la discusión del tema no ha terminado. El Presidente López Portillo ha enviado al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley que elevaría la autonomía universitaria al rango constitucional. Dicha iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados en 1979, pero fue devuelta a dicha Cámara por el Senado. Cabe anotar, además, que -según se desprende de los acontecimientos ocurridos en el país durante la última década- los conflictos universitarios son, en el fondo, independientes de las leyes que regulan las relaciones formales entre el Estado y nuestras casas de cultura superior. No es probable, por tanto, que el perfeccionamiento de estas regulaciones constituya una condición suficiente para conservar el orden en las instituciones universitarias. Lo que parece, en cambio, más probable es que los conflictos universitarios sólo serán menos frecuentes hasta que ocurran determinados cambios en nuestra organización social y en el régimen interno de las propias universidades e institutos de educación superior. Por un lado, será necesario avanzar hacia la solución de los conflictos sociales que sólo se reflejan - pero no se originan- en las universidades del país. Por otro lado, será necesario que las mismas universidades logren establecer los sistemas de autogobierno democrático, que les permitan encontrar, en cada caso, las soluciones a diversos conflictos que sí son generados en el seno de las mencionadas instituciones. V.- Financiamiento y distribución regional de la educación media y superior Contenido a) Origen de los recursos Como se puede apreciar en el cuadro 11, las enseñanzas media y superior son financiadas por el gobierno federal, por los gobiernos estatales y por el sector privado. Las aportaciones de mayor envergadura proceden del gobierno federal, en el ciclo básico de la enseñanza media y en las ramas propedéuticas del ciclo superior de esta enseñanza. En cambio, los particulares hacen las aportaciones más importantes en los casos de la enseñanza profesional media y de la ensenanza normal. Es interesante notar que esta situación se desarrolló recientemente, pues, en 1964, las proporciones de estas enseñanzas que controlaba el gobierno federal superaban a las proporciones que sostenían los particulares. También es de interés hacer notar que la matrícula de las universidades privadas disminuyó en términos relativos, entre 1964 y 1975. b) Impacto del financiamiento educativo en los presupuestos de la federación Indudablemente, los recursos aportados por el gobierno federal para el financiamiento de estos niveles educativos, han aumentado en forma considerable (Cfr. cuadros 12 y 13). En efecto, hacia 1932-34 el gobierno federal dedicaba alrededor del 3% de sus recursos ordinarios al financiamiento de las enseñanzas media y superior. En 1975, la federación tuvo que asignar una quinta parte de su presupuesto ordinario -y casi la mitad de su presupuesto educativo- para financiar estos mismos niveles de educación. c) Distribución de los recursos en el subsistema de educación superior Aunque la proporción de los recursos totales que absorben las dos instituciones más importantes del país (UNAM e IPN) ha disminuido ligeramente, dicha proporción es todavía considerable (Cfr. cuadros 14 y 15). La disminución observada en esta proporción correspondió, prácticamente, al aumento experimentado por los recursos asignados por el gobierno federal a los Institutos Tecnológicos Regionales (cuya participación en los recursos del subsistema de Educación Superior aumentó del 4% al 10%, durante este lapso). d) Distribución regional de la educación media y superior En estos niveles educativos es evidente que la educación tendió a redistribuirse desde el Distrito Federal hacia las demás entidades de la República (Cfr. cuadros 16 y 17). Sin embargo, la capital de la República todavía dispone del 24% de las inscripciones correspondientes al nivel medio, y del 35% de las correspondientes al nivel superior. El 2o. lugar corresponde, en la enseñanza media, al Estado de México, y en educación superior, al estado de Jalisco. Al comparar la matrícula de cada entidad federativa con la demanda potencial correspondiente, se observa, de nuevo, la persistencia de la situación de privilegio en que se han encontrado algunos estados de la República (Cfr. cuadros 18 y 19). También se advierte que ciertas entidades federativas han permanecido a la zaga de las demás, a través del periodo considerado. Recuérdese, además, que los datos expuestos en estos cuadros se refieren al periodo que correspondió al rápido crecimiento de la educación postprimaria. Así por ejemplo, el análisis de la educación superior revela que aquellas entidades que ya ocupaban los tres primeros lugares en 1961 -desde el punto de vista de la satisfacción de su demanda potencial por esta educación- son las mismas que ocupan estos sitios en 1975. Asi también, entre los estados que estaban colocados en los tres últimos lugares, en 1960, se encuentran los mismos que ocupan esas posiciones en 1975. Tales tendencias indican, por tanto, que la distribución de la educación media y superior no contribuyó significativamente a reducir los vacíos que han separado a través del tiempo a las diversas entidades, desde el punto de vista de sus respectivos niveles de desarrollo. VI .- Efectos sociales de la expansión educativa Contenido En este capítulo analizaremos los efectos que ha generado la expansión del sistema escolar en la estratificación social del pais. Para ello daremos los siguientes pasos: a) Resumiremos las hipótesis que sirvieron de fundamento a la Política educativa implantada desde la década de los años 40. b) Nos referiremos a algunos datos que reflejan las pautas conforme a las cuales se distribuyeron las oportunidades educativas; y c) Mencionaremos ciertos factores a los que puede atribuirse la distribución observada. En el siguiente capítulo examinaremos los efectos que la expansión educativa tuvo en los mercados de trabajo y en la distribución del ingreso . a) Hipótesis sobre el desarrollo La Política educativa del pais partió, desde la década de los 40, de la hipótesis consistente en que el sistema escolar, en general, puede contribuir al desarrollo del país, si aquél cumple ciertas funciones relacionadas con la preparación técnica de la fuerza de trabajo y con la socialización de las nuevas generaciones, para incorporar a éstas a un orden social sujeto a procesos de cambio de carácter continuo. La definición de estas funciones de la educación se apoyaba en una serie de teorías que adquirieron relevancia al finalizar la segunda guerra mundial. Dichas teorías visualizaban la posibilidad de que una expansión creciente de los sistemas educativos -y, en particular, de los niveles medio y superior de dicho sistema -permitiera lograr una mejor distribución de las oportunidades educacionales, con lo cual se facilitaría el abrir cada vez más el sistema escolar a las capas sociales que, durante muchos años, permanecieron al margen de estos beneficios. Al distribuir mejor las oportunidades educativas se esperaba que el país contase, a la postre, con una fuerza de trabajo más productiva y mejor preparada, porque se establecía una relación univoca entre escolaridad y productividad de la población económicamente activa. De esta mejoría en la fuerza de trabajo se esperaban también algunos efectos colaterales. Por un lado, habría una disminución en los salarios de los profesionales que, hasta una cierta época, habían "acaparado" el mercado laboral correspondiente a ese nivel ocupacional. Por el otro, se obtendría un aumento en los ingresos de los sectores populares que, paulatinamente, irían teniendo acceso a los niveles superiores del sistema educativo. En otras palabras, se esperaba que, a medida que los egresados de un sistema universitario en expansión participasen en el mercado de trabajo (el cual se había caracterizado hasta entonces por una escasa competitividad), ellos tendrían posibilidades de elevar sus salarios y, por otra parte, las capas sociales que ya se encontraban en ese mercado tendrían que aceptar una disminución en la "cuasi-renta" que, hasta entonces, habían recibido por sus servicios. Se esperaba, por tanto, que poco a poco se fueran distribuyendo mejor las oportunidades de educación -y con ello aumentase el número de egresados de las instituciones de educación superior-. Con ello disminuirían las "cuasi-rentas" pues el trabajo profesional llegaría a ser remunerado a un precio más cercano a su valor real. Por otro lado, se esperaba que esa modificación de las características de la fuerza de trabajo fuera provocando aumentos crecientes en la capacidad productiva de los sectores de bajos ingresos. Esto sería posible no sólo a través de la expansión educativa, sino de un mayor acceso de la población a sistemas de preparación para el trabajo, especialmente de nivel profesional. Al aumentar la productividad de las clases populares se esperaba, obviamente, que estos sectores mejoraran sus salarios. En el país habría, entonces, una tendencia hacia la igualdad social, la cual sería atribuible, por tanto, al efecto de dos fuerzas convergentes: Una de ellas haría disminuir los ingresos de las capas sociales que, al iniciarse este proceso, habían tenido acceso a la educación superior. La otra provocaría aumentos en los salarios de los individuos que nunca habían tenido acceso a la educación media y superior. Ello prometía, en resumen, la instauración de una organización social más justa, pues los individuos podrían participar, en efecto, de los beneficios generados por la sociedad en su conjunto. b) Distribución social de las oportunidades educativas Como decíamos en el apartado anterior, la expansión educativa pretendió ofrecer un número creciente de oportunidades educacionales a las clases trabajadoras del país. Sin embargo, diversas investigaciones han comprobado que la educación se distribuyó en forma asimétrica. De hecho, las observaciones que hicimos en el capítulo 11 de este estudio en relación con la educación primaria, son también aplicables, mutatis mutandis, a la educación media y superior, pues estos niveles educativos son canalizados, fundamentalmente, a las clases medias y a otras mejor acomodadas. Así por ejemplo, una investigación realizada por Jesús Puente Leyva (Cfr. Puente Leyva: 1969) permite analizar la distribución porcentual de las oportunidades educativas entre los distintos estratos sociales localizadas en un área metropolitana determinada. En los datos de Puente Leyva se puede apreciar que la "moda" (es decir, la máxima frecuencia) de cada una de las distribuciones educativas corresponde a un estrato social más alto, en la medida en que se avanza de un nivel escolar al subsecuente. En efecto, la "moda" de la distribución de oportunidades de recibir educación primaria corresponde al estrato que Puente Leyva define como "pobres en transición"; la moda de las distribuciones de las distintas ramas de la enseñanza media corresponde a lo que dicho autor denomina "clase media solvente" y la moda de la distribución de enseñanza superior corresponde a la "clase alta privilegiada". (Hay que hacer notar que Puente Leyva sólo analiza la distribución de educación gratuita y/o subsidiada). Así pues, a pesar de la expansión escolar, persistió la correlación entre los niveles sociales a los cuales pertenecen los alumnos y los niveles educativos a que aquéllos tienen acceso. Aunque se puede comprobar que las nuevas generaciones han recibido más educación que las anteriores, también se observa que esta mejoría se concentró en las clases medias que habitan en las zonas urbanas. Por ello, mientras el sistema escolar no ha sido capaz de incorporar -o de retener siquiera hasta los 12 años de edad a toda la población que virtualmente demanda instrucción elemental- el mismo sistema ha extendido la enseñanza de niveles medio y superior hasta incorporar a porcentajes de la población juvenil que resultan superiores a los coeficientes que tuvieron los países actualmente industrializados, cuando éstos tenían niveles de productividad comparables al que actualmente existe en el país. Al analizar esta situación - la cual, por cierto, se repite en todo el subcontinente latinoamericano- el Instituto Latinoamericanode Planificación Económica y Social (ILPES) concluyó que "esta estructura escolar no tiene antecedentes en etapas anteriores de los países actualmente desarrollados ni tampoco es comparable con su situación actual. La estructura educativa latinoamericana, y esto es válido incluso para los países más avanzados en materia de modernización y desarrollo, es un fenómeno peculiar que guarda estrecha relación con la especificidad de las estructuras sociales originadas en el subdesarrollo y la dependencia" (Cfr. ILPES 1972: p. 63). c) Factores determinantes de la distribución de oportunidades escolares Aunque no es posible analizar en detalle este problema cuando no se dispone del espacio necesario para ello, debemos mencionar algunos factores de diversa índole. Por ejemplo, en lo económico, es imposible que las familias de pocos recursos mantengan a sus hijos fuera de la fuerza de trabajo, cuando la contribución que aquéllos pueden hacer al ingreso familiar es indispensable para el sostenimiento de los miembros de cada unidad de consumo. Obviamente, para que un grupo de jóvenes tenga acceso a las instituciones educativas es necesario que la persona que lo sostiene disponga de un ingreso que sustituya lo que no aportan sus hijos mientras éstos asisten a la escuela. Lógicamente, los individuos de bajos ingresos no pueden renunciar a estos salarios y se ven obligados, en consecuencia, a no mandar a sus hijos a la escuela o a retirarlos de ella desde muy temprano. Existen, además, otros problemas de carácter cultural y social -como la falta de estabilidad familiar que se requiere para que una persona pueda permanecer, durante un cierto lapso, en el sistema educativo-. A esta lista se podrían agregar otros factores de carácter fisiológico -como la mala nutrición, la cual, otra vez, perjudica a los individuos más pobres-. De todo esto se deduce que las clases sociales menos favorecidas apenas puedan recibir una educación incipiente, mientras los que ocupan las posiciones sociales superiores están en condiciones de recibir una escolaridad más larga. Todavía es necesario agregar a este análisis algunos factores de naturaleza geodemográfica, vinculados sobre todo con la dispersión de los asentamientos humanos. Pero a estos elementos se agregan, en la práctica, una serie de mecanismos que se encuentran bajo el control de quienes planifican el desarrollo del sistema escolar. Entre estos mecanismos ocupan un lugar importante las formas en que se distribuyen los recursos de que dispone el sistema educativo, así como las formas en que estos recursos intervienen en los procesos educativos (Cfr. supra, Ib). De hecho, en la medida en que un observador se desplaza de las zonas rurales a las urbanas, o de los barrios marginados de las ciudades a las zonas residenciales, encuentra cada vez recursos de mejor calidad (es decir, personal docente más capacitado, técnicas pedagógicas más adecuadas, etc.). Ello implica que los mejores recursos de que dispone el sistema escolar se utilizan en donde son menos necesarios: Ahí donde el alumno cuenta con un ambiente social y cultural más favorable para el aprendizaje; en donde el nivel económico de la familia permite enriquecer y estimular este proceso y en donde los alumnos han alcanzado el nivel nutricional necesario para un desarrollo personal satisfactorio. En tales condiciones, aun cuando el Estado ofrezca la educación en forma masiva y gratuita, las oportunidades de recibirla no podrán distribuirse equitativamente. VII . - Efectos económicos de la expansión educativa Contenido a) Análisis general Se estima que, en la actualidad, la enseñanza media arroja al mercado un total de 165,000 alumnos por año. Por su parte, la educación superior genera 35,000 egresados anualmente. Entre 1945 y 1975, este nivel educativo tuvo un rendimiento de 179,400 profesionales titulados (Cfr. García Sancho y Hernández: 1977). En los cuadros 21 y 22 se analizan los sectores profesionales -y los subsectores- a que correspondieron estos egresados. Todo esto ha permitido elevar paulatinamente la escolaridad de la fuerza de trabajo del país, puesto que los estratos de la población económicamente activa que cuentan con más escolaridad han crecido más rápidamente que los demás (Cfr. Muñoz Izquierdo y J. Lobo: 1974). Estas tendencias serían compatibles con la función que debería desempeñar el sistema escolar, como agente de la movilidad social y de la redistribución del ingreso, siempre y cuando la estructura del egreso del sistema, según los años de instrucción, fuese comparable a la de la población que puede ingresar al mercado de trabajo. En otras palabras, las tendencias hacia una escolarización creciente de la fuerza de trabajo serían compatibles con la funcibn que se atribuye al sistema escolar como agente de la movilidad social, si todos los egresados de dicho sistema tuviesen efectivamente las mismas posibilidades de percibir ingresos proporcionales a los costos que fueron necesarios para adquirir su educación. Ahora bien, según se ha podido comprobar (ibid) no todos los egresados del sistema educativo tienen las mismas probabilidades de ingresar a la población económicamente activa. Estas probabilidades no sólo son distintas, sino que se correlacionan perfectamente con las dosis de instrucción de los egresados del sistema escolar. Por tanto, la distribución del egreso del sistema -según la escolaridad de quienes lo componen -es distinta de la de quienes ingresan a la PEA. Es decir, existe un desajuste estructural entre el desarrollo del sistema escolar y el comportamiento del mercado de trabajo. Para apreciar las consecuencias de este problema es necesario recordar que quienes adquieren menos escolaridad -y por ello tienen bajas probabilidades de conseguir un empleo- reúnen dos características importantes: En primer lugar, proceden de las clases sociales más desfavorecidas. En segundo lugar, son los individuos más numerosos. En principio, la correlación positiva que se ha detectado entre los grados de escolaridad de la población y sus probabilidades de participar en el mercado de trabajo, podría interpretarse como una indicación de la posibilidad de mejorar las tasas de participación en la actividad económica, mediante la utilización de un conjunto de medidas que se propongan abatir la deserción escolar. Sin embargo, el comportamiento del mercado de trabajo permite predecir que, si de alguna manera se logrará reducir la deserción escolar que ocurre en la escuela primaria, los nuevos egresados del sistema educativo encontrarían, al tratar de incorporarse al mercado de trabajo, dificultades semejantes a las que ahora tienen quienes tratan de hacerlo con menores dosis de instrucción. Por otra parte, se ha comprobado que el precio relativo de los trabajadores que tienen enseñanza media tiende a deteriorarse a través del tiempo. Detrás de esta observación se encuentra el hecho de que se incrementan diferencialmente la oferta y la demanda de trabajo -en las distintas categorías educativas- lo cual está generando déficits crecientes de demanda. En el caso de los estratos escolares inferiores, los empleadores deben mantener constante el precio relativo de esa fuerza de trabajo, a pesar de la abundancia de la misma. En consecuencia, deciden desplazar la demanda hacia la mano de obra que dispone de mayores dosis de escolaridad. Lo anterior explicaría, al menos parcialmente, la propensión del mercado de trabajo a absorber proporciones más altas de personal con mayor escolaridad. Asimismo, ello es responsable del comportamiento observado en el ingreso de las personas que cursaron educación media. Dicho comportamiento refleja, en efecto, que algunas de esas personas están ingresando al mercado de trabajo en puestos que anteriormente habían correspondido al personal que adquirió una escolaridad inferior.(6) Ahora bien, si a través del tiempo los integrantes de las categorías educativas inferiores están siendo sustituidos por los de las categorías intermedias, puede también suponerse que, al interior de cada categoría educativa, los individuos menos cualificados estén siendo reemplazados por los que disponen de mayor cualificación. Como se puede apreciar, en estos procesos es muy importante la pertenencia a los estratos educativos superiores - definidos de este modo por las dosis absolutas de instrucción y por los aspectos cualitativos de la misma-. En efecto, los integrantes de tales estratos tienen, al mismo tiempo, las menores probabilidades de ser desplazados y las mayores de proteger su ingreso relativo -en el caso de la enseñanza media- o de incrementarlo con rapidez -en el caso de la enseñanza superior. A simple vista, los fenómenos anotados podrían ser atribuibles a la interacción de las leyes del mercado (pues dicha interacción puede tomar en cuenta la cantidad y la calidad de la educación obtenida). Sin embargo, esto mismo permite reformular el problema, con el fin de indagar de qué dependen, en última instancia, las probabilidades de recibir altas dosis de educación y, más particularmente, la que es más apreciada en el mercado laboral. Lo anterior sólo puede responderse si se recurre a los factores que, según hemos expuesto, determinan la distribución de oportunidades educativas. Como se recordará, la posición social de la familia de cada individuo determina, a través de diversos mecanismos, sus posibilidades de educación -y las de acceder a establecimientos educativos de diferente calidad-. Esta posición es, además, la que proporciona los vínculos sociales indispensables para que la escolaridad resulte relevante en el mercado de trabajo. Todo esto permite entrever la interacción de clases sociales con poder diferencial, detrás del comportamiento de las leyes de mercado relacionadas con la oferta y la demanda de trabajo. b) Efectos económicos de la educación técnica Quienes desde hace varias décadas formularon las teorías que relacionan la educación con el desarrollo económico, ponían el acento en la educación técnica, al señalarla como la indicada para formar los "cuadros medios" indispensables para que países como el nuestro alcanzaran niveles de crecimiento comparables a los que ya habían logrado las Naciones del Atlántico del Norte. Es importante subrayar que, desde esta perspectiva, la enseñanza técnica dejó de ser un instrumento destinado a preparar un "proletariado intelectual" -como lo intentarán los forjadores del sistema educativo de los años treinta- para pasar a ser considerada como un instrumento destinado a preparar al personal que permita establecer vínculos de funcionalidad y complementariedad entre los trabajadores y los propietarios del capital. En este contexto -como lo señalamos en el capítulo III- se establecieron en nuestro país diversas instituciones destinadas a impartir educación técnica de nivel medio. Con el fin de analizar los efectos económicos de este tipo de enseñanza se efectuó en 1978 una investigación, basada en una muestra de 1,200 egresados de este tipo de escuelas -los cuales representaron un 50% de todos aquellos alumnos de las escuelas técnicas de este nivel, ubicadas en el área metropolitana de la ciudad de México, que obtuvieron su diploma de enseñanza técnica sub profesional, entre los años 1973 y 1977-. Algunas conclusiones obtenidas a partir de dicha investigación, son las siguientes (Cfr. Muñoz Izquierdo y Rodríguez: 1979): -Un 30% de los egresados investigados trabajan como obreros especializados; una proporción similar de los mismos están desempeñando ocupaciones de niveles semejantes a los que supone su preparación escolar; un 11% de los mismos ha abandonado las ocupaciones vinculadas con la producción y con la dirección de empresas industriales; un 16% se encuentra fuera de la población económicamente activa (la mayoría de ellos siguen estudiando); un 8% está ubicado en el sector "informal" de la economía; y un 5% están trabajando como obreros no especializados. Así pues, el 54% de estos individuos desempeñan ocupaciones que requieren una escolaridad inferior a la que han obtenido; y el 16% ha optado por continuar sus estudios en el nivel superior, para poder competir más ventajosamente en el mercado de trabajo. Por otra parte, se advierte que sólo un 35% de estos sujetos ha experimentado alguna movilidad ascendente, en relación con la ocupación desempeñada por sus padres. (Es probable que, entre el 16% de estos egresados que han optado por continuar sus estudios, se encuentren otros que, en el futuro, experimentarán también alguna movilidad en el mismo sentido); también se pudo apreciar que sólo un 18% de los integrantes de la muestra han ascendido en la escala ocupacional desde que terminaron su educación escolar. Al comparar a los egresados de las escuelas técnicas, con otros que procedían de escuelas preparatorias de carácter general -y trabajan también en empresas industriales que utilizan tecnologías intensivas de capital- se pudo observar lo siguiente: -A la edad de 20 años, los egresados de ambos tipos de escuelas de nivel medio superior, que trabajan en las empresas señaladas, obtienen casi los mismos ingresos. Sin embargo, ocho años después, los egresados de las preparatorias generales alcanzan un salario que rebasa en 50% al de los egresados procedentes de escuelas técnicas. (Conviene advertir que ambos tipos de egresados tienen antecedentes socioeconómicos similares, pero desempeñan ocupaciones de distintas categorías). Por tanto, la experiencia laboral resulta más redituable para los egresados de las escuelas de carácter académico, que para aquellos que proceden de las escuelas técnicas. -Más del 90% de los alumnos que asisten a las escuelas técnicas de nivel medio superior que fueron investigadas, prefieren continuar sus estudios en el nivel superior del sistema educativo. Sin duda, esto es atribuible a la forma en que los mismos alumnos perciben las oportunidades de trabajo a que pueden aspirar, cuando se limitan a adquirir educación de nivel medio. -Como se recordará, en el apartado anterior se señaló que el mercado de trabajo exige, paulatinamente, mayores cantidades de escolaridad de la que hasta hace poco era necesaria para desempeñar las diversas ocupaciones. Ello obstaculiza la movilidad social de los jóvenes que egresan del sistema escolar, pues cada vez les es más difícil obtener los puestos que habían requerido los niveles escolares que cada grupo social puede alcanzar. Con el objeto de dilucidar si este fenómeno afecta en mayor grado a los egresados de las escuelas preparatorias de carácter general que a los de las preparatorias técnicas, fueron estimados los promedios de escolaridad con que se desempeñan las ocupaciones en que con mayor frecuencia se ubican los egresados de ambos tipos de enseñanzas. (Al hacer esta comparación, se controló la edad y el sexo de los individuos). Se encontró que los varones procedentes de escuelas preparatorias generales -y que pueden conseguir trabajo en el "sector moderno de la economía"- se insertan al mercado en ocupaciones que requieren, en promedio, casi la misma escolaridad que ello, obtuvieron. En cambio, quienes egresan de escuelas preparatorias técnicas -y pueden entrar a ese mismo sector de la economía- se insertan en ocupaciones desempeñadas por quienes tienen, en promedio, tres y medio grados menos de la escolaridad que ellos obtuvieron. Para las mujeres, el problema es todavía más grave. Si proceden de preparatorias generales, consiguen puestos desempeñados por personas que tienen, en promedio, dos y medio grados menos de la escolaridad de aquéllas; y cuando proceden de preparatorias técnicas, consiguen puestos desempeñados por quienes cursaron, en promedio, 5.3 grados menos de educación de la que aquéllas obtuvieron. Esto significa que, al contrario de lo que comúnmente se supone, la brecha entre la escolaridad que están alcanzando tos jóvenes que terminan la enseñanza media, y la que requieren en promedio las ocupaciones que ellos pueden obtener en el sector moderno de la economía, es mayor para los egresados de las escuelas técnicas. Así pues, la educación impartida por estas escuelas se está "devaluando" más rápidamente que la de carácter general. -Quienes diseñaron los planes de estudio de la educación técnica de nivel medio superior, trataron de adecuar los contenidos de dichos planes a los requerimientos de las ocupaciones destinadas, esencialmente, a supervisar el desarrollo de procesos productivos. Sin embargo, la encuesta aludida reveló que la mayoría de estos egresados -que no continuaron sus estudios en el nivel superior- desempeñan ocupaciones como la de obrero especializado o la de artesano por cuenta propia. Más aún, los análisis de las carreras ocupacionales de los individuos entrevistados revelaron que la movilidad ocupacional de quienes cursaron preparatoria técnica es prácticamente nula, después de controlar el origen social y la edad de esas personas. La movilidad de los egresados de escuelas preparatorias generales es débil, excepto para las personas que han rebasado los 30 años de edad y proceden de familias acomodadas. -Por último, se comprobó que el salario de los entrevistados depende, fundamentalmente, del segmento del mercado laboral en el que aquéllos se insertan. Esto apoya diversas teorías, recientemente formuladas, según las cuales la "productividad" de los egresados (o, mejor dicho, la capacidad de negociación de los mismos) no depende tanto de la escolaridad alcanzada, cuanto de las características tecnológicas y sociales del contexto en el que las personas utilizan su escolaridad con fines productivos. En otras palabras, el mercado de trabajo está estructurado de tal manera que provoca profundos contrastes entre los niveles de vida de unos pocos y los de los grupos mayoritarios del país -independientemente de la escolaridad que esos grupos pueden obtener. c) Recapitulación final En resumen, los efectos de la expansión del sistema educativo pueden resumirse de este modo: 1).- Los sectores populares se han enfrentado, con su escasa educación, al problema de una insuficiente demanda de trabajo en el mercado laboral; es decir, a pesar de que la expansión educativa alcance a los sectores inferiores, se ha provocado el desempleo de la fuerza laboral que sólo puede adquirir algunos grados de instrucción elemental. 2).- Las clases medias, por su parte, adquieren educación de nivel medio y superior, y esta les permite acceder a ocupaciones que en el pasado requirieron un menor número de años de escolaridad. En efecto, el relativo exceso de personas que pueden ingresar a la educación media y superior y salen a buscar trabajo -comparado con el número de aquellas que realmente pueden ser utilizadas por el sistema económico, provoca un desequilibrio que, a la larga, impulsa la llamada "espiral inflacionaria de las cualificaciones", pues los empleadores pueden escoger a personas con mayor escolaridad, para desempeñar puestos que podrían llenarse con educación de niveles anteriores. 3).- Quienes pertenecen a las clases más acomodadas siguen concentrando el ingreso, obtienen las oportunidades educativas que reciben una valoración más alta en el mercado laboral y disfrutan, en consecuencia, de un nivel de vida superior al que tuvieron anteriormente. Por tanto, a pesar de la expansión educativa, se ha gestado una sociedad cuyos ingresos están más concentrados que hace 30 años, cuya clase media está sub empleada y cuya clase inferior apenas puede participar en actividades económicas de baja productividad. VIII.- Algunas conclusiones Contenido Como lo hemos hecho ver a través de este estudio, al iniciar la década de los 80 México cuenta con un sistema escolar capaz de ofrecer educación postprimaria al 35% de la población entre 13 y 18 años, y educación superior al 11% de los jóvenes mayores de 18 y menores de 25 años de edad. En cambio, en 1930, las oportunidades de recibir estos niveles de educación sólo estaban al alcance del 1% de la población que se encontraba en las mismas edades. En buena parte, esto ha sido posible en virtud de los recursos financieros que el gobierno federal ha canalizado hacia la educación del país. Sin embargo, también hemos señalado que la distribución de oportunidades educativas se ha concentrado en determinados sectores sociales, y en determinadas entidades de la República. Aunque el grado en que esto ocurre ha disminuido a través del tiempo, las clases trabajadoras siguen teniendo una representación menos que proporcional en nuestras instituciones de enseñanza media y superior; en tanto que algunos grupos más favorecidos empiezan a desplazar sus demandas hacia los estudios de postgrado. Asimismo, todavía hay entidades federativas, cuyos sistemas de educación media no han podido alcanzar el nivel de desarrollo que hace 20 años tenía el sistema del Distrito Federal; y sólo dos entidades han podido rebasar el nivel de desarrollo que ya tenía la educación superior de la capital de la República, en el año de 1960. Por otra parte, hemos advertido que -a pesar de que las nuevas generaciones están recibiendo más grados de escolaridad que las precedentes- el ingreso nacional no se ha distribuido en una forma más justa. Según lo hicimos notar, la frustración de las expectativas que en otras décadas había despertado el desarrollo de la educación, no sólo puede atribuirse a la forma en que se repartieron las oportunidades educacionales, sino que también se debió a la insuficiente demanda de trabajo, que ya se empezo a advertir desde la década de los años 60. Como consecuencia de esta insuficiente demanda laboral -la cual se manifestó, como decíamos, aun en periodos de crecimiento económico acelerado- empezó a generarse en el país la llamada "espiral de las cualificaciones" a que aludimos en el capítulo anterior. Este fenómeno tuvo diversas implicaciones para la política educativa. El hecho de que cada vez haya sido más difícil obtener empleos adecuados a la preparación que se había adquirido -o de una categoría ocupacional que confiriese el status social a que determinados grupos aspiraban- provocó una reducción en el costo de oportunidad implícito en la adquisición de determinados grados adicionales de escolaridad. Ello se tradujo, obviamente, en mayores demandas de admisión a las universidades y a otros centros de educación superior. Por otra parte, el crecimiento de la matrícula resultante de este comportamiento, no estuvo sujeto a procesos de planificación adecuados. En consecuencia, las universidades e institutos de educación superior no dispusieron oportunamente de los recursos humanos ni de las tecnologías de enseñanza que hubieran sido indispensables para garantizar que la educación, así ofrecida, alcanzara los niveles cualitativos que hubieran sido deseables. Una vez constatado lo anterior, se generalizó la opinión de que el crecimiento demográfico del país había sido "el causante" del deterioro cualitativo de la enseñanza que imparten las universidades, así como del desajuste existente entre el número de egresados de los sistemas educativos y el de las personas que pudieron conseguir la ocupación que buscaban. Sin embargo, de lo que hemos expuesto se deduce que, en todo caso, el deterioro cualitativo de la enseñanza debe atribuirse a que las políticas de expansión educativa no fueron acompañadas de las medidas necesarias para desarrollar y asignar los recursos que hubieran permitido impartir educación de buena calidad. De lo dicho también se deduce, por otra parte, que el desajuste observado entre la oferta y la demanda de trabajo con determinados niveles de educación - y, en el caso de la enseñanza superior, entre la oferta y la demanda correspondientes a determinadas profesiones- tampoco puede ser simplemente atribuido a la llamada explosión demográfica del país. Dicho problema tiene sus raíces, más bien, en un modelo de desarrollo económico que no ha sido capaz de convertir nuestras necesidades sociales en demandas efectivas, lo cual, a su vez, ha impedido que se desarrolle una demanda laboral realmente adecuada al perfil de los recursos humanos de que disponemos. A pesar de que los problemas planteados por la expansión del sistema escolar tienen causas más profundas, la percepción del impacto que el crecimiento de la enseñanza de nivel superior tuvo sobre la calidad de la educación en las instituciones que la imparten -sumada a la constante observación de que los egresados de las carreras de nivel superior permanecieron subempleados, por tener que desempeñar ocupaciones de nivel subprofesional- hizo pensar en la necesidad de rectificar las políticas de expansión que se implantaron durante los últimos años. Por este motivo, se decidió desarrollar escuelas de nivel medio que no ofrezcan a los alumnos oportunidades de realizar estudios superiores; sino que los conduzcan a las llamadas "salidas terminales" de nivel medio. Quienes objetan esta decisión, invocan la necesidad de ofrecer a todos los alumnos las mismas oportunidades de ingresar a la educación superior (por razones de justicia). También puede haber quienes la objeten, mediante la aplicación de razonamientos derivados del pensamiento de los economistas neoclásicos. Tales razonamientos señalarían la necesidad de seguir elevando la escolaridad de la fuerza de trabajo, para poder mejorar la capacidad productiva de la misma (baste mencionar que sólo el 28% de los "profesionales y técnicos" que fueron censados en 1970, obtuvieron alguna educacion posterior a la de nivel preparatorio). En realidad, la decisión de limitar el crecimiento de la educación superior puede ser objetada mediante otros argumentos. Así, por ejemplo, cabe advertir que, si se lleva a cabo, se fomentará el desarrollo de universidades cada vez más elitistas, cuyo funcionamiento acentuaría aún más nuestra ya desigual distribución del ingreso. Aunque sabemos que las pautas con que actualmente se distribuyen las oportunidades educativas no bastan para mejorar la distribución del ingreso, podríamos esperar una mayor concentración del mismo, si se opta -con plena conciencia- por una distribución educacional todavía más desigual. Además, esta decisión neutralizaría las escasas posibilidades que el sistema ofrece actualmente para que los alumnos que proceden de las clases proletarias experimenten alguna movilidad intergeneracional en sentido trascendente. Sin embargo, también debe hacerse notar que la expansión de la educación superior no puede apoyarse en argumentos como los que hemos citado. Hay que señalar, por una parte, que la justicia exige ofrecer a todos los mexicanos las mismas oportunidades de terminar la educación elemental (entendiendo por esto una igualación en los rendimientos académicos), más que ofrecer, a los pocos que alcanzan la educación preparatoria, las mismas oportunidades de ingresar a la enseñanza superior. Por otra parte, el "razonamiento neoclásico" a que aludimos, sólo puede ser, en el mejor de los casos, parcialmente válido. En primer lugar, porque es dudoso que la simple escolaridad contribuya a mejorar la productividad; en segundo lugar, porque se ha demostrado que el deterioro del precio relativo de la educación no afecta a todos los grupos sociales en la misma medida; pues quienes resienten sus consecuencias son, principalmente, los alumnos procedentes de las clases proletarias que por fin han tenido acceso a algún tipo de educación superior. De todo esto se concluye que la fundamentación de una política educativa que verdaderamente contribuya a la justicia, debe partir de otros criterios. Estos, a su vez, tendrán que desprenderse de una visión del desarrollo nacional que garantice la vinculación de las universidades e institutos de educación superior con las necesidades reales de los grupos mayoritarios del país, y asegure, también, la igualdad de oportunidades educativas desde el nivel elemental. De no ser así, la política educativa estaría fundamentada en criterios deformados, como son los de quienes renuncian al proposito de que el país se oriente efectivamente hacia una mayor libertad y justicia, ya que están dispuestos a ajustar el desarrollo educativo a las condiciones que a corto plazo imponen las características de un sistema económico a todas luces injusto. Y no hay que olvidar que dicho sistema sólo podrá ser sustituido por otro, más acorde a las aspiraciones de nuestras clases trabajadoras, cuando sea posible transformar las estructuras sociales que, a su vez, han generado y mantienen en operación una economía orientada a satisfacer las necesidades de las clases minoritarias -y un sistema político orientado a proteger los intereses de las mismas-. NOTAS Contenido
CRECIMIENTO DE LA MATRICULA EN EDUCACION MEDIA, DE 1940 A 1952
SATISFACCION DE LA DEMANDA POTENCIAL POR EDUCACION MEDIA (1940-1980)
Para la demanda potencial: De 1940 a 1960, El Colegio de México: 1970; para 1975 y 1980: Ibid: 1976.
PARTICIPACION DE LA ENSEÑANZA MEDIA DE CARACTER TERMINAL, EN LA MATRICULA TOTAL DE ESE NIVEL
CRECIMIENTO DE LA MA TRICULA EN EDUCACION SUPERIOR, DE 1930 A 1950
CUADRO 7 ESTIMACION DEL CRECIMIENTO DE LA MATRICULA
Fuentes: (a) NAFINSA, 1978, con datos proporcionados por la UNAM y el IPN, respectivamente. (b) CEE: 1964. (c) Inferencia basada en la comparación de datos proporcionados por las fuentes a) y b). (d) Estimaciones basadas en las tendencias observadas a través del periodo. CUADRO 8 CRECIMIENTO DE LA MATRICULA EN EDUCACION SUPERIOR, DE 1958 A 1977/78
Fuentes: Para 1958, Cuadro 5; Para 1964, SEP: 1970 (excepto la matrícula del IPN, la cual procede de ANUIES: 1964). De 1970 en adelante: SEP: 1979. CUADRO 9
Fuentes: Para las matrículas anteriores a 1970, Cuadros 4, 5 y 6; para las de 1970 y 1975, SEP: 1979. Para la demanda potencial: De 1940 a 1960, El Colegio de México: 1970; para 1975 y 1980: Ibid: 1976.
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA MATRICULA EN EDUCACION SUPERIOR, ENTRE DIFERENTES AREAS DE ESTUDIOS
CUADRO 13
Fuentes: Para 1932/1946, Muñoz Ledo: 1962. Para 1947/1959, SEP: 1964. Para 1965, SEP:
1970 (distribuyendo proporcionalmente los gastos indirectos y las invasiones). Para 1970 y 1975, Castrejon: 1976 CUADRO 14
Fuente: Castrejón: 1976.
CUADRO 20 COMPARACION DE LA EFICIENCIA RELATIVA DE LAS DIVERSAS RAMAS DEL SUBSISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR
UNAM - Gobierno Federal e ingresos propios IPN - Gobierno Federal UNIV. EST. - Gobierno Federal y estatal e ingresos propios ITRS - Gobierno Federal Fuente: Castrejón: 1976. CUADRO 21 DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS TITULADOS POR SECTORES(1)
Contenido
BIBLIOGRAFIA Contenido
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||