| |
Introducción
El presente trabajo intenta mostrar a grandes rasgos algunas características de la formación de
recursos humanos para la salud por parte del sistema educativo, principalmente del superior, así como un
panorama general del mercado de trabajo de los médicos en nuestro país, y también señalar
en forma muy breve las circunstancias favorables que se presentan para buscar una adecuación de los recursos
con las necesidades de salud.
I.- Formación de Recursos Humanos para la Salud
1.- Demanda educativa
El crecimiento de la matrícula de primer ingreso a la carrera de medicina, mostró su mayor dinamismo
en el periodo de 1970 a 1976, al pasar de 8,655 a 19,888 alumnos, siendo 1976 el año cresta a partir del
cual se observa una tendencia decreciente. Sin embargo, los efectos cuantitativos de esta demanda explosiva se
dejarán de sentir hasta 1981, año en que llegará a su nivel máximo el número
de egresados que será de 14,520 aproximadamente y sólo después de ese año se podrán
apreciar los resultados de las políticas de regulación del ingreso a medicina adoptadas por la mayoría
de las escuelas y facultades de las instituciones de educación superior del país.
Esta contracción en la demanda obedece, como ya se ha señalado, a políticas de admisión
de carácter restrictivo adoptadas en forma aislada y sin coordinación por las escuelas, cuyos directores
están conscientes del problema. Es decir, que esta disminución no se debe a un convencimiento de
los estudiantes de bachillerato para que no estudien medicina, puesto que no se han instrumentado programas de
orientación vocacional y tampoco se ha hecho difusión, entre otras cosas, de la incapacidad de los
centros hospitalarios para la enseñanza clínica y sobre la saturación del mercado de trabajo.
Por lo tanto, los deseos de estudiar medicina por parte de los egresados de educación media superior
persisten y las escuelas continuarán enfrentándose a una demanda que rebasa sus capacidades de atención.
Además, los que logren superar este primer escollo, al egresar se encontrarán con un mercado de trabajo
incierto y sin expectativas.
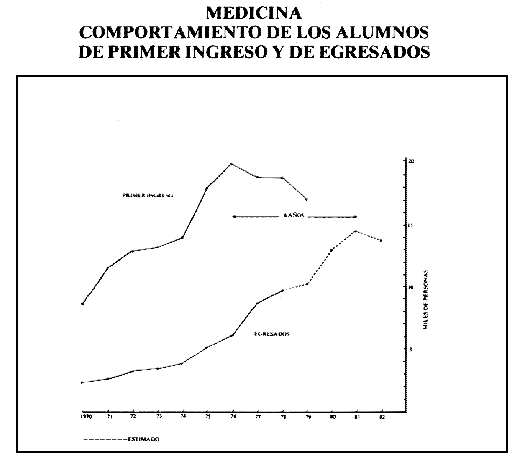
Por otra parte, hay elementos para pensar que la demanda educativa para estudiar medicina es de las más
altas. Por ejemplo, el director de planeación de la UNAM(1) declaró que las carreras de derecho,
medicina y administración tienen una gran demanda en esta institución que atiende sólo a los
estudiantes del área metropolitana de la ciudad de México, ya que los alumnos del interior no tienen
acceso a estas carreras en la UNAM cuando en su entidad o regiones vecinas pueden atender sus aspiraciones.
(1) Diario Uno más uno, 12 de julio de 1980.
El Colegio de Bachilleres, por su parte, aplicó recientemente una encuesta a sus estudiantes de último
grado para conocer las carreras profesionales que piensan estudiar al egresar y el resultado fue el siguiente:
la carrera de medicina, por el grado de preferencia, ocupó el 4° lugar después de las de administración,
derecho y turismo. Las demás carreras del área de ciencias de la salud, a excepción de odontología
que ocupó el 9° lugar, tienen una aceptación mínima.
Otro estudio sobre la demanda realizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en 1979,
revela que la preferencia para estudiar medicina fue la más alta, correspondiendo el segundo lugar a derecho
y administración, respectivamente. Dicho estudio comprendió al 82 por ciento de las preparatorias
locales y un total de 1,167 estudiantes de los cuales el 53 por ciento manifestó haber recibido orientación
vocacional.
De acuerdo con los estudios anteriores puede concluirse, en términos generales, que el problema de la
demanda masiva a medicina está latente, y persistirá de no tomarse otras medidas como el fortalecimiento
y difusión de otras carreras del área de ciencias de la salud, tanto a nivel técnico como
profesional, aunado a un programa nacional de orientación vocacional.
2.- Políticas de admisión
Las escuelas de medicina norman su política de admisión de primer ingreso por criterios diferentes
y hasta cierto punto contradictorios. Lo anterior se desprende de la encuesta aplicada a 27 escuelas y facultades
en 1977, en donde se observó que 12 carecían de una política de admisión restrictiva,
a pesar de que en algunas de ellas el problema de la sobrepoblación era grave. En cambio los directivos
de otras 13 escuelas manifestaron tener una política de carácter restrictivo.
Este desorden en las políticas de admisión, las facilidades de acceso, los dobles periodos de
inscripción de primer ingreso en el año escolar y el pase automático, han permitido el rápido
crecimiento de la población escolar de medicina; y por ello, no debe extrañarnos que ocupe el primer
lugar a nivel nacional.
Todos estos factores, que coadyuvan a incrementar la matrícula de primer ingreso a medicina, se han dado
y se dan, no obstante que se argumenta falta de cupo en las escuelas, reducida capacidad hospitalaria para la enseñanza
clínica y limitada capacidad de contratación de médicos por parte de las instituciones de
salud. Todo ello conduce a un desequilibrio entre la formación de recursos humanos para la salud (oferta)
y la capacidad de absorción del sector salud (demanda).
Ese desequilibrio entre oferta y demanda de recursos humanos, constituye el problema fundamental y para su solución
deben participar las instituciones formadoras y empleadoras, tomando en cuenta las necesidades de salud de una
población creciente y dispersa y la disponibilidad de recursos financieros del sistema nacional de salud.
|
POLITICA DE ADMISION DE LAS ESCUELAS
DE MEDICINA
1977
|
| |
ESCUELAS
|
| POLITICA |
ABS.
|
%
|
| Restrictiva |
13
|
48.1
|
|
A cierto número
|
9
|
33.3
|
|
Sin especificar
|
4
|
14.8
|
| SIN RESTRICCION |
12
|
44.4
|
| NO ESPECIFICADA |
2
|
7.5
|
|
TOTAL
|
27
|
100.0
|
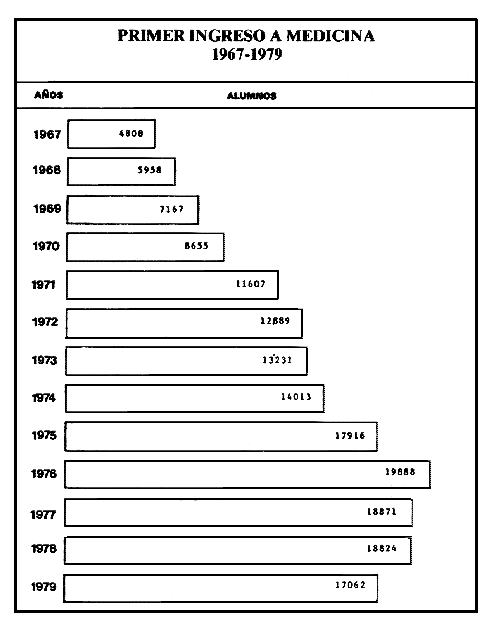
3.- Carreras y población estudiantil
En la actualidad, el sistema educativo forma, tanto a nivel profesional como a nivel medio, una gama importante
de recursos humanos para el sector salud. En 1979 y a nivel profesional, se impartían 20 carreras entre
las que se encuentran las tradicionales de médico cirujano, médico cirujano y partero, cirujano dentista,
enfermera y otras más novedosas como las de ingeniero biomédico, licenciado en bioanálisis
y licenciado en investigación biomédica básica. A nivel técnico, en el mismo año
de 1979, 92 instituciones de educación superior impartían un total de 19 carreras, destacando las
de enfermería, partero y trabajador social. Asimismo, en algunas escuelas técnicas industriales dependientes
de la SEP se forman técnicos en alimentos, prótesis dental y promoción de la salud, entre
otros.
Mención aparte merece el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), de
reciente creación dentro del Sistema Educativo Nacional, en donde se imparte la carrera de profesional técnico
en salud con dos especialidades que son asistente médico y enfermera en salud pública, estudios cuyo
antecedente académico es la secundaria.
Ya en 1970 la población escolar del área de ciencias de la salud ocupaba el tercer lugar con un
total de 36,272 alumnos, cifra equivalente al 17.1 por ciento del total nacional, correspondiendo el primer y segundo
lugares a las áreas de ciencias sociales y administrativas y a la de ingeniería y tecnología
respectivamente. En 1979, el área de ciencias de la salud sigue conservando el tercer lugar, pero ahora
con 150,437 estudiantes y una importancia relativa del 21.6 por ciento respecto del total nacional. Es decir, que
su participación se incrementó.
De acuerdo con las cifras anteriores, se tiene que la población escolar del área de ciencias de
la salud en el periodo de 1970 a 1979 se cuadruplicó.
De las carreras profesionales que integran el área de ciencias de la salud, la de medicina ha mantenido
la mayor población escolar, a pesar de que ha venido perdiendo importancia relativa, ya que en 1970 representaba
dentro del área el 80.5 por ciento, en 1975 el 75.4 por ciento y en 1979 el 60.2 por ciento, situación
que se debe aparentemente al fortalecimiento de otras áreas de estudio, de algunas carreras de la propia
área de ciencias de la salud y a la restricción en el ingreso a la carrera de medicina adoptada recientemente
por la mayoría de las escuelas y facultades del país que la imparten.
La otra carrera importante es la de odontología, la cual, a diferencia de la de medicina, registra una
mejoría de su importancia relativa dentro del área en el mismo periodo, al pasar de 16.1 por ciento
a 22.1 por ciento.
El resto de las carreras del área de ciencias de la salud tienen una representación bastante pobre
frente a medicina y odontología. Baste señalar que en 1979 estas dos carreras tenían el 83
por ciento de la población escolar del área.
Si bien es cierto que la carrera de medicina es la más poblada, es quizá también la carrera
donde se registra el mayor número de estudiantes extranjeros, los cuales deben ser restados de la cifra
global puesto que son recursos que retornan a sus países de origen una vez concluidos sus estudios.
En una encuesta realizada por la ANUIES en diciembre de 1979, sobre la participación de estudiantes de
origen extranjero en la carrera de medicina, se obtuvo una cifra considerable de 4,579 estudiantes provenientes
principalmente de Estados Unidos de Norteamérica, Nicaragua, Haití y Costa Rica, los cuales representaban
el 5 por ciento de la matricula total de la carrera.
4.- Eficiencia del sistema educativo
Desde un punto de vista cuantitativo, el sistema nacional de enseñanza superior aporta cada año
un número muy alto de nuevos profesionistas. En 1977 egresaron 48,674 y en 1978 lo hicieron 59,254, lo que
significa un crecimiento del 22 por ciento. Para esos años, el sistema educativo ofrecía más
de 250 carreras profesionales distintas en más de 200 centros de enseñanza superior.
Por otra parte, las oportunidades de trabajo que brinda el desarrollo del país aparentemente no son suficientes
para atender anualmente el producto de nuestras universidades.
|
EGRESADOS DE MEDICINA
1980-1982
|
|
PRIMER INGRESO
|
EGRESADOS
|
EFICIENCIA
TERMINAL(*)
|
|
AÑO
|
ALUMNOS
|
AÑO
|
ALUMNOS
|
%
|
|
1969
|
7,167
|
1974
|
3,908
|
54
|
|
1970
|
8,665
|
1975
|
5,218
|
60
|
|
1971
|
11,607
|
1976
|
6,147
|
52
|
|
1972
|
12,889
|
1977
|
8,702
|
67
|
|
1973
|
13 231
|
1978
|
9,778
|
73
|
|
1974
|
14'013
|
1979
|
10,230
|
73
|
|
1975
|
17,916
|
1980
|
13,080
|
73
|
|
1976
|
19,888
|
1981
|
14,520
|
73
|
|
1977
|
18,871
|
1982
|
13,780
|
73
|
Datos estimados.
(*) Relación existente entre los egresados y los alumnos que ingresaron seis años
antes. A partir de la generación 1974-79, se aplica la eficiencia terminal de la última: 73 por ciento.
Fuente: ANUIES.
La carrera de medicina, que es la más poblada a nivel nacional, no permanece ajena a este problema y
la atención que requiere exige la participación de todas las instituciones que mantienen alguna relación
con las escuelas y facultades de medicina, máxime si se tiene en cuenta que la eficiencia terminal de esta
carrera es actualmente de un 74 por ciento a nivel nacional, o sea que de cada cien alumnos que inician la carrera
74 la terminan.
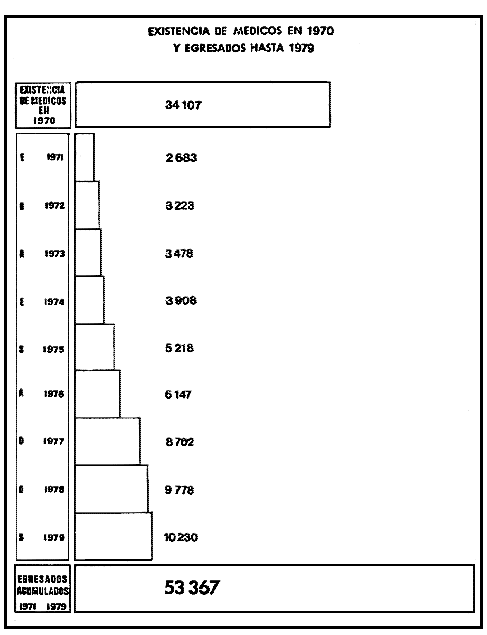
5. Formación de recursos humanos en las instituciones del sector salud
Es un hecho innegable que las instituciones del sector salud se han abocado desde hace muchos años a
la formación de recursos humanos de nivel medio, para satisfacer fundamentalmente sus propias necesidades
de personal paramédico que en ese entonces no preparaba el sistema educativo. Entre el personal técnico
que capacitan estas instituciones, destacan los auxiliares de enfermería enfermeras y técnicos radiólogos.
A pesar de los esfuerzos de las instituciones del sector salud, que las obliga a distraer recursos y atención
en esta tarea secundaria para formar personal paramédico de nivel medio, la cuantía del mismo no
ha sido suficiente y por ello el sistema educativo ha impulsado la formación de este recurso humano que
tanto necesita el sector.
II. Mercado de Trabajo
1. Existencia de recursos humanos para la salud
En un estudio como el que nos ocupa resulta indispensable conocer la cuantía, diversidad y distribución
geográfica de los recursos humanos para la salud con que cuenta nuestro país, ya que constituye la
base a partir de la cual deben programarse los nuevos profesionistas y técnicos de la salud, así
como su adecuada distribución en el territorio nacional a fin de mejorar el nivel general de salud de la
población.
En cuanto a atención médica, la población de México padece grandes desigualdades
debido, entre otras causas, a la inequitativa distribución de los médicos. Hay sectores de la población
que por su ubicación y grado de desarrollo económico y social cuentan con servicios médicos
cuantitativa y cualitativamente superiores a los de otros sectores, lo cual es muy común en los principales
centros urbanos. En cambio, los servicios en las zonas rurales, si los hay, son precarios y en la periferia de
las ciudades, dado el fenómeno de la emigración del campo, existen también grupos de personas
cada vez más numerosos, marginados de este vital servicio.
Una confrontación, en términos muy generales de zonas urbanas con las rurales, nos muestra estas
disparidades. En 1970, de los 2,388 municipios de todo el país 1,121 (47 por ciento) no contaban con médico,
encontrándose en estos municipios una población mayor a los cinco millones de personas, siendo los
estados de Oaxaca, Chiapas y Puebla los más afectados.(1)
(1) Collado A.R. y J.E. García T. "Los médicos en México en
1970." Revista de Salud Pública. No. 3, 1975.
Por todo lo anterior, el problema de la distribución de los médicos parece ser una de las causas
principales de que grandes sectores de la población no reciban adecuada atención médica.
Por esta razón, es pertinente señalar que la Ley Reglamentaria del Artículo 50. Constitucional
relativa al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, dice en su Artículo 230 que La Dirección
General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública tiene la obligación, además
de autorizar el ejercicio de las profesiones, de "sugerir la distribución de los profesionales conforme
a las necesidades y exigencias de cada localidad"
En el caso de los médicos, la distribución podría pensarse en función de la capacidad
y solvencia económica de las gentes que se encuentran en localidades sin servicio médico.
Para garantizar, por así decirlo, una vida decorosa al médico que se envíe a esos lugares,
podría intentarse la elaboración de estudios socioeconómicos a nivel municipal.
2. El problema del empleo
Ante la carencia de información estadística confiable sobre la ocupación de los médicos
en nuestro país, intentaremos un acercamiento a este tema, con los datos disponibles.
En principio, pueden distinguirse dos grandes sectores: el público y el privado. Ahora bien, por el traslape
que existe entre ambos puede incluirse un tercero que podríamos denominar sector mixto. Dentro de estos
sectores, aún es posible pensar en otras clasificaciones como aquellas en que caben los que tienen un ejercicio
pleno de la profesión y aquellos que no la ejercen. En este último grupo, pueden incluirse los que
dejan de ejercer temporalmente para desempeñar otras tareas ajenas a la medicina ya sea como funcionarios,
administradores, investigadores, etc., y los que han abandonado simplemente el ejercicio de la profesión.
En relación a la ocupación, en una investigación del doctor Rolando Collado Ardón(2),
se observa que el sector público y en particular las instituciones de seguridad social, a pesar de su magnitud,
no constituyen la fuente principal de empleo para los médicos, ya que el 19 por ciento de ellos están
ejerciendo exclusivamente en este sector.
(2) Collado Ardón, Rolando. Médicos y Estructura Social. UNAM. FCE. 1976.
|
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS MEDICOS
|
|
Sectores
|
Listado
Nacional
1965 (1)
|
Listado
Nacional
1972 (2)
|
Listado
Nacional
1973 (3)
|
| Total |
100
|
100
|
100
|
| Público |
37
|
39
|
19
|
| Privado |
50
|
44
|
25
|
| Mixto |
13
|
17
|
56
|
FUENTE:
1) Huerta Maldonado, Manual de Geomédica Médica, 3ª. Edición, IMSS, 1967.
2) Collado, R. y colaboradores, "Listado Nacional de Médicos", UNAM, 1972, inédito.
3) Collado, R. y colaboradores, Investigación "El Ejercicio de la medicina en México",
1973.
El campo del ejercicio privado de la medicina ha venido disminuyendo; en 1965 representaba el 50 por ciento,
mientras que para 1972 se redujo al 44 por ciento. Esta tendencia, aunque irreversible, en virtud del fortalecimiento
y expansión del sistema nacional de salud, no debe ser motivo de preocupación. El país cuenta
con casi 70 millones de habitantes y una gran proporción de éstos carece de seguridad social, por
lo cual no debe subestimarse a esta población como un sector importante para el ejercicio de la medicina
privada.
La conclusión anterior, es importante decirlo, es producto de datos muy generales y parciales, por lo
que es conveniente que se mejoren los sistemas de información. Afortunadamente, está en proceso de
elaboración el X Censo General de Población, el cual nos dará una idea más clara sobre
la existencia y distribución de los médicos.
|
DEMANDA APARENTE DE MEDICOS Y ODONTOLOGOS
POR LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
EN MEXICO
1979
|
| |
MEDICOS |
ODONTOLOGOS |
| Existencia de profesionistas en las instituciones de seguridad social en 1978. |
49,362 |
2,599 |
| Existencia de profesionistas en las instituciones de seguridad social en 1979. |
58,033 |
3,468 |
| Capacidad aparente de absorción anual de profesionistas.(*) |
8,671 |
869 |
| Número de egresados de las instituciones de enseñanza superior en 1979. |
10,230 |
3,821 |
| Capacidad de absorción del sector salud (%). |
85.0 |
23 |
| Diferencia. |
(+) 1,559 |
(+) 2,952 |
(*) Se obtuvo de la diferencia entre la existencia de médicos en 1978.
NOTA: Se consideran las siguientes instituciones: IMSS, ISSSTE, PEMEX, FF.CC., SDN, SMN, SHCP, CFE, SSA,
SNDIF y DDF.
FUENTE: Cuaderno de Información Oportuna II. Gabinete del Sector Salud. Secretariado Técnico
Comisión del Sistema Nacional de Información. México, Junio 19X0 (en prensa). -- Los egresados
son estimaciones del Departamento de Estadística de la ANUIES.
Otro mecanismo que podría ayudar al conocimiento de la ocupación de los médicos, sería
a través de las escuelas. Sin embargo éstas no han establecido, hasta ahora, sistemas para el seguimiento
de sus egresados. Por esta razón, se desconoce el destino de los recursos que forman. Por otra parte, el
número de médicos con que cuentan las instituciones de seguridad social está en cierta medida
sobrevaluado por los que trabajan en más de una institución.
Respecto al sector público se ha dicho que la capacidad de absorción de las instituciones de salud
es limitada y que sólo pueden captar aproximadamente 3 mil médicos al año, mientras que las
universidades forman cuatro veces más y por ello se habla de una saturación. Sin embargo, las instituciones
de salud registraron de 1978 a 1979 un incremento de 8,671 médicos, de los cuales, fuete a la cifra de 10,230
egresados de medicina para ese mismo año, se obtiene una capacidad de absorción del sector salud
del 85 por ciento. Por lo tanto, según estas estimaciones, el problema del empleo de los egresados de medicina
se reduce prácticamente a un 15 por ciento, mismos que pueden encontrar empleo fuera de este sector. Empero,
esta cifra tan alta de absorción puede ser engañosa, ya que puede ser válida sólo para
un año y la explicación de ello puede encontrarse el mejoramiento de los registros médicos
o también en que se han ampliado programas o creado otros, como el de IMMS-COPLAMAR.
Por otro lado, la docencia como campo importante de ocupación de los médicos, actividad que generalmente
se combina con el ejercicio privado o público de la medicina.
En 1979, 39 escuelas y facultades de medicina registraron en conjunto 8,965 profesores de los cuales 736 eran
de tiempo completo, 295 de medio tiempo y 7,934 por horas. Ahora bien, estamos de acuerdo en que no todos los profesores
de las escuelas de medicina son médicos, pero sí una gran proporción de ellos.
Con la finalidad de destacar la participación de los médicos dentro de los recursos humanos de
alto nivel del país, debe citar que de 1945 a 1979 la Dirección General de Profesiones registró
586,806 profesionistas, de los cuales 125,919 correspondieron a ciencias de la salud y de éstos, más
de la mitad, o sea 72,871, fueron médicos.
Respecto a la formación de odontólogos y su campo ocupacional, es pertinente mencionar las declaraciones
del doctor Vicente Garza Garza, Presidente del I Congreso Latinoamericano y II Nacional de Odontología,
celebrado en México en 1979(1), quien apuntó que la odontología se encuentra en crisis
por una escasez de profesionistas y puso de manifiesto el problema indicado que entre los niños de 5 y 14
años, cada uno presenta un promedio de cinco piezas cariadas. Finalmente, agregó que el ejercicio
y desarrollo de la odontología sigue siendo eminentemente individualista, lo cual agrava más el problema.
(1) Diario El Sol de México, 14 de agosto de 1979.
De las declaraciones del doctor Garza, se desprende que el caso de los odontólogos presenta el fenómeno
contrario al de los médicos, pero no debe descuidarse el desarrollo de las 41 escuelas de odontología
que funcionan actualmente y la creación de otras, para evitar la saturación temprana de estos profesionistas,
ya que la ocupación que dan las instituciones del sector salud es relativamente baja (23 por ciento) comparada
con el 85 por ciento de medicina.
|
PROFESIONISTAS REGISTRADOS
EN LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES
1945-1979
|
|
Area de Estudio
|
Profesionistas
|
%
|
| Ciencias Exactas y Naturales |
3 264 |
0.55 |
| Humanidades (*) |
264 946 |
45.15 |
| Ciencias Agropecuarias |
11 052 |
1.88 |
| Ciencias Médicas (**) |
125 919 |
21.45 |
| Ingeniería y Ciencias Aplicadas |
95 637 |
16.29 |
| Ciencias Sociales y Administrativas |
85 787 |
14.65 |
| Bellas Artes |
198 |
0.03 |
| Militar |
3 |
0.0005 |
| Total |
586 806 |
100.0 |
Datos Preliminares.
(*) Incluye Normal y Normal Superior.
(**) Incluye médicos cirujanos, médicos homeópatas, especialistas como: nutriólogos,
dietistas, laboratoristas, farmacéuticos, odontólogos y enfermería.
Fuente: Listado de profesionistas registrados en la DGP 1945-1979. Dirección General de Profesiones.
Depto. de Planeación del Ejercicio Profesional.
III.- Factibilidad de la Programación de los Recursos Humanos para la Salud
Actualmente se presentan condiciones favorables para planear el desarrollo de los recursos humanos para la salud.
Se cuenta con un mecanismo nacional orientado a racionalizar las acciones de los diversos sectores del país.
Este mecanismo es el Plan Global de Desarrollo que con base en los planes sectoriales y en una comunicación
constante entre éstos, tiene el propósito de avanzar en el diseño y construcción de
un sistema nacional de planeación.
Por otra parte, en este marco general de planeación ya establecido y dentro del sector educativo, se
encuentra operando dese hace más de un año el Sistema Nacional de Planeación Permanente de
la Educación Superior en México. Este sistema tiene como objetivo proporcionar los instrumentos necesarios
para la inserción activa y consciente de las instituciones de enseñanza superior en el proceso del
desarrollo económico y social del país. El sistema se caracteriza porque, por primera vez, se establece
un mecanismo nacional de planeación, que es a su vez indicativo, participativo e integral. Participan, además
de las universidades, la SEP, SPP, los gobiernos de los estados y otras dependencias.
Para su realización se han establecido diversas instancias que descansan en los siguientes niveles:
- unidades institucionales de planeación (UIP)
- comisiones estatales para la planeación de la educación superior (COEPES)
- consejos regionales para la planeación de la educación superior (CORPES)
- coordinación nacional para la planeación de la educación superior (CONPES)
El plan está integrado por 35 programas de acción inmediata. De éstos, 19 han sido designados
como prioritarios. En los programas prioritarios, hay algunos que tienen relación con la programación
de los recursos humanos. Ellos son:
- Vinculación del sector productivo con el sistema formativo de profesionistas
- Orientación vocacional
- Reformas curriculares
- Servicio social de estudiantes y pasantes
Ahora bien, si el propósito que nos reúne aquí es el estudio de la programación
de los recursos humanos, y por otra parte se encuentran ya en aplicación medidas para la planeación
de la educación superior en México, donde el campo de acción y los objetivos son similares,
sería conveniente sumar esfuerzos y buscar juntos soluciones que coadyuven a un adecuado desarrollo de los
recursos humanos para la salud.
|