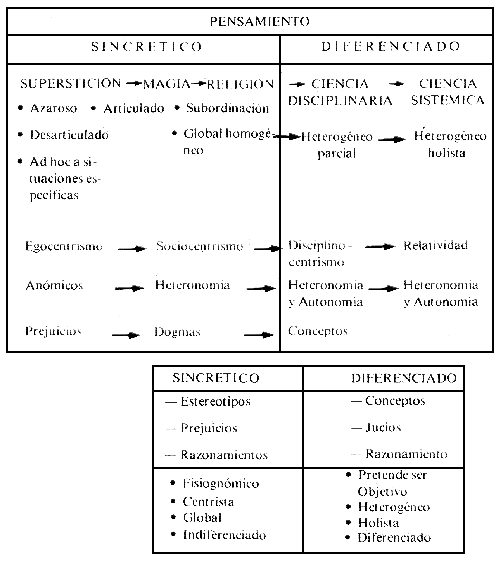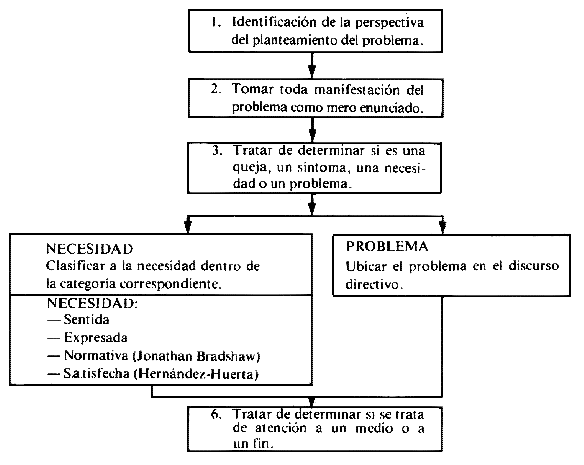|
Un lugar común en la metodología de resolución de problemas es aquel en el que una adecuada identificación del problema equivale a tener más del cincuenta por ciento de la solución. Para identificar adecuadamente el problema se necesita que el resolutor tenga una disposición objetiva hacia la realidad, así como también una perspectiva que le permita valorar la significación social del problema y las diferentes alternativas de solución. En forma simultánea, él mismo debe pasar de la concepción del problema como obstáculo o conflicto que debe afrontar, a concebirlo como una aporía u oportunidad para resolver las situaciones difíciles que usualmente se presentan en su trabajo. Los autores de este artículo proponen una tipología del pensamiento organizado en una línea de evolución, en la que se estructuran los niveles de integración u organización (estadios) de las perspectivas para percibir la realidad. El conocimiento de los estadios y de sus características, obliga al resolutor a tomar toda manifestación del problema como un mero enunciado, al cual debe aplicar las normas que regulan el proceso de solución de problemas, para convertirlo en juicio. Cada juicio constituye un compromiso de consistencia lógica que conduce al resolutor a asumir la responsabilidad inherente. Una consecuencia inmediata de ello, es un cambio de actitud al atender los problemas. Una de las condiciones de las que dependen el planteamiento y solución adecuados de los problemas, consiste en lograr un conocimiento objetivo de éstos. Pero no es fácil tener conciencia del nivel de objetividad con que enfrentamos los problemas, sobre todo si tomamos en cuenta que nos encontramos ante un problema cuando "...deseamos algo, y no sabemos de inmediato la serie de actuaciones que hemos de ejecutar para obtenerlo" (Newell y Simon, 1972), o dicho con las palabras de Piaget "...podemos considerar como problema, toda situación que un sujeto no puede resolver mediante la utilización de su repertorio de respuestas inmediatas disponibles". (Frisse y Piaget, 1973). Ambas definiciones llaman la atención sobre el hecho de que el resolutor no se encontrará en una situación familiar para él. De acuerdo con los hallazgos de Piaget y sus colaboradores, la persona tiende a regresar a estadios previos a aquel en el que habitualmente se desenvuelve, cuando no sabe cómo reaccionar de inmediato. Esto implica que debemos estar alertas para evitar esta regresión al ocuparnos de la solución de problemas. Debemos pues identificarla en sus múltiples manifestaciones y combatirla para lograr una disposición objetiva para atender el problema. Los autores de esta ponencia proponen una línea de evolución del pensamiento, en la que se estructuran los niveles de integración u organización de las perspectivas para percibir la realidad. Siguiendo nuestros propósitos en esta línea de evolución, solamente presentamos los grandes estadios que inciden directamente en el proceso de solución de problemas.
Coinciden en una buena medida con las etapas de objetivación del conocimiento de la realidad de Ernst Cassirer (1963), y se apoyan en la teoría de Piaget, de que en los periodos iniciales de cualquier ciencia se ven procesos análogos a los que se observan en los niños (Piaget, García, 1971), (Piaget, 1975). El sincretismo es una forma de percepción homogénea, global e indiferenciada en la que coexiste lo racional con lo irracional. Analicemos cada estadio de esta clase de pensamiento para profundizar en sus características. La percepción supersticiosa consiste en el respeto o miedo excesivo a las cosas desconocidas o misteriosas, y se caracteriza por una atribución azarosa y mística de propiedades mágicas a cualquier cosa. Esta perspectiva satisface porque tiene respuesta para cualquier situación específica. Recordemos que en este estadio coexisten lo racional con lo irracional, por lo que encontramos simultáneamente, hechos científicos y mitos o concepciones primitivas tabúes. Un ejemplo histórico es el de Pitágoras, pues lo mismo descubrió que el número 13 es un número primo que le atribuyó la característica de ser un número nefasto o de mala suerte. Al fundar su orden de discípulos, dictó un conjunto de reglas que regían al grupo; entre ellas, estaban las de: abstenerse de las habas, no tocar un gallo blanco, no partir un pan, etc. (citadas en Russell, 1962). Se puede reconocer que estos preceptos pertenecen a concepciones tabúes aún no sistematizadas en un cuerpo de preceptos mágicos. La convicción resultante, deriva su fuerza de persuasión de su origen "revelado". "Se siente o presiente" como verdadera. El resolutor supersticioso es el que hace referencias frecuentes a la "suerte", buena o mala que, para él, determina el resultado obtenido al atender los problemas. El siguiente estadio, el mágico, emerge del supersticioso, por lo que comparte con éste varias características. Podemos definir a la magia como el conjunto de creencias y actividades que suponen que el hombre puede obtener efectos extraordinarios al controlar causas ocultas, con la ayuda de seres sobrenaturales o de fuerzas de la naturaleza. La magia postula la suspensión, a voluntad, de la ley natural (Alvarez Manilla); este estadio, constituye un progreso respecto del estadio supersticioso, pues es ya un rudimento de la actividad científica; se puso en manos de expertos, el brujo y el mago, por ser un cuerpo articulado de creencias. La astrología y la alquimia son ejemplos históricos de este estadio. El hecho de que aún hoy en día se publiquen los horóscopos en los diarios de casi todo el mundo (y no sólo de que sean publicados, sino leídos y creídos), da razón de la supervivencia y vigor de este enfoque. El resolutor mágico es el que recurre al conocimiento esotérico, al que podemos describir como sistema cerrado altamente codificado, que sólo comparte con los "iniciados". Este tipo de "conocimiento" (de cualquier forma se tratará de un campo disciplinario del que el resolutor sólo tenga nociones) puede ser económico o político, campos en los que mediante ciertas actividades mágicas cree que logrará tener control. Al estadio religioso podemos definirlo como el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración o temor hacia ella. Emerge del estadio mágico y es un progreso, porque lo más importante ya no es el hombre mismo, sino otro ser. Esto implica una toma de distancia respecto de sí mismo y viene a ser un paso hacia la descentralización que exige el pensamiento diferenciado. La religión implica el reconocimiento de un poder sobrenatural, implica también sentimientos de dependencia, incluye dogmas de fe y asimila prácticas mágicas. Las religiones condujeron a una facilitación de la socialización de los individuos en las colectividades (Toynbee, 1975), por tanto, a una organización social con su correspondiente legislación. Los dogmas religiosos son particularmente importantes para nuestro caso, pues se trata de verdades reveladas que tienen fundamento en la Sagrada Escritura o en la tradición y juicio de la iglesia. Se les considera innegables, y dudar de ellos constituye herejía. En su implantación, se empleó el método teológico que "consistía en aceptar la tradición e hilar una serie de argumentos para ajustar la realidad a aquélla" (A.D. White, 1972). El resolutor, cuya perspectiva se encuentra en este estadio, concibe la autoridad como infalible e inobjetable; tiende a aceptar como inalterables ciertos estados, porque éstos "siempre han sido así", "no se pueden modificar", "las altas autoridades no aprobarían el cambio", etc. El peso de la autoridad y el de la tradición, condicionan su percepción de los problemas. Superstición, magia y religión son los tres estadios del pensamiento sincrético. Históricamente han manifestado toda clase de centrismos. La superstición y la magia son egocéntricas, en el sentido de que la persona actuante es lo más importante, el centro del mundo, y su tendencia en cuanto a la resolución será siempre "la más inmediata y la que me cause menos dolor o la de menor costo". Se trata de perspectivas anómicas, en las que las normas son para los otros, en tanto que él seria siempre un privilegiado en cuanto que la ley no es para que se aplique. Son fisiognómicos en la medida en que los casos se juzgan por su apariencia agradable o desagradable, favorable o desfavorable, atractiva o repelente y ambas conducen a prejuicios entendidos éstos como convicciones apriorísticas, que se basan en clasificaciones estereotipadas. No por ello se debe dudar de que se puede ejercer el razonamiento; se puede ser muy lógico y consistente desde estas perspectivas. Las religiones han sido antropomorficas, antropocéntricas (ya no egocéntricas), geocéntricas y etnocéntricas. Constituyen un avance respecto de los estadios previos, pues en vez de ser egocéntricas son sociocéntricas. Ya no es el individuo sino su grupo social lo más importante. Esto conduce a nacionalismos, pero también a la heteronomía; es decir, ahora ya se cuenta con un cuerpo de leyes a los que no puede sustraerse. Lo peor de cada estadio consiste en regresiones parciales a estadios previos. Para la magia, en la aparición de supersticiones desarticuladas del cuerpo de conceptos mágicos. Para la religión, la asimilación de ritos mágicos a las prácticas religiosas. En resumen, el pensamiento sincrético se compone de estereotipos, prejuicios y razonamientos. Es fisiognómico, centrista, global e indiferenciado. Si posee todos estos defectos, ¿cómo es que el resolutor puede incurrir en ellos?, bueno, sobre todo porque el sincretismo nos coloca en una posición aparentemente invulnerable, en él "conocemos la verdad", manejamos absolutos y certezas, fundamentamos valores y explicamos relaciones entre la naturaleza y el hombre. Todo prejuicio o dogma religioso es un concepto explicativo que vuelve inútil el esfuerzo por conocer una verdad distinta, de la que postula el prejuicio o el dogma. De esta manera, podemos tomar decisiones que nos beneficien personalmente o beneficien a nuestro grupo o nación y justificarlos sincréticamente, aunque tales decisiones perjudiquen a otras personas, grupos o naciones, incluso a la larga, que nos perjudiquen a nosotros mismos, pues el sincretismo puede cegarnos respecto de las consecuencias finales de nuestros actos. Viene a ser una especie de "fijeza funcional" ideológicamente determinada. Desde la perspectiva sincrética, no es difícil imaginar por qué se concibe a los problemas como conflictos u obstáculos a la realización de nuestros deseos. Los problemas son fisiognómicamente desagradables y ocuparse de ellos suponen molestias, consumo de recursos y disgustos; naturalmente, la compilación de información sobre el problema ya está condicionada por la "fijeza funcional sincrética", así como también la interpretación de los datos. Pasemos ahora a analizar el pensamiento diferenciado. En él hemos ubicado dos estadios: el científico disciplinario y el científico sistémico; más adelante explicamos el porqué dos estadios científicos. Estamos de acuerdo con Bunge (1969), en que "la ciencia es un estilo de pensamiento y de acción: precisamente el más reciente, el más universal y el más provechoso de todos los estilos". Cuesta más trabajo aceptar que este estadio emerge del precedente porque en éste ocurre "una inversión fundamental de sentido que sustrae las relaciones a la primacía del punto de vista propio y los vincula con sistemas que subordinan este punto de vista a la reciprocidad de todos los puntos de vista posibles y a la relatividad inherente a los agrupamientos operacionales" (Piaget, 1975); sin embargo, esto es claro en el terreno de las normas, pues la línea evolutiva indica que se pasa de anomía a la heteronomía para llegar finalmente a la autonomía. Es bien conocido el prurito por la objetividad que pretenden lograr los científicos, sobre todo al inicio de cualquier ciencia, se intenta que procedimientos y resultados sean reproducibles por otros científicos; esto es, que haya convalidación de lo que implica coordinación de acciones con otras personas que se rigen voluntariamente por las mismas normas. Ahora lo vigente no es una ideología, en el sentido dado por Carlos Marx, a lo que debemos adaptar una realidad, sino que es la realidad la que manda y acepta o refuta las teorías que se elaboren en torno a ella. Esto nos coloca en una situación muy vulnerable, pues ya no seremos más los poseedores de la verdad, sino que estaremos conscientes de que nuestro conocimiento es una aproximación perfectible a la realidad, es decir, puede ser mejorada ulteriormente; de hecho, tenemos la certeza de que así será. Ahora tendremos que reconocer nuestros errores y ser humildes ante la realidad. Se trata ya del pensamiento diferenciado, porque tiende a la mayor objetividad posible, no se admiten confusiones que propendan a homogeneizar todo y se procura eliminar todo elemento ideológico del discurso científico. En sus inicios toda ciencia se esfuerza por deslindar su campo de acción, para separarlo de los contingentes. Esto fue llevado a tal extremo, que hubo científicos que llegaron a pensar que la lógica no tenía nada que ver con la matemática, ni la física con la química, ni ésta a su vez con la biología, etc. La diferenciación en el estadio científico disciplinario no sólo consistió en separar los campos de acción del arte y la religión de la ciencia, sino que extremó hasta separar los fenómenos propios de cada disciplina como si fuesen aislados entre sí. Constituyeron así, sistemas cerrados que resultaron extremadamente útiles para sistemas entrópicos, pero inadecuados para fenómenos biológicos, psicológicos o sociales que exigen de las concepciones de los sistemas abiertos; por ello, cuando se pretendía explicar estos fenómenos, se recurría a entelequias vitales o enunciados místicos científicamente estériles (Katz y Kahn, 1979). Esto es una de las formas de regresión parcial a estadios previos que se dan en el estadio científico disciplinario. Seguramente todos podemos aportar información sobre científicos (destacados o no), que han sido tratados en forma religiosa, como si se tratase de dioses cuyos difusores fuesen sus sacerdotes o profetas. También reconocemos que en ocasiones alguna ley o concepto científico se maneja como si se tratase de dogmas, o todavía peor, como si poseyese propiedades mágicas. En este estadio ocurre lo que podríamos llamar un "disciplina-centrismo". Para cada profesional, todo es explicable a través de extrapolaciones de los conceptos, leyes, modelos y teorías de su disciplina, sea ésta la física, la sociología, la lingüística o cualquiera otra. El resolutor cuya perspectiva se encuentre en este nivel, puede admitir como desafío intelectual, el exterminio de una población, sin que vincule este problema con valores morales. Se trata de científicos extremadamente eficientes, respecto de la ideología en que viven, por supuesto también se dan los científicos conscientes de la trascendencia de lo que hacen, pero lo importante radica en señalar que aquellos científicos pueden operar en el estadio científico disciplinario y en el sincrético. Esto se explica porque ante un problema el resultor tiene un modo dominante de pensamiento que permite la presencia simultánea del pensamiento sincrético (Alvarez Manilla). Otra característica de este estadio es que adscribe el nombre de metafísica a toda preocupación por trascender las disciplinas, adjetivo con el que desprestigia a priori la filosofía de la ciencia y el enfoque sistémico. No viene al caso hacer un recuento histórico del surgimiento del enfoque sistémico. Es evidente que el estadio científico sistémico emerge del anterior; no se puede decir que por ser el último estadio presentado en la estructura de niveles sea el "mejor"; no, tan sólo es "el más reciente en el juego" (Bunge, 1973), sin que por ahora podamos prefigurar el estadio que seguirá a éste. Este estadio implica los sistemas cerrados disciplinarios y da razón del porqué de sus limitaciones, no sólo se rige por la ley de la entropía que tiende a igualar las diferencias en un estado de equilibrio general, sino que también rige la negentropia como tendencia a estados uniformes y la ley de la equifinalidad, que explica la funcionalidad de los sistemas abiertos. No se puede considerar que ofrezca respuesta a las interrogantes que surgen cuando se abandona el enfoque global indiferenciado, pero el enfoque sistémico es holista, con lo que aborda algunas de las preocupaciones resueltas por el enfoque sincrético; es decir, no sólo se ocupa de explicar relaciones entre el hombre y la naturaleza, como las disciplinas lo hacen, sino también de fundamentar la búsqueda de determinados valores. Los defectos y limitaciones de este estadio serán descritos por los científicos que tengan la flexibilidad para pasar al siguiente nivel, aunque podemos prever que algunos consistirán en regresiones al estadio científico disciplinario.
Tanto el estadio científico disciplinario como el estadio científico sistémico pertenecen al pensamiento diferenciado, del que podemos decir que se compone de conceptos, juicios y razonamientos; pretende ser objetivo, es perfectible, heterogéneo, holista y diferenciado. No se trata de haber alcanzado la objetividad, sino de asumir una disposición objetiva para enfrentar los problemas, disposición que implica estar alerta ante las eventuales regresiones a estadios previos. En ningún momento conviene que nos consideremos libres de estas regresiones, pues su manifestación puede ser suficientemente sutil y persuasiva como para que incurramos en ella; recordemos que aportan certeza, seguridad y validez en terrenos en los que se maneja el conocimiento de la realidad como el concepto matemático de límite, en el que por mucho que nos aproximemos a éste, no podemos alcanzarlo. Por otra parte, en los niveles de integración u organización como el que se postula en la estructura de niveles que proponemos "el concepto clave que funciona, es el de emergencia, esto es, el de aparición de una novedad cualitativa en un proceso" (Bunge, 1973), lo que implica que cada estadio emerge del nivel preexistente, por lo que comparte algunas características que pueden lograr que el nivel que prevalezca en la atención a situaciones novedosas, como suele ser tratándose de problemas, sea el precedente. Desde el pensamiento diferenciado un problema no viene a ser un obstáculo o conflicto fisiognómicamente desagradable, sino una situación con una dificultad inherente, a la que se pone fin de manera racional logrando que se mantenga la función del sistema; es decir, se trata de aporías. Una redefinición del problema desde esta perspectiva con base en los trabajos de Kepner y Tregoe (1970), sería la desviación, de efectos indeseables, de una norma de funcionamiento. Conviene hacer explícitas las implicaciones de esta definición de problema; por una parte incluye las normas de funcionamiento como una referencia al discurso directivo; esto es, a los enunciados del deber ser que se ubican en categorías jerarquizadas por una relación de dominación, o de su conversa, la de subordinación. Esta jerarquización de categorías va de las políticas a las leyes, normas, reglas y órdenes o instrucciones. Políticas concebidas como "actividad humana directiva autónoma" (Max Weber), constitutiva u originadoras de un orden, que se derivan de valores ideales por lograr, constituyentes de los intereses generales de acción y condicionantes de la toma de decisiones Estos enunciados conforman los propósitos delimitadores del sistema de referencia y permiten precisar su suprasistema y subsistemas, así como la equifinalidad que determinará el funcionamiento general; de esta manera, se aprecia que una adecuada atención al problema de que se trate, exige la consideración de la ubicación de la desviación de la norma dentro del discurso directivo propio del sistema, para ver de qué forma afecta el continuo. No sólo a la norma, pues esto nos remitiría a un tratamiento tradicional del problema, sino al conjunto directivo regido por la ley de la equifinalidad y la negentropía, esto impediría lo que reprochamos anteriormente a algunos científicos disciplinarios, a saber, la posibilidad de concebir como desafío intelectual el exterminio de una población sin vincular el problema a valores morales, es decir, la atención científica parcial de un problema y el abandono al inconsciente sincretismo de las consecuencias de la solución dada; por otra parte, subraya el hecho de que en el estadio científico sistémico, las normas parten de ser heterónomas para ser asumidas con autonomía, de manera que no será justificación el "cumplir órdenes superiores".
Esta concepción del problema es coherente con las definiciones de Newell y Piaget dadas al inicio de esta ponencia, e implica también las desviaciones de normas de producción o de normas estadísticas que conformen los criterios del resolutor. A continuación presentamos criterios heurísticos, que reducen la probabilidad de que el resultor incurra en regresiones a estadios sincréticos y mantenga como modo dominante de pensamiento el pensamiento diferenciado. La aplicación de estos criterios no excluye la posibilidad de incurrir en el pensamiento sincrético, por lo que, conforme avance el resolutor, debe mantenerse consciente del modo dominante de pensamiento. Estos criterios heurísticos son previos a la metodología que se siga en la solución de problemas. La utilidad de la tipología del pensamiento, organizada en la línea de evolución propuesta, radica en la identificación de la perspectiva desde la que se enfrentan los problemas. Newell, Allen y Simon, Herbert A. Human Problem Solving. Prentice Hall. New Jersey, 1972. Piaget, Jean Y García R. Understanding Causalitity. W.W. Morton Company, New York, 1974. Piaget, Jean. Introducción a la Epistemología Genética. Tomo 3. El pensamiento Biológico, Psicológico y Sociológico Ed. Paidós. Argentina, 1975. Russell, Bertrand. A History of Western Philosophy. George Allen and unwin. London, 1962. Toynbee, Arnold. La Historia. Ed. Noguer. Barcelona, 1975. White D. Andrew. La lucha entre el dogmatismo y la ciencia en el seno de la cristiandad. Ed. Siglo XXI. México, 1972. Bunge, Mario. La investigación científica. Ed. Ariel. Barcelona, 1969. Katz Daniel, Kahn L. Robert. Psicología Social de las Organizaciones. Ed. Trillas. México, 1979. Alvarez Manilla, José Manuel. Comunicación Personal. Junio, 1980. Bunge, Mario. La metafísiica, Epistemología y Metodología de los niveles. Artículo aparecido en las memorias del Simposio (1968), sobre: Las Estructuras Jerárquicas recopilado por Jancelot Jaw Whyte. Albert G. Wilson y Donna Wilson. Alianza Editorial. Madrid, 1973. Kepner, H. Charles y Tregoe B. Benjamín. El Directivo Racional. Ed. Mc-Graw-Hill, 1970. Bradshaw, Jonathan. Taxonomía de la Necesidad Social. Mecanograma. CLATES, México 1978. Hernández Rodríguez, Concepción y Huerta Ibarra, José. Tipología de las Necesidades. CLATES, México (en prensa). |