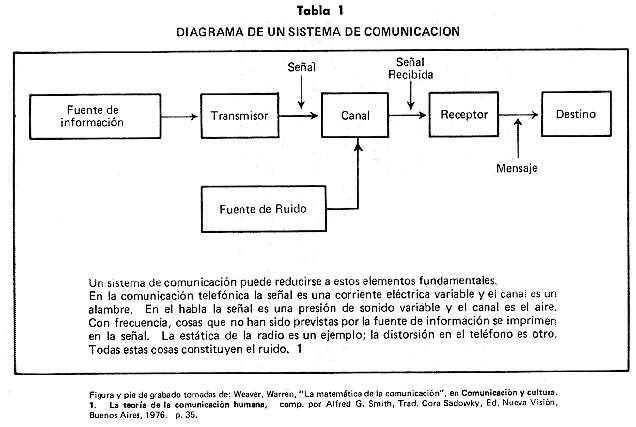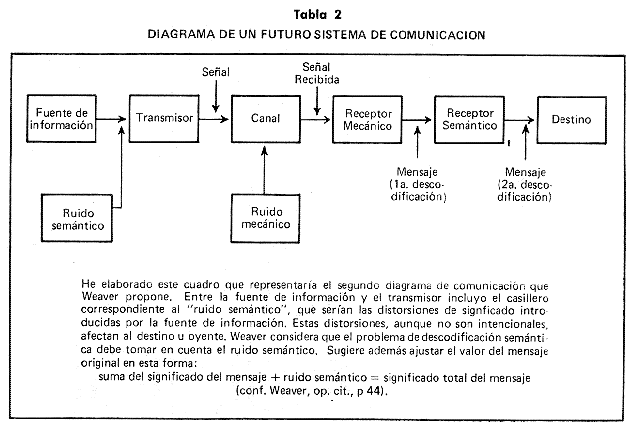| |
En las cátedras universitarias los temas de teoría de la comunicación y lingüística
se imparten muchas veces en forma aislada, o cuando se enseñan elementos de ambas simultáneamente,
los alumnos suelen intuir que están estudiando únicamente una de estas dos disciplinas. Esto ocurre
porque las relaciones entre lingüística y teoría de la comunicación son aparentemente
tan obvias que se piensa que no pueden constituir un tema de clase por sí mismas.
En el presente trabajo me propongo demostrar que el tema de estas relaciones sí es fecundo didácticamente
y, tratado con inteligencia, puede proporcionar contenido interesante para una unidad programática en las
cátedras universitarias.
El familiarizarse con ambas teorías y establecer sus puntos de convergencia y divergencia es indispensable
para una formación más completa de lingüistas y comunicólogos. A nivel de cátedra,
la finalidad de este conocimiento sería contrastar en clase las dos teorías y discutir sus relaciones.
A través de las lecturas que menciono en mi bibliografía, los alumnos podrían deducir por
sí mismos esas analogías y diferencias y comentarlas en clase, guiados por el maestro.
El agregar este tipo de unidades a los programas de enseñanza universitaria ayuda a establecer un nivel
interdisciplinario en el proceso enseñanza-aprendizaje, y pone a los alumnos en contacto con uno de los
temas de más interés y actualidad en el mundo moderno.
El estudio del lenguaje por el lingüista es restringido y centrado a la vez. El lingüista se ocupa más
del estudio de la estructura interna, la adquisición del lenguaje y los rasgos comunes existentes entre
las diferentes lenguas que de los contactos que éstas establezcan con disciplinas próximas a ellas.
El deseo de los lingüistas de hacer de su objeto de estudio una ciencia autónoma es común a
todas las ciencias, pero resulta especialmente difícil de establecer en el caso de la lingüística,
debido a la íntima relación de la utilización del lenguaje con todos los campos de la actividad
humana.
"En el lenguaje no existe la propiedad privada: todo está socializado", ha comentado muy acertadamente
Roman Jakobson. Así vemos que a través de los siglos el hombre ha identificado al lenguaje con el
mundo real; lo ha estudiado como una manifestación de una actividad lógica; como el marco del pensamiento
y del arte poético y la literatura; como indicador de migraciones y condiciones de vida humana en la prehistoria.
Es indudable que las relaciones del lenguaje con esas ramas del conocimiento existen y deben ser estudiadas e investigadas,
pero no debemos olvidar que representan, en última instancia, valores del lenguaje para el hombre, no el
fenómeno del lenguaje en sí y por sí mismo.
Sin embargo, la lingüística puede -y suele hacerlo- acudir a otras ciencias cuando éstas le
ayuden a profundizar en problemas lingüísticos. Así, por ejemplo, la teoría matemática
de la comunicación, ofrece un número considerable de incentivos a la lingüística. Como
todos sabemos, el proceso básico de la comunicación descansa en un codificador y un descodificador.
El descodificador que recibe el mensaje debe conocer el código del mismo para poder interpretarlo. Otra
ciencia, la psicología, resulta aquí de gran utilidad.
(1) Me he limitado a comenzar únicamente la teoría matemática de la comumicación por
la necesaria brevedad de este trabajo y porque considero que es la que más puntos de afinidad tiene con
la linguística general.
El fenómeno real que el linguista estudia es básicamente la interlocución: el intercambio
de mensajes entre un emisor y un receptor. Aun el discurso interior parece estar basado en el diálogo.(2)
(2) Conf. ROMAN JAKOBSON, en "Antropólogos y linguistas", Ensayos de lingüística general,
pp. 20-21.
El lenguaje, como medio de comunicación, es el instrumento que utilizamos para compartir con otros nuestras
experiencias. Pierre Guiraud afirma que la reciente teoría de la comunicación puede ser de gran utilidad
para el estudio científico del lenguaje, debido a su objetividad analítica y a la posibilidad de
"observaciones cuantificadas, susceptibles de mediciones, fórmulas y transformaciones lógicas".(3)
(3) GUIRAUD, PIERRE, "Lenguaje y teoría de la comunicación", en El Lenguaje. La comunicación,
pp. 154-155.
La teoría de la comunicación es una rama de la teoría de la información y nació
hace aproximadamente veinte años, a partir de las investigaciones de Claude E. Shannon, ingeniero de los
Laboratorios Telefónicos Bell.(4) Los trabajos iniciales de Shannon tenían como objetivo reducir
el costo de la transportación de información por la vía telefónica, realizándola
en óptimas condiciones económicas. Estas investigaciones pronto despertaron el interés de
la criptografía (5) y de otros campos que intentaban la mecanización de la información: radio,
televisión, máquinas de traducir, analizadores electrónicos, cibernética.(6)
(4) Shannon fue precedido por Nyquist (1924, EE.UU.) y Küpfmüller (1924, Alemania), quienes formularon
simnultáneamente una ley que Hartley generalizó en 1928: "para transmitir señales telegráficas
a determinada velocidad se requiere determinado ancho de banda". En el trabajo de Hartley se define la información
como la selección sucesiva de símbolos o palabras y se rechazaba el concepto de significado como
factor meramente subjetivo. El factor de "ancho de banda por tiempo" es fundamental para todos los sistemas
de comunicación y puede interpretarse así "cuanto mayor es el número de elementos de
un mensaje que se transmiten simultáneamente, menor será el tiempo requerido para la transmisión".
(5) Criptografía: a) escritura realizada en códigos secretos. b) desentranar esos códigos
desconocidos.
(6) Cibernética: estudio del intercambio de información dentro de un organismo vivo o mecánico.
La teoría de la comunicación es útil a la lingüística porque ofrece un modelo
que puede servirle de base para replantear sus definiciones y esquemas propios. Guiraud sintetiza los procesos
descritos por la teoría de la comunicación de la siguiente manera:
La comunicación es la transferencia de la información por medio de mensajes. Un mensaje es una sustancia
que ha recibido cierta forma; por ejemplo, las vibraciones acústicas del mensaje oral, los impulsos eléctricos
del mensaje telefónico, las formas visuales del mensaje escrito, el surco grabado del disco fonográfico,
etcétera.
El mensaje es emitido por un emisor y recibido por un receptor; es transferido del primero al segundo por un canal:
el aire, el disco, la carta, la línea telefónica, etcétera.
La puesta en forma de la sustancia-mensaje constituye la dosificación; y, al realizarse la recepción,
la identificación de esa forma es la descodificación. En el curso de la comunicación puede
haber, y muy a menudo hay, recodificación: el mensaje recibe una nueva forma, ya sea en su propia sustancia,
ya en una sustancia nueva. Por ejemplo, dicto un telegrama (forma acústica), que es transcrito a una hoja
de papel (forma gráfica), la cual es traducida a Morse (forma mecánica) y por último el mensaje
es transmitido en forma de impulsos eléctricos.(7)
(7) GUIRAUD, op. cit., p. 155.
Para los teóricos matemáticos, lo relevante en un sistema de comunicación es lo concerniente
a problemas como: la cantidad de información, la capacidad del canal comunicante, los efectos producidos
por el ruido y el proceso de codificación que debe seguirse para transformar un mensaje en una señal
(ver Tabla 1).
En la teoría matemática de la comunicación, no debemos confundir el término "información"
con el de "significado". Según esta nueva teoría, la palabra información no se refiere
a lo que decimos, sino a lo que podamos decir. La información es, para esta teoría, "una medida
de nuestra libertad de elección cuando seleccionamos un mensaje". Esto es lo que se conoce, en términos
de la teoría de la comunicación, como entropía. Weaver enuncia así el teorema fundamental
de toda la teoría de la comunicación:
Sea un canal con ruido de capacidad C, que acepta información de una fuente de entropía H, entropía
correspondiente al número de posibles mensajes provenientes de la fuente. Si la capacidad C del canal es
igual o mayor que H, ideando sistemas de codificación apropiados será posible transmitir por el canal
la producción de la fuente con un error tan pequeño como se quiera. Pero si la capacidad C del canal
es menor que H, entonces es imposible diseñar códigos que reduzcan la frecuencia de error tanto como
se quiera.(8)
(8) WEAVER, WARREN, "La matemática de la comunicación", en Comunicación y cultura,
p. 40.
Como podemos observar, el concepto de información se aplica a la situación como un todo, no a los
mensajes individuales. En la Tabla 1 podemos ver que el receptor (en el caso del habla, los oídos y el octavo
par de nervios craneanos) cambia la señal recibida a mensaje y lo hace llegar al destinatario, el cerebro
del receptor. Aún en el caso de la comunicación humana, para la teoría matemática de
la comunicación el receptor siempre es considerado como mecánico, como puede serlo una computadora.
Sin embargo, Weaver confía en que, basándose en la teoría de la comunicación y aplicando
la teoría de las probabilidades, se puede llegar a construir por vez primera una teoría real del
significado.
Este autor opina que la teoría, aunque actualmente se aplica principalmente a problemas de nivel técnico,
puede resultar útil en los niveles semántico y de afectividad. El propone que nos imaginemos una
ampliación al diagrama original de la Tabla 1, que sería semejante al que he elaborado en la Tabla
2. Entre el cuadro destinado a "Receptor" y el cuadro de "Destino" incluiríamos otro
casillero que sería el "Receptor semántico". Este receptor semántico haría
pasar el mensaje por una segunda descodificación, la cual debe cumplir con el requisito de igualar las características
semánticas estadísticas del mensaje, con las capacidades semánticas estadísticas de
la totalidad de los receptores a quienes está destinado el mensaje. Weaver sugiere agregar también
otro casillero, entre la fuente de información y el transmisor, al que llamaríamos "ruido semántico",
tal como el producido por una persona que habla (ver Tabla 2).
Aquí hemos tocado un problema de divergencia entre lingüística y teoría de la comunicación.
La teoría matemática de la comunicación está interesada en la naturaleza global y estadística
de la fuente de información y no en el significado individual de los mensajes. Es por ello que sus técnicos
e investigadores describen la capacidad de un canal comunicante en función de su aptitud para transmitir
lo producido por una determinada fuente de información. En cambio, el significado individual de los mensajes
sí es relevante para la lingüística porque una característica intrínseca del lenguaje
es significar, tener sentido, poder comunicar.
El sentido es siempre función del emisor y el receptor en la primera y última etapas de la codificación
y descodificación, respectivamente. A cada forma acústica o escrita que recibe, el receptor le asigna
una correspondencia semántica que extrae de su memoria, la cual está formada por el repertorio de
asociaciones convencionales entre los elementos formales del código y sus experiencias individuales. El
ciclo de la comunicación se completa en el nivel semántico, según sean comunes al emisor y
al receptor las experiencias y las formas lingüísticas que les corresponden.
En mi opinión, el problema de la teoría del significado a la que Weaver pretende llegar sería
que, nuevamente, pasaría por alto el importante papel que juegan las experiencias individuales en la descodificación
semántica. Una teoría matemática de la significación manejaría estadísticamente
la capacidad semántica global de todos los receptores, y es lógico que así sea, puesto que
las matemáticas requieren datos precisos, cosa que sería muy difícil de lograr en un nivel
tan imprevisible como suele ser la experiencia individual.
Las aportaciones más valiosas de la teoría de la comunicación a la lingüística
se han realizado hasta ahora principalmente en los niveles formal y semiótico de la lengua. Cuando hablo
del nivel formal de la lengua me refiero al aspecto concreto, definido y descriptible del discurso, mismo que ha
sido dividido por los lingüistas en unidades llamadas "rasgos distintivos", que a su vez se subdividen
en unidades llamadas "fonemas". Es decir, la forma lingüística es evidentemente de estructura
estratificada, y por lo tanto, puede ser objeto de una descripción cuantitativa. Al referirme a un nivel
"semiótico" de la lengua sigo a Emile Benveniste, quien hace una clara diferenciación entre
el dominio de la semiología o semiótica(9) y el de la semántica. A continuación lo
cito textualmente por la importancia y actualidad de este tema:
(9) Semiología o semiótica: Saussure la describió como la futura ciencia que estudiaría
los signos en el seno de la vida social. Algunas escuelas europeas han preferido el término semiología,
mientras las americanas y aquellas que siguen a Charles Sanders Pierce, prefieren el de semiótica.
Se ha razonado con la noción de sentido como si fuera una noción coherente, que operase únicamente
en el interior de la lengua. Planteo, de hecho, que hay dos dominios o dos modalidades de sentido, que distingo
respectivamente como semiótica y semántica. El signo saussuriano es en realidad la unidad semiótica,
o sea la unidad dotada de sentido. Se reconoce lo que tiene un sentido; todas las palabras que hay en un texto
francés tienen, para quien posee esta lengua, un sentido. Pero importa poco que se sepa cuál es dicho
sentido y no hay que cuidarse de ello. Tal es el nivel semiótico: ser reconocido como poseedor o despojado
de sentido. Esto se define diciendo que sí o que no.
En cambio la semántica es el "sentido" resultante del encadenamiento, de la adecuación
a la circunstancia y del ajuste de los diferentes signos entre ellos. Es absolutamente imprevisible. Es un abrirse
al mundo. En tanto que la semiótica es el sentido cerrado sobre sí mismo y contenido, en cierto modo,
en sí mismo; es un sentido inmediato que se determina por unidad aislada.(10)
(10) BENVENISTE, EMILE, "Estructuralismo y lingüística", en Problemas de lingüística
general, T. II, pp. 23-24.
El valor principal de las teorías semánticas actuales radica en que funcionan como un buen punto
de partida para los estudios semánticos. Pero los lingüistas están de acuerdo en que los grandes
problemas de la semántica no están aún resueltos. Por lo tanto, llegar a una teoría
matemática de la significación, no obstante las limitaciones que he mencionado, sería una
contribución de gran relevancia por sí misma. Sin embargo, pienso que se trataría de una teoría
predominantemente semiótica. Esto es lógico, ya que la teoría de la comunicación funciona
para todos los sistemas de signos, no únicamente para la lengua, que es "el sistema semiológico
primordial, básico y más importante".
El meollo del problema de una teoría matemática de la significación radica en la diferencia
entre un conocimiento cualitativo, que tiene que ver con el sentido y el valor, y sería el que interesa
a la lingüística, y un conocimiento cuantitativo, que se basa en su probabilidad y estadística,
como sucede con la teoría matemática de la comunicación.
Guiraud señala que el mensaje, en la teoría de la comunicación, se estudia al margen de su
sentido y sólo en su forma; pero también considera que ese mensaje es el marco de una información,
y la teoría permite medir esa información.
Aplicando la teoría matemática de la comunicación, cada lengua, en su organización
global, podría analizarse en esta forma lógica y matemática. La posibilidad de esquematizar
en forma clara la estructura de los idiomas es de gran utilidad para las tareas del lingüista.
No es de extrañar que el campo de la fonética y la fonología sea hasta ahora el más
favorecido por las aportaciones de la teoría de la comunicación. Tanto los fonemas como los componentes
formales de los mismos pueden ser inventariados estadísticamente. Los conceptos como "redundancia",(11)
predictibilidad y probabilidades condicionales, estudiados en la teoría de la comunicación, ayudaron
a aclarar la relación existente entre las dos clases lingüísticas básicas de propiedades
sonoras: los rasgos distintivos y los rasgos redundantes.
(11) Redundancia: Guiraud la define como "el espacio que engendran los nuevos signos que instauran las nuevas
convenciones y permite la adaptación do la lengua y su evolución".
La mayoría de las lenguas tienen aproximadamente un cincuenta por ciento de redundancia. Determinar estadísticamente
la frecuencia de las palabras más comunes de un texto ha permitido establecer su grado de dificultad. El
contenido de información en las palabras redundantes ha permitido analizar su estilo, comparar y caracterizar
textos y estados de lengua, analizar cuantitativamente la evolución de las lenguas. Pierre Guiraud, por
ejemplo, ha establecido cuantitativamente que los sistemas fonológicos de las lenguas se reestructuran a
partir del momento que dejan de ser económicas.
El estudio del "ruido" y la "redundancia" pueden ser también fecundos para el análisis
estructural de la lengua (sintaxis y morfología). Noam Chomsky ha demostrado la validez de la aplicación
de fórmulas matemáticas para la deducción de reglas gramaticales.
Otro punto de gran relevancia que debemos mencionar en nuestras cátedra universitarias es la analogía
código=lengua. Por su naturaleza misma, la lengua es un código de características muy exclusivas,
distintas a las de los demás códigos.
Un código es un sistema de trasmutación de la forma de un mensaje. Como este mensaje ya está
a su vez codificado, es frecuente que la comunicación dependa de una serie de codificaciones sucesivas del
mensaje original.
La escritura es un código porque sirve para trasmutar un mensaje acústico en un mensaje gráfico.
En la escritura alfabética la equivalencia es entre fonemas y letras; en la escritura ideográfica
la correspondencia es con las palabras en sí y no con sus componentes fónicos. Estos códigos
permiten transformar el mensaje en otra clase de sustancia para fines de conservación o transportación.
Existen códigos criptológicos, de clasificación, de transmisión, etc. El código
es siempre un sistema de convenciones que puede estar constituido por una clave o por un repertorio de equivalencias
fónico y/o léxico.
Según Guiraud, a quien sigo, podemos decir que la lengua es un código del tipo repertorio. Cuando
hablamos hay una trasmutación de conceptos, imágenes y afectos (sustancia de nuestra experiencia)
en una equivalencia fónica: la palabra articulada, nueva sustancia del mensaje de nuestro cerebro. La función
semántica es la primera y última codificación del circuito de la comunicación. La última
codificación consiste en una reversión de la primera: la trasmutación de las formas acústicas
del mensaje recibido en un nuevo sistema de correspondencias, que forma el pensamiento.
El poder realizar este proceso de trasmutaciones implica el dominio de un repertorio de asociaciones ideofonéticas
(código) que permite al individuo fijar y manejar su pensamiento. Como la sustancia del código lingüístico
es distinta a la del código mental o pensamiento, es obvio que las correspondencias entre los dos sistemas
tienen que ser arbitrarias y convencionales. La expresión exterior y comunicación del pensamiento
es posible en la medida en que el interlocutor domine también ese repertorio y sus equivalencias convencionales.
Entre el código del alfabeto Morse y las letras codificables que le asociamos existe una relación
exacta, sin ambigüedades, pues tanto el receptor como el emisor están familiarizados con el mismo e
idéntico repertorio. En cambio, las formas del código de la lengua no tienen existencia objetiva
porque son exclusivas e íntimas del sujeto. Las unidades de la lengua son discontinuas, ambiguas, desemejantes.
En otras palabras, nadie tiene la misma experiencia a la que pueda remitir la codificación mental de palabras
como "felicidad", "libertad", o inclusive "casa". Para un mismo sujeto los límites
de los conceptos suelen variar y no podemos hacer corresponder de manera exacta y verificable la "sustancia
discontinua del discurso y el 'continuum' del pensamiento vivido". Guiraud declara muy acertadamente:
El código lingüístico es necesariamente voluble y la convención lingüística
es necesariamente vaga y siempre cuestionada por el deseo de ajustarla mejor.(12)
(12) GUIRAUD, op. cit., p. 167.
Esta necesaria ambigüedad del código lingüístico se debe a que las convenciones que lo
definen no son explícitas. Un sistema explícito, por ejemplo, lo constituyen ciertas formas del lenguaje
científico, como el sistema de numeración o las notaciones algebraicas. En el lenguaje ordinario,
en cambio, la convención es natural y espontánea, surge condicionada por las circunstancias de la
comunicación.
Nuevamente nos topamos con el problema siempre presente de la subjetividad del lenguaje, que dificulta la aprehensión
de su sentido.
Benveniste afirma que si bien la función semiótica es "significar", la función semántica
es precisamente "comunicar", lo cual concuerda con lo que antes mencioné de que la codificación
semántica es la primera y última etapa de la comunicación. Para Benveniste, la comunicación
humana es posible debido a cierto grado de "intersubjetividad" existente entre emisor y receptor. ¿Será
tal vez este grado de "intersubjetividad" lo que debería intentar cuantificar la teoría
matemática de la comunicación? ¿Será posible cuantificar esto en el futuro?
Los investigadores matemáticos son los primeros en reconocer que su teoría de la comunicación.
No es de ninguna manera completa y que, aunque ha demostrado ser particularmente pertinente en el contexto de los
canales técnicos de la comunicación, como la telefonía, la radiotelefonía, el radar
y la televisión, la interpretación que de ella se hace en campos de interés más amplio
está relativamente poco desarrollada y es muy discutida, por más que sea extremadamente interesante.(13)
13 E. COLIN CHERRY, "La comunicación de la información", en Comunicación y cultura,
p. 64.
Sin embargo, las analogías con la teoría de la comunicación, convenientemente interpretadas,
resultan indispensables en nuestros días para el estudio científico del lenguaje, de naturaleza tan
evanescente y huidiza a la observación. La terminología resulta también de gran utilidad en
el campo de la enseñanza, pues la experiencia docente nos ha demostrado que los conceptos de "código"
y "mensaje" son menos abstractos y más aprehensibles para nuestros alumnos que los términos
saussurianos de "langue" (lengua) y "parole" (habla), por ejemplo. Lo importante es tener presente
al mismo tiempo las profundas diferencias entre la lengua y las otras clases de códigos, y los problemas
que esto implica en el orden de la descodificación semántica.
El lingüista puede actualmente aprovechar en sus investigaciones el desarrollo de las ciencias que le son
afines. Su única compañera solía ser la filología. En nuestro tiempo se está
formando todo un gran conjunto de ciencias humanas. Las ciencias del hombre son aún más complejas
que las naturales, y hacen falta grandes aptitudes de generalización y abstracción para analizar
los fenómenos que se centran en el hombre, como el del lenguaje.
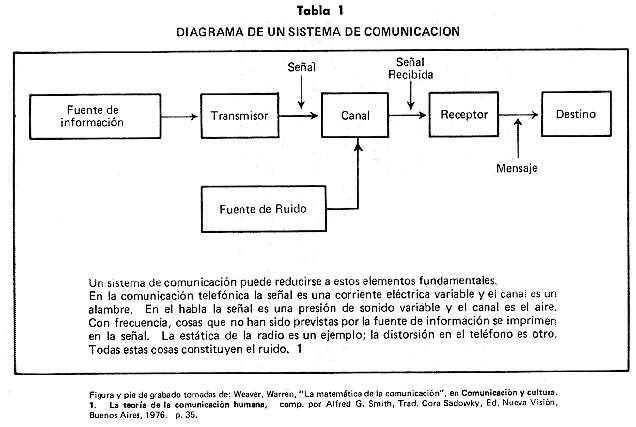
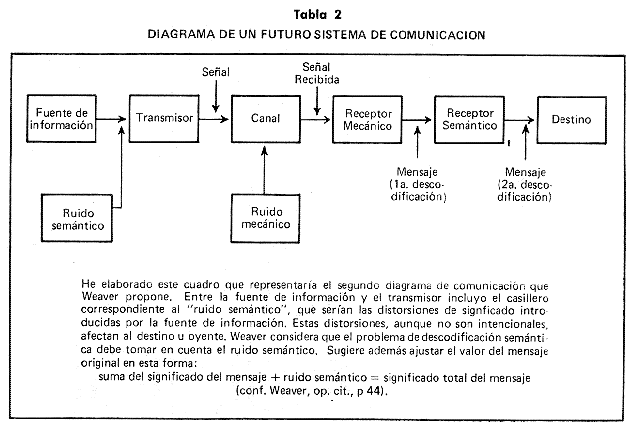
Contenido
|