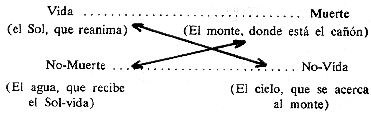|
De los que han seguido las huellas geniales de Vladimir Jacovlevich Propp, es tal vez Algirdas Julien Greimas quien ha logrado los mejores avances. Propp es a la semiótica narrativa, lo que Saussure fue para la lingüística: la fuente de inspiración. Empezó Greimas por reducir el número de las funciones y de las secuencias de Propp, al descubrir grandes semejanzas en algunas de ellas. Hizo más abstracto el esquema de los personajes de Propp, y llegó a formar el cuadro actancial dotado de gran flexibilidad y universalidad. Y ahora al pasar por primera vez Greimas de lo maravilloso oral de Propp (ya había hecho Greimas análisis de Mitos) al relato escrito como género literario, ha hecho notables y seguros avances, aunque todavía con algunas dificultades. Esto lo ha logrado en un denso estudio que le llevó tres años de trabajo, de 1973 a 1975, sobre un relato corto de Maupassant titulado Dos Amigos. El texto de Maupassant es de seis páginas. Es un relato muy bien armado. Dos soldados franceses, reclutados para la guerra franco-prusiana, que se habían hecho amigos al ir a pescar los domingos al río Sena, se encuentran en París en un día de descanso de la campaña militar. Pidieron permiso al Coronel para ir a pescar a donde solían ir (un lugar, en ese momento peligroso, no lejos de las avanzadas prusianas). Al estar pescando, los atraparon los enemigos. El oficial prusiano los acusó de espías y les pidió el santo y seña que debían de tener para poder regresar a París. Si se lo daban, los dejaría libres. Si no se lo daban, los fusilaba en el acto. Ellos guardaron heroico silencio. Sin más proceso, los mataron al momento, y los arrojaron al río. El análisis abarca 260 páginas. Se titula: Maupassant. La Semiotique du Texte (Le Seuil), 1976. No es un trabajo exhaustivo -dice él-, como hubiera sido de haber usado un mecanismo iterativo, sino que va variando su metodología, según las variaciones del texto. Pero aun así, es un estudio muy completo y muy laboriosamente trabajado. Quisiera mostrar, a partir de este estudio, solamente las líneas generales de los avances en la semiótica del texto. Tras las experiencias de modelos semióticos fijos, de Bremond, Todorov, etc., que no se adaptan sino a cierto tipo de relatos, Greimas opta por modificar en cada caso, el punto de vista, para sorprender en todos sus niveles el objeto textual. No funciona por ahora una gramática única del relato literario. Lo primero que hace Greimas es dividir el relato en secuencias y ponerles un nombre. En vez del modelo único secuencial de Todorov sacado de los 100 relatos, escritos por un solo autor, Boccaccio, Greimas toma otro camino. Divide las secuencias (en el relato de Maupassant le salieron 12), guiado por diversos criterios: Estos serán unas veces las disyunciones espacio-temporales (como en la secuencia "París"); otras, la disyunción actorial de amigos y enemigos (como en la secuencia "La Amistad"); o las disyunciones lógicas de las acciones que constituyen la mayoría de los criterios, como en las secuencias "La Guerra", "La Captura", "La Muerte", etc. Este es un gran acierto de Greimas. Aunque, desde luego, no siempre es fácil armar la secuencia. A veces el escritor tiene que pasar a otro tiempo metido allí, o a otro espacio fuera de allí, para volver a la isotopía del discurso. (Todorov ya había notado esto). El siguiente avance es el buscar en las secuencias los niveles del relato. Greimas distingue dos niveles: El del componente gramatical, sintáctico y morfológico, independiente de las estructuras lingüísticas, que subdivide en dos: el profundo que es la estructura elemental de la significación, o nivel axiológico (del griego axía, valor) y el superficial o actancial, cercano a la manifestación discursiva. El segundo es el componente semántico, que responde a la manifestación discursiva en el plano de la forma. El primer nivel correspondería al nivel del contenido, y el segundo al de la expresión (en la terminología de Hjelmslev). Para comodidad metodológica, distinguiré tres niveles, ya que Greimas divide en dos el componente gramatical, y serán: el axiológico, el actancial y el semántico. Este nivel que expone Greimas en sus libros, Semántica Estructural (Gredos) y En Torno al Sentido (Fragua), está inspirado -dice él- en el cuadrilátero de oposiciones de la lógica aristotélica y la lógica matemática, el cual está hecho a base de oposiciones entre proposiciones universales afirmativas y negativas que son contrarias las unas de las otras (entre las que puede haber algún medio); y entre proposiciones universales y particulares que son contradictorias (entre las que no puede haber medio posible). Se visualiza así:
Eje 1 y Eje 2, contradictorias. El cuadrilátero aristotélico lo aplica Greimas al terreno de las ideas opuestas, o de los valores, como los llama él, v. gr., vida-muerte; amor-odio; riqueza-pobreza, etc. La intuición de Greimas en este punto es, que así como la estructura fundamental de la lengua está hecha a base de oposiciones, como lo mostró Saussure, así la estructura fundamental de la significación se forma también de la oposición binaria de dos Semas, que es lo que constituye el eje semántico de los contrarios, y de allí saldrán los ejes de los contradictorios. Desde la primera secuencia, donde aparece en la manifestación discursiva, el primer actor "París", hace su cuadrilátero semiótico: El actor "París" está entre la vida y la muerte, pues Maupassant dice que "está hambriento y con estertores de agonía" y así construye los ejes de los contrarios y los contradictorios:
Y dice: Si París está agonizante, no está muerto, pero tiende en el eje contradictorio 1 a la muerte; y si está París-hambriento, está vivo, pero tiende en el eje contradictorio 2 a la no vida. Aquí parece que la lógica aristotélica no funciona, ya que hambriento y moribundo estarían entre los contrarios; uno más cerca de la vida y otro más cerca de la muerte. El contradictorio de vida, que es no-vida, sería, v. gr., piedra; y el contradictorio de muerte, que es no-muerte, sería inmortal, entre los cuales elementos no hay medio posible. Repite Greimas el cuadrilátero semiótico en forma homóloga en la secuencia "La Amistad" en las figurativizaciones de los actores, que son el Sol, el Monte, el Cielo y el Agua, con las oposiciones de vida y muerte:
Tampoco aquí los ejes de contradictorios parecen responder al modelo aristotélico, como vimos en la secuencia "París". ¿Qué hay que pensar de esto? Tal vez habría que buscar menos exactitud entre los cuadriláteros, el aristotélico y el semiótico. Como, v. gr., no es lo mismo la lógica de la Física, en la que si se le pone un obstáculo a un cuerpo en movimiento, hay un retraso, a la lógica del Amor, en la que el obstáculo acelera la velocidad. O tal vez habría que cambiar algunos nombres de los términos, como el de contradictorios, que es el que parece presentar más problemas. O tal vez, al buscar los valores, habría que buscar, como dice Umberto Eco, cuál es el punto de vista en cada caso, ya que puede hacer cambiar de sentido los términos. Como, v. gr., pobre-rico, en una premisa que dijera: "En una sociedad opulenta el pobre puede llegar a ser rico", entonces pobre-rico son contrarios; en una premisa que diga: "pobreza-riqueza son condiciones estables de la providencia", pobre-rico son contradictorios; y en una premisa que diga: "en una sociedad capitalista, la riqueza nace de la plusvalía arrebatada al pobre", pobre-rico no serían ni contrarios, ni contradictorios, sino sólo inversos, como la oposición marido-mujer. Pero que hay oposiciones profundas en todo relato narrativo, y que hay fuerzas y tendencias que se pueden visualizar en un cuadrilátero semiótico, y son las que van a dar su arranque a la acción, parece cosa digna de seguirse investigando. El esquema actancial que Greimas precisó, ya intuido por Vladimir Propp, y cuyo nombre se debe a Lucien Tesniére, es también un gran acierto. Lo expone Greimas en sus libros citados. Una vez que el alumno distingue y comprende la diferencia entre actor y actante, y precisa este ente semiótico, abstracto, de dos caras: una referencia que mira hacia el actor de la manifestación discursiva, y otra gramatical y sintáctica que ve hacia las tensiones que forman el drama del relato, se aplica con relativa facilidad, en cualquier escrito, o género literario, donde un sujeto entra en acción. Un medio práctico de encontrar el esquema actancial es desenvolver la acción del escrito, en una frase gramatical, con un sujeto que actúa, un objeto que busca, y es el complemento directo (la modalidad del querer); un destinatario que puede ser a veces como actor el mismo sujeto, y es el complemento indirecto; un auxiliar y un oponente, que son los complementos circunstanciales (es la modalidad del poder); y un destinador, que a veces es también, como actor, el mismo sujeto (la modalidad del saber). Sin embargo, el esquema:
debe matizarse cuidadosamente, sobre todo, cuando ya no es como en el cuento maravilloso, un rey, una princesa, un héroe, una bruja mala y una hada buena, sino que entran varios sujetos que buscan diversos objetos. En el relato de Maupassant, Greimas descubre en los dos amigos, un sujeto dual, ya que los dos ejercen las mismas funciones (amigos), y tienen los mismos auxiliares (su amistad), y los mismos oponentes (los prusianos). El destinador que permite al sujeto dual ir a pescar, es el Coronel; pero ellos también son los que se destinan a ir a pescar. Hay un anti-actante, el oficial prusiano (que decide a nombre de sus superiores) y otros actantes, que llama Greimas, somáticos, los soldados, que actúan a las órdenes del oficial. Este nivel actancial, es un nivel que parece ya más logrado y más claro. Las Isotopías. Este nivel, el semántico, es el más rico en variedad de formas. Aquí Greimas procura descubrir primero las isotopías (del griego isos, igual, y topos, lugar, tópico), que van a contribuir a la unidad del relato. (Véase su Semántica Estructural.) En la primera secuencia "París", encuentra una isotopía discursiva, de espacialidad, en la que es París el actor. Habla Maupassant de los techos sin gorriones, y de las alcantarillas sin ratas (porque el hambre obligaba a los sitiados a comer lo que podían). Los techos, arriba; las alcantarillas, abajo; pero todo en el espacio París. En la secuencia "La Amistad" aparece la isotopía figurativa de la pesca y la temática de la amistad, recurrentes en otras secuencias, y que juntas son una isotopía temática. En la secuencia "La Guerra" también descubre isotopías profundas, al aparecer en la lectura los valores respectivos de la vida y de la muerte. Hay en todo hombre un amigo de la vida, como los dos amigos, y un amigo de la muerte, como el oficial prusiano. También hay que matizar bien las isotopías con sus modulaciones en la narración, ya que son las que nos llevan de la ilusión a la realidad, y de ésta a una super-realidad anagógica (o espiritual). La Retórica. Revitaliza Greimas en este nivel semántico, elementos de la retórica, como la descripción de la naturaleza (herencia de los románticos), en la que el sol, el monte, el agua y el aire, actúan como actores (el sol da la vida; el monte, la muerte). Curiosamente son los cuatro elementos de Empédocles, que según el filósofo, eran movidos por el amor (Eros), y el odio, simbolizado en la guerra (Pólemos). Revive también en este nivel la lectura temática, en la que, v. gr., la figura del agua es muy poderosa, ya que al borde del agua se hicieron amigos los dos pescadores; allí descansaban de sus tareas de la semana; junto al agua gozaron sus últimos momentos de alegría; allí los fusilaron; y en el agua los sepultaron. Descubre Greimas en el texto de Maupassant (que profesaba no ser creyente), una nueva parábola evangélica en la fraseología del relato de los Dos Amigos. Habla el texto, dice Greimas, de una pesca milagrosa; y habla de una muerte injusta y sin proceso, tras una falsa interpretación de los hechos; y habla de que los dos amigos, al caer muertos, quedaron el uno sobre el otro formando la figura de una cruz. El Diálogo y la dimensión cognoscitiva. En los diálogos encuentra Greimas la presencia de una dimensión cognoscitiva, de la que no ve todavía claramente su configuración en el discurso narrativo de carácter figurativo. Esta dimensión se opone y se correlaciona con la dimensión pragmática hecha de descripciones de actores y de comportamientos somáticos. En Maupassant, quien declaraba no tener derecho a conocer el interior de los personajes (como los narradores diosecillos que lo saben todo), encuentra Greimas, a través del diálogo, estas dimensiones cognoscitivas con perspectivas nuevas. Por ejemplo, en la secuencia "La Amistad" observa una interiorización del discurso, una figurativización de la interioridad, un espacio interior, en las palabras donde se cuenta en qué lugar y cómo se hicieron amigos los pescadores. En la secuencia "La Guerra", también en el diálogo, al hablar del rugido del cañón, aparece una dimensión cognoscitiva, verbalizada, de algo inexpresado e inexpresable que trae la guerra, la cual acaba con sueños y alegrías en los corazones de las esposas, de las madres, de las muchachas, y abre una era de sufrimientos sin fin. Cree que esta dimensión cognoscitiva puede dar también unidad al discurso, pero no ve clara la configuración de conjunto. Por ahora, la considera como la parte cantada, de una película oriental, que va interrumpiendo el discurso en el desarrollo prosaico de la narración, con sus efectos líricos. Inclusive llega a ver en esta dimensión cognoscitiva, en alguna parte, una ideología, como en el diálogo del oficial prusiano, al final, cuando dice a su ayudante: "Ahora toca el turno a los pescados." Aquí ve una ideología, la ideología del poder; como si el oficial dijera: "Ustedes atraparon los pescados, nosotros los atrapamos a ustedes." Esas palabras para Greimas, son como el resumen moral de la historia, de la moral del ojo por ojo, de la sociedad fundada sobre la violencia, opuesta a una ideología de la libertad: la ideología de la guerra. He trazado sólo las líneas generales del modelo semiótico de Greimas. No ve él todavía claro, dice, cómo establecer relaciones estrechas entre los niveles de profundidad textual, entre lo que el texto parece ser, en su desenvolvimiento discursivo, y lo que es de hecho en su organización semiótica a la vez narrativa y semántica. Ve elementos de unidad más seguros en las conexiones de las isotopías que aseguran la coherencia del discurso dentro de las variaciones de los planos de la manifestación semántica. Lo que intuye -dice él- es que el texto está allí como para significar otra cosa. Los tópicos comunes de una conversación pueden revelar una sabiduría profunda. Cree que el parecer del discurso envía por mil alusiones a un ser del texto semiótico que se insinúa como un referente interno. El texto se presenta como un signo, cuyo discurso articulado en isotopías figurativas múltiples, sería el significante que invita a descifrar el significado. El simbolismo de Maupassant, por ejemplo, saldría de una actitud semiótica connotativa que adopta una cultura para considerar la relación del hombre con el universo que se presenta como significante. La conclusión final sería, en primer lugar, que este estudio de Greimas sobre Maupassant, vale la pena de estudiarse cuidadosamente. Y segundo, que se presenta en este análisis, un modelo muy rico y profundo, que pueden aplicar los alumnos (modestamente, desde luego, y no como un Greimas), a un relato corto, o a un discurso político (en el que pueden inclusive descubrir ideologías) o a un fenómeno social, como se hizo, v. gr., en un trabajo sobre El Machismo, presentado en el Congreso Internacional de la Comunicación, en Acapulco 80. Y que rastreando en esos niveles, se puede llegar a descubrir, tras lo que el texto parece ser, lo que de hecho es, en su organización semiótica. |