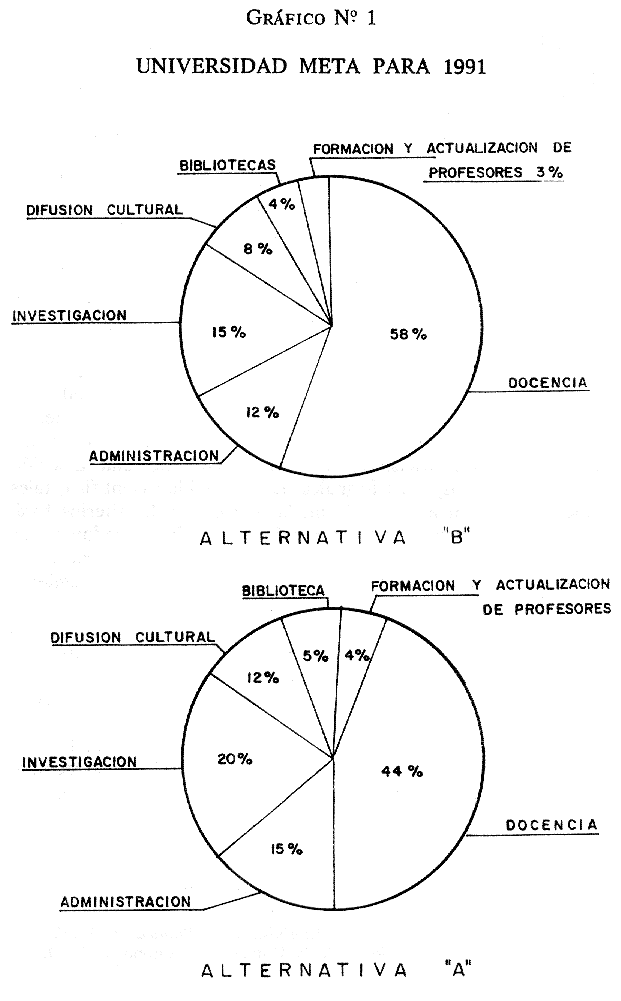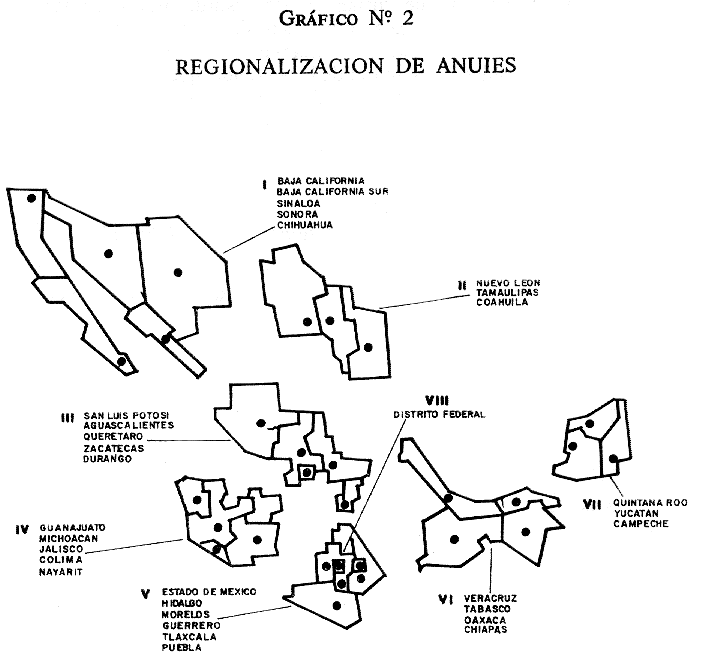|
INTRODUCCIÓN Contenido La planeación, como vía de previsión futura, representa para la educación la posibilidad de definir el sentido y la orientación de la acción educativa y el papel que le tocará jugar en la formación histórico-social futura. Asimismo, son los elementos potenciales de definición del ser y quehacer de las instituciones de educación, los que participan en los procesos educativos. Participan en esta definición o serán entes pasivos que asumirán las definiciones ajenas. Este documento pretende señalar algunos aspectos relacionados con la educación superior y su planeación, con objeto de promover el análisis y la discusión que conduzcan a buscar pautas de acción, tanto de carácter individual como social, en el campo de la educación superior. 1. Marco General Contenido 1.1. La política educativa del estado mexicano El liberalismo es la ideología que da sustento al Estado mexicano desde su creación. De hecho, el liberalismo en México nació con el triunfo de los liberales, lo que le permite dominar buena parte del siglo XIX y conservar su influencia en el México actual. En materia educativa, por lo tanto, es el liberalismo el que le da sentido y fundamento, aboliendo el poder de la iglesia sobre las conciencias, fomentando la filosofía individualista y sentando nuevas bases que configuran una educación laica, gratuita, obligatoria, no dogmática, para todo el pueblo, y en manos del Estado, debido al paralelismo que se exige entre los principios educativos y los principios de gobierno.(1) (1) Sobre este punto pueden analizarse, entre otros, a Abraham Talavera, Liberalismo y Educación, dos tomos. Ediciones SEP (Col. Sep-setentas, Núms. 103 y 104), México, 1973, y Josefina Vázquez, Nacionalismo y Educación en México, El Colegio de México, México, 1975. Esta característica se reitera durante los debates de la Constitución de 1917, en los que campea el espíritu liberal. Se hace hincapié, fundamentalmente, en el aspecto de conservar la laicidad como un principio básico de la educación mexicana, no sólo la que imparta el Estado sino toda la educación impartida en el país, incluyendo a los particulares. El dictamen de la comisión ad hoc de la Cámara señaló que dicha comisión "profesa la teoría de que la misión del poder público es procurar a cada uno la mayor libertad compatible con el derecho igual de los demás",(2) insistiendo más adelante en la razón por la cual el Estado debía rechazar la injerencia de la iglesia en las conciencias individuales de los mexicanos, dado que ésta se manejaba sobre la base de intereses ajenos y contrarios a la patria. (2) PALAVICINI, FELIX. Historia de la Constitución de 1917, tomo I, México, 1938, p. 221. Paralelamente, y desde entonces, ha tenido vigencia la corriente del "educacionismo", cuya tesis central sostiene que la educación juega un papel social de tal trascendencia, que se le atribuyen propiedades casi mágicas, pretendiendo que primero debe educarse y luego vendrá todo lo demás.(3) Es una corriente optimista con plena vigencia en el momento actual, aunque adicionada con algunos otros elementos. (3) JOSEFINA VAZQUEZ señala en su libro, op. cit., pp. 51-91, que para Tirso R. Córdoba, la enseñanza de la historia era "enseñar a los hombres presentes y futuros a practicar el bien, para conseguir la felicidad" (p. 75) y que, para los liberales, la educación era la panacea para todos los males (p. 82, el subrayado es nuestro). Otro aspecto que caracteriza a la educación mexicana, sobre todo a la educación superior, es el "economicismo", corriente que establece que la educación tiene, casi como única misión, la de dar respuesta y atender las necesidades del crecimiento económico y del desarrollo industrial de un país. La actual administración del gobierno federal, en el aspecto educativo, afirmó que se incrementaría "el impulso hasta ahora dado a la educación, para que por sus propios caminos se vincule de manera indisoluble con la estructura productiva del país, para elevar su productividad y servir a los demás sectores de actividad en la ejecución eficaz de sus programas".(4) (4) JOSE LOPEZ PORTILLO, "Discurso de toma de posesión", México, 1° de diciembre de 1976. En el momento histórico actual, sin embargo, se han sentado las bases de un replanteamiento educativo. No es posible, solamente, dar validez tardía a los principios liberales, al "educacionismo" y al "economicismo"; por ello se establece una línea modernizadora, con objeto de adecuar la política educativa del Estado a las necesidades cambiantes y a las características propias de esta conformación social que históricamente se ha ido determinando.(5) (5) Sobre la modernización en la educación superior, es conveniente revisar el trabajo de Vasconi, "Modernización y crisis en la universidad latinoamericana", en La educación burguesa, Ed. Nueva Imagen, México, 1979. Gilberto Guevara señala en "Los múltiples rostros de la crisis universitaria", La crisis de la educación superior en México, Ed. Nueva Imagen, México, 1981, que una "noción de la crisis educativa surgió durante el sexenio de Luis Echeverría y su contenido se desprendía del proyecto modernizador que intentó poner en marcha", modernización que comprendía también la economía y la política del país (p. 14). Víctor Bravo Ahúja, Secretario de Educación Pública en la administración de Luis Echeverría, 1970-1976, presentó un documento propositivo para reformar el sistema educativo nacional, en el cual considera que la educación "es el medio más importante de que dispone el hombre para objetivar su capacidad creadora y su naturaleza social", pero señala también que "en México es evidente el desequilibrio socioeconómico y cultural. Frente a núcleos avanzados de población que satisfacen no sólo sus necesidades, sino que alcanzan lujos extremos, y frente a núcleos cada vez mayores que alcanzan una posición media, hay otros que viven aún en situaciones más que precarias. Estas condiciones podrían modificarse mediante un proceso social adecuado. Este proceso necesariamente implica concebir la educación no como un fin, sino como un medio de integración que contribuya a nivelar las diferencias sociales y que motive el desarrollo pleno del hombre",(6) conjuntando de esta manera los elementos que han caracterizado el discurso ideológico educativo del Estado mexicano, que no puede ser ajeno a su desarrollo histórico, aunque en estos momento se estén viviendo condiciones de cambio que pueden ser sustanciales para el replanteamiento de un nueva política educativa.(7) (6) BRAVO AHUJA, VICTOR, Proposición de una Reforma al Sistema Educativo Nacional, México, 1970, pp. 14. (7) Pueden revisarse diferentes intervenciones de Fernando Solana Secretario de Educación Pública de 1978 a la fecha, donde el discurso político educativo, toma formas y planteamientos que pudieran desembocar en nuevos caminos. De cualquier manera, la educación mexicana y, en particular la educación superior que es objeto de nuestro interés específico en este momento, debe ser analizada dentro del marco del desarrollo capitalista dependiente de la sociedad mexicana, pero tomando en cuenta su influencia liberal, como sustentación y rezago, así como sus necesidades actuales de modernización y preparación para una nueva época, con objeto de estar en posibilidad de comprender su desarrollo histórico, su momento actual y sus perspectivas. La universidad mexicana, como la latinoamericana, con la cual comparte situaciones y características semejantes, no puede permanecer ajena a su propio desarrollo histórico, como tampoco puede permanecer ajena a los modelos de desarrollo que el Estado defina para el futuro.(8) (8) JAVIER MENDOZA ROSAS ha analizado algunos de estos aspectos. Véase su trabajo "El proyecto ideológico modernizador de las políticas universitarias en México (1965-1980)", en Perfiles Educativos, CISE-UNAM, N° 12, México, abril-junio de 1981, pp. 3-21. 1.2. La heterogeneidad de la educación superior mexicana Una de las características de la educación superior en México es su impartición en una gran cantidad de instituciones, las cuales, a su vez, componen un mosaico complejo y heterogéneo. La Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES) registraba 111 instituciones que impartían educación superior en el país, en el año de 1970; para 1980, se registraron 260. (Ver Cuadro N° 1.) En el último dato no se consideraron algunas pequeñas escuelas por carecer de información precisa sobre ellas, pero la población estudiantil que atienden es muy escasa y su omisión no es significativa.(9) (9) Estos datos son tomados, básicamente, de las cifras que maneja el Plan Nacional de Educación Superior. Lineamientos genereles para el periodo 1981-1991, Ediciones de la CONPES (Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior), México, 1981. Aunque la Ley Federal de Educación considera a la educación normal como de tipo superior, para efectos de este trabajo no ha sido considerada ni en el análisis ni en la información que se ofrece. Además de la multiplicación de instituciones de educación superior, el país registró un crecimiento expansivo de la matrícula, producto de múltiples factores entre los que pueden ser considerados el impacto del crecimiento demográfico y las políticas educativas de atención a la demanda, resaltando los efectos del "plan de once años". La gran diversidad de instituciones educativas superiores ha hecho necesario, para efectos de análisis, clasificarlas por subsistemas. Cada subsistema tiene características semejantes en cuanto a su carácter u origen legal, aspectos organizativos, mecanismos de toma de decisiones, fuentes de financiamiento, etc. El Plan Nacional de Educación Superior ha establecido cinco subsistemas que son los siguientes: el subsistema tecnológico, la Universidad Nacional Autónoma de México, las universidades estatales, otras instituciones públicas y las instituciones privadas. El subsistema tecnológico incluye a los institutos tecnológicos y al Instituto Politécnico Nacional, todos dependientes de la Secretaría de Educación Pública. El IPN tiene autonomía relativa en lo que se refiere a sus decisiones internas, en tanto que los tecnológicos dependen directamente de las siguientes direcciones: Dirección General de Institutos Tecnológicos, Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, y Dirección General de Ciencia y Tecnología del Mar, con organización centralizada. Los tecnológicos tienen organización centralizada y la toma de decisiones fundamentales corresponde a las direcciones que se han mencionado; por otra parte, están orientados fundamentalmente hacia las áreas tecnológicas, aunque algunos han iniciado la apertura de estudios en el área administrativa.
CUADRO N° 1 SUBSISTEMA EN LA EDUCACION SUPERIOR MEXICANA(*)
FUENTE: Plan Nacional de Educación Superior. Lineamientos generales para el periodo 1981-1991,
SEP-ANUIES, 1981.
El subsistema universidades estatales. Se engloban en este subsistema a todas las universidades públicas de los estados, sean autónomas o dependientes de los gobiernos de la entidad. Las decisiones son tomadas por cuerpos colegiados con representación del profesorado y de los alumnos, aunque en algunos casos han sido incorporados los trabajadores a través de una representación. En general conservan un régimen autónomo -legal o de facto- respecto del poder gubernamental, para lo académico y lo administrativo. Las universidades estatales normalmente atienden la mayor cantidad de la demanda de educación superior del Estado. Existe una universidad estatal en cada entidad federativa, excepto en Quintana Roo, y los Estados de Sonora, Chihuahua y Campeche que tienen dos cada uno de ellos. En el Plan Nacional de Educación Superior, la Universidad Autónoma Metropolitana está considerada dentro de este subsistema, como la universidad correspondiente al Distrito Federal. El subsistema otras instituciones públicas incorpora a todo tipo de instituciones que ofrecen educación superior; además, sin estar en ninguno de los otros tres subsistemas tienen el carácter de públicas, por depender de alguna Secretaría de Estado u organismo estatal. El subsistema de instituciones privadas incluye a todas aquellas creadas por particulares, sin importar las modalidades ni su orientación hacia carreras técnicas o de cualquier área del conocimiento. La mayoría de ellas son escuelas especializadas en alguna carrera o disciplina. Es importante señalar que el subsistema de universidades estatales es el que ha tomado un papel de importancia creciente. En el ciclo escolar 1970-1971 atendía a 92 mil estudiantes que representaban el 36.5% de la matrícula nacional, mientras que para el ciclo 1980-81 atendió 429 mil, o sea el 51.2% de la matrícula nacional (ver Cuadro N° 2). CUADRO N° 2 MATRICULA DE EDUCACION SUPERIOR POR SUBSISTEMAS
También en lo referente al número de profesionales egresados de los diferentes subsistemas, las universidades estatales han resultado fuente generadora importante, restándoles en términos proporcionales a los otros subsistemas (ver Cuadro N° 3).
CUADRO N° 3 EGRESADOS DE EDUCACION SUPERIOR POR SUBSISTEMAS
Los primeros intentos por crear un sistema de la educación superior proceden de la ANUIES y pretendió consolidarse a través de los acuerdos tomados en las reuniones de su Asamblea. Sin embargo la acción más significativa en este sentido fue la creación en diciembre de 1976 de la Coordinación General de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, dependiente de la SEP, al inicio de la presente administración federal. Un año después, la Coordinación se convirtió en Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, siendo ésta la que ha participado conjuntamente con la ANUIES en este esfuerzo. La intención de coordinar acciones a través de subsistemas parece ser una vía más realista para la integración y, sobre todo, para la definición de políticas y el desarrollo conjunto de programas. La coordinación, de esta manera, se dará institución con institución, en el interior de cada subsistema, en tanto que a nivel general ésta se dará entre los subsistemas. No impide esto, sin embargo, la posibilidad de establecer algunas acciones conjuntas entre instituciones pertenecientes a diferentes subsistemas, sobre todo cuando exista afinidad de intereses por ubicación geográfica, programas en la misma disciplina o área del conocimiento, problemas específicos comunes, etc. 1.3. Los antecedentes de la planeación educativa superior Con objeto de establecer un marco general de referencia respecto al proceso que ha seguido la planeación educativa en México, se hará una breve descripción a pesar de que el documento base de la Comisión Temática sobre planeación, administración, regulación y financiamiento de la educación del Congreso Nacional de Investigación Educativa, hace mención a dichos antecedentes.(10) (10) "Panorama de la planeación educativa en la década de los setenta", en Documentos Base. Congreso Nacional de Investigación Educativa, Vol. I, México, 1981, pp. 438-450. Puede afirmarse que en México los trabajos de planeación educativa, contemplando todos los niveles de enseñanza, se iniciaron en 1959 con el "Plan de Once Años", realizado por la Secretaría de Educación Pública para atender lo referente al crecimiento y mejoramiento de la enseñanza del nivel elemental. Debe mencionarse también la creación, en el año 1965, de la Comisión Nacional para el Planeamiento Integral de la Educación, como primera entidad que realizó de manera sistemática un trabajo de planeación educativa en el país, cubriendo todos los niveles. Otras instituciones y organismos trabajaron sobre este campo, como la oficina de Recursos Humanos del Banco de México, la Comisión Integral de Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Comisión Coordinadora de la Reforma Educativa y la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, por señalar sólo algunos. Por lo que se refiere al nivel superior, es la ANUIES quien de manera permanente ha realizado acciones diversas, encaminadas a establecer las bases para una planeación coordinada de la educación superior, con la participación de las instituciones miembros (ver Cuadro N° 4). Desde la reunión de Villahermosa, en abril de 1971. se empiezan a tomar acuerdos relativos a la creación de un sistema nacional de equivalencias y créditos comunes, preparación de material didáctico, sistema nacional de exámenes, salidas laterales, estudios terminales en el nivel medio superior, formación de profesores, reformas a la Ley Federal de Educación y diversas disposiciones legales relacionadas con la educación superior. De estos acuerdos se derivaron acciones diversas en cada una de las instituciones y programas globales coordinados por la Secretaría General Ejecutiva de la propia Asociación.
CUADRO N° 4 HECHOS TRASCENDENTALES EN LA HISTORIA DE LA PLANEACIóN DE LA EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO
En esta parte del trabajo y en las siguientes, se señalan algunas situaciones prevalecientes y se reflexiona sobre ellas, en lo relativo a aspectos importantes de la planeación educativa, tocándose aspectos de contenido. Se parte de la premisa de que la planeación educativa debe considerar como consustancial la idea de estar ligada estrechamente -aunque pareciera obvio- al concepto y panorama educativos, tomando en consideración el contexto social dentro del cual se desarrolla la acción educativa ya sea a nivel institucional o nacional. Con esto se quiere dar énfasis nuevamente al postulado de que la educación está necesariamente ligada al contexto social en el que se desenvuelve, y por lo tanto, la planeación de ella debe tomar en consideración los aspectos sociales, además de los aspectos intrínsecamente educativos. El carácter y orientación de la planeación educativa en México han seguido la línea de la "corriente planificadora" destinada a la región latinoamericana, la cual fue impulsada y promovida casi exclusivamente por la ONU, unas veces a través de reuniones interamericanas sobre educación, otras por medio de instituciones creadas para tal efecto, como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), del Instituto de Planeación Educativa de la UNESCO (IIPE) y, en alguna medida, el Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social (ILPES). 2.1. Políticas de atención de la demanda En México existe actualmente un alto y permanente crecimiento cuantitativo de las instituciones de educación superior (supra 2), producido directamente por el incremento y expansión del sistema educativo nacional que se ha venido observando desde el término de la Revolución, pero que ha alcanzado cifras e incrementos considerables en los últimos años. Esto ha determinado que el crecimiento de la matrícula de educación superior también se haya visto fuertemente impulsado. En la década que acaba de terminar, la población estudiantil de nivel superior más que se triplicó, al pasar de 251 mil estudiantes en el ciclo escolar 1970-71, a 838 mil en el ciclo 1980-81, estimándose que de continuar la tendencia histórica, para el ciclo 1990-91 -o sea en diez años más-, casi se triplicará nuevamente hasta alcanzar una matrícula total de 2'241 mil (ver Cuadro N° 5). Esto significa que uno de cada cuatro jóvenes en edad de 20 a 24 años estaría cursando estudios superiores. CUADRO N° 5 TENDENCIA HISTORICA DEL CRECIMIENTO DE LA MATRICULA DE EDUCACION SUPERIOR
* Ya habrá alcanzado el límite de crecimiento fijado por ella misma. FUENTE: Plan Nacional de Educación Superior. Lineamientos generales para el periodo 1981-1991, SEPANUIES, 1981.
- El Estado ha abierto con toda amplitud las oportunidades de educación. Este aspecto, junto con la distribución de la tierra, tuvo fuerte impulso al término de la Revolución por tener, durante el movimiento de 1910, un destacado lugar entre los problemas sociales a resolver. Además, el considerar a la educación como factor determinante para el desarrollo económico-social, ha propiciado una corriente gubernamental favorable a promover, ampliar y diversificar los servicios educativos. - El desarrollo económico del país, derivado del proceso de industrialización, inicia la demanda permanente de mayores niveles de capacitación de recursos humanos para resolver sus necesidades y exigencias de producción y crecimiento. - El proceso de urbanización, fenómeno creciente, que se traduce en un aumento de demanda, en cuanto que es la población urbana la principal demandante de educación superior. - El efecto de los programas educativos del Estado, que, como el "Plan de Once Años", generan una mayor egresión en el nivel elemental, la cual presiona en los niveles subsecuentes, demandando ingreso al término de cada nivel, escalonadamente. - El crecimiento demográfico del país, que hasta ahora se ha logrado frenar un poco, alcanzando una tasa del 2.7% en 1981. De conseguirse las metas programáticas en este campo, al año 2000 se estaría rebasando por escaso margen los 100 millones, en lugar de los 132 millones que serían, de continuar constante la tasa de crecimiento de 3.2%. Abrir las puertas a toda la demanda, establecer numerus clausus o fijar posiciones intermedias, han sido las políticas seguidas respecto a la atención de la demanda de educación superior. Las perspectivas de crecimiento de dicha demanda para la próxima década exige, de cada una de las instituciones de educación superior, realizar un análisis cuidadoso sobre este punto, para llegar a definir internamente cuál será la política a adoptar. Deberían buscarse, sin embargo, nuevos criterios que fundamenten las políticas adoptadas. La búsqueda y definición de la propia identidad institucional deberá desembocar en la definición de las áreas que cada institución atienda prioritariamente, de acuerdo a su naturaleza, fines, políticas y objetivos institucionales, así como el tipo de educación superior que desea impartir, así como la propia capacidad instalada y sus posibilidades de desarrollo. Al mismo tiempo, cada institución debe estudiar cuidadosamente cuáles son las carreras que debe ofrecer, de manera concordante con su identidad institucional definida, evitando la improvisación en la apertura de nuevas carreras. ¿Cuál es la cantidad de jóvenes que demanda educación superior a la institución? ¿Cuántos deben atenderse? ¿En qué áreas? ¿Qué carreras deben abrirse como nuevas oportunidades de estudio? ¿En qué momento debe ser la apertura? Estas serían algunas de las preguntas que cada institución debiera responder, y, en función de la respuesta, preparar los profesores con anticipación, atender las necesidades de planta física, de laboratorios, de bibliotecas, de materiales didácticos. En última instancia, esta definición institucional permitirá tomar la decisión del tipo y carácter de institución que se desea, y sobre esta base, buscar la congruencia en la previsión de su desarrollo y en la definición de sus programas. 2.2. La dependencia tecnológica y la investigación Durante muchos años y hasta fines de la década de los 60 la actividad científica y tecnológica en México era resultado, prácticamente, de la acción individual de algunos investigadores, más que de un sistema organizado y coordinado que permitiera articular y regular las acciones que en este campo se realizaban en el país. Esta situación trajo como consecuencia una serie de problemas que confluían necesariamente en un retraso histórico del desarrollo de la ciencia y la tecnología, y de las acciones de investigación y generación de tecnología propia, lo cual favorecía y ahondaba la excesiva dependencia del exterior. La década de los 70 abrió cauce a una serie de inquietudes que fueron producto de la situación prevaleciente hasta la década anterior, empezando a cristalizar los esfuerzos por organizar sobre bases racionales el desarrollo científico y tecnológico del país. "Distintos sectores de la sociedad mexicana han comenzado a considerar la investigación científica como una de las prioridades en el contexto del desarrollo nacional. Hoy es muy obvio, y no resulta molesto admitir que una de las causas que contribuyen al proceso acelerado de desnacionalización de nuestra cultura y de nuestra economía, es la carencia de una estructura sólida, amplia y dinámica de la ciencia y la tecnología y que su remedio reside en propiciar su desarrollo rápido y planificado, ligando su maduración mediante la solución a los diversos paradigmas y problemas que plantea nuestro país y su crónico rezago histórico.(12) (12) CAPELLO, HECTOR, "Diagnóstico de la investigación en la educación superior en México", en Políticas de Investigación en la Educación Superior, Ediciones de la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior. La investigación, dentro de las instituciones de educación superior, ayuda a la generación de conocimientos, pero también forma recursos humanos altamente especializados y presenta opciones innovativas para la solución de problemas de la sociedad, buscando además generar tecnología propia y adecuada a los valores sociales y a las necesidades del desarrollo del país. Por eso se considera a la investigación como una tarea fundamental que deben desarrollar las instituciones de educación superior sobre todo en países en vías de desarrollo que, como México, necesitan de una sólida cultura científica y tecnológica, que les permita un ámbito mayor de independencia y libertad en relación con los centros industriales hegemónicos. Pese a la importancia y trascendencia del desarrollo de tareas de investigación dentro de las instituciones educativas, en cuanto que abre las posibilidades de aportación sustancial a la sociedad, al generar modelos, sistemas o vías de solución a problemas específicos, esta función está escasamente atendida y en algunos casos es sólo un enunciado teórico. "La función de investigación es un área problemática dentro de las universidades: o no existe, o su desarrollo se ha dado con desviaciones que la alejan del sentido social que debiera tener. Según la última, la investigación cae en una tendencia que puede denominarse `cientificismo', la cual le concede una atención exagerada a los aspectos formales de la actividad científica, tales como la sumisión a temas de moda internacional, criterios foráneos en la evaluación del desempeño de los investigadores, etc. En suma, a través de esta tendencia se atiende al ejercicio de la investigación en sí, antes que como medio para el mejoramiento de la vida humana y la organización social.(13) (13) PALLAN, CARLOS, Política, Administración Pública y Administración de la Educación, Ediciones de la Universidad Autónoma de Querétaro, México, 1981, p. 181. El Plan Nacional de Educación Superior, en sus lineamientos generales para el periodo 1981-1991, considera que los esfuerzos y recursos de las instituciones de educación superior destinados a la investigación debe oscilar entre un 15% y un 20% (ver Gráfico 1). Las instituciones educativas deberán plantearse el análisis no sólo de los aspectos cuantitativos; esto es, la cantidad de recursos que deban destinarse a la investigación, el número de investigadores que deban incorporarse o el número de proyectos a desarrollar, sino, fundamentalmente, establecer la política que sustente las acciones de investigación a realizar en la institución y la orientación que deba darse a ésta, señalando las áreas prioritarias y los criterios para la aprobación de proyectos, asignación de recursos y evaluación de los mismos.
2.3. Sentido y cobertura de la difusión cultural De las tres funciones tradicionalmente asignadas a los establecimientos donde se desarrolla la educación superior -investigación, docencia y difusión de la cultura-, es esa última la que prácticamente ha sido olvidada por nuestro sistema educativo nacional. Para comprender las razones de esta situación, es necesario un análisis que no tiene cupo en este trabajo. Sin embargo, basta solamente decir que, frente a las grandes necesidades sociales de educación y, concretamente, de formación de recursos humanos, se asignó una total prioridad a la docencia. Como contrapartida, la difusión de la cultura ha quedado como un área poco conocida, casi inexplorada y con una casi nula trascendencia social. La difusión cultural y la extensión universitaria resultan ser medios propicios para la vinculación real entre las instituciones de educación superior y su entorno social. A través de las acciones de difusión puede establecerse la relación en ambos sentidos (institución-entorno y entorno-institución), enriqueciendo el panorama de las oportunidades culturales y acortando la distancia entre el desarrollo social y la formación académica. La situación prevaleciente de la difusión cultural en nuestro país se manifiesta, entre otros, por los siguientes atributos y condiciones: ¨ Existe una amplia diversidad en la forma como se concibe y conceptualiza la difusión cultural. Dicha amplitud depende, fundamentalmente, de la importancia relativa que se da a la función en cada subsistema (supra 2) y en cada institución. ¨ Las universidades públicas y los institutos tecnológicos son las instituciones que, en general, han dado más importancia a la difusión cultural. En el otro extremo, están las instituciones privadas puesto que prácticamente la han olvidado. ¨ La realización de eventos artísticos dentro de las instituciones de educación superior, y de su conexión con la sociedad, se ha convertido en el principal contenido de la difusión cultural. ¨ Existe un exiguo presupuesto asignado a esta función, en las instituciones. El ser y el deber ser de la difusión cultural exigen ser estudiados profundamente para replantear con seriedad esta función, de acuerdo con los propios objetivos y políticas institucionales. Alcanzar entre un 8% y un 12% del presupuesto destinado a estas tareas, ha sido señalado como un futuro deseable (ver Gráfico 1). 2.4. Vinculación a los procesos sociales Un aspecto de la mayor importancia en la tarea referida a la planeación del nivel superior de la educación, está constituido por el énfasis creciente que se ha puesto, tanto en las políticas operativas como en los programas, para estrechar dos elementos fundamentales de nuestra formación social: la educación superior y los procesos sociales. Más aún, consideramos que en ciertas ocasiones se han divulgado documentos, simposia, políticas y ordenamientos legales, con el propósito de que se comprenda la idea de que el segmento educación superior debe ser complementario y coparticipativo de los procesos sociales y viceversa. Aunque es evidente que estos argumentos están aún impregnados de retórica y "buenos deseos", también es cierto que, tanto en el nivel institucional como en el nacional, es creciente la comprensión hacia dichos argumentos y, por tanto, se han incrementado el número y calidad de las acciones destinadas a buscar los mejores caminos para la vinculación, o bien, la complementariedad antes señalada. Prueba de ello son dos hechos significativos:
CUADRO N° 6 DIRECTRICES PARA LA VINCULACION EDUCACION SUPERIOR-SOCIEDAD
Esta tendencia se manifiesta en el hecho de que se realizan estudios de los sectores productivos y sociales que enmarcan los planes, proveyéndolos de datos estadísticos y diversos criterios, que sirven para relacionar educación superior y sociedad. Pese a todo, vale la pena reiterar que la vinculación de las instituciones de educación superior tiene que darse dentro del marco de su función como entidades inmersas en el medio social, y en donde la definición de la institución, su orientación y compromiso irán definiendo hasta dónde deberá llegar la vinculación con los procesos sociales de cambio y, fundamentalmente, con los grupos sociales que históricamente los gestan y realizan. Las vías para esta vinculación y las posibilidades de compromiso son amplias, pero corresponde a las instituciones y a sus integrantes detectar la coyuntura, definir su posición y determinar sus acciones. 3. Aspectos de organización para la planeación de la educación superior Contenido Antes de 1970, sólo una universidad contaba con una dependencia dedicada expresamente a las tareas de planeación.(15) A partir de 1970, el proceso de integración de órganos especializados para el desarrollo de estas funciones fue desarrollándose lentamente. Actualmente, 117 instituciones de educación superior en el país cuentan con una unidad encargada de realizar las actividades de planeación. (15) LOPEZ ZARATE, ROMUALDO: "Notas para un diagnóstico de las unidades de planeación de las funciones de planeación en las instituciones de educación superior del país", ANUIES-SEP, 1980. En otro ámbito, como ya se ha señalado anteriormente (supra 3), a nivel nacional, los esfuerzos realizados por la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES) dejaron huella y empezaron a crear el ambiente propicio para que pudiera establecerse una coordinación de los trabajos de planeación, y abrir también la posibilidad de establecer procesos de predicción, mejoramiento e innovación en cada una de las instituciones educativas del tipo superior en el país. Aunque bajo diferentes concepciones, se ha ido generalizando la idea de que los trabajos de planeación significan una actividad "importante" para el desarrollo de las instituciones educativas, y que esto representaría la posibilidad de desarrollar de mejor manera las funciones socialmente encomendadas a la educación superior, idea fuertemente apoyada por el impulso "planificador" promovido en toda la región latinoamericana en los últimos años. Como técnica de previsión, como disciplina científica o como elemento modernizador, el auge de la planeación educativa en México condujo a la realización de los trabajos que dieron como resultado el llamado Plan Nacional de Educación Superior, con una cobertura que va desde lo institucional hasta lo nacional. Se tocará en esta parte del trabajo, aspectos relacionados con la organización para la planeación de la educación superior, orientándolos a los cuatro niveles que el Plan Nacional de Educación Superior ha establecido, a saber: nacional, regional, estatal e institucional. 3.1. Planeación nacional e integración de los esfuerzos para un desarrollo de la función educativa superior En 1979 fue creada la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), en la que participan representantes de las instituciones de educación superior agrupadas en la ANUIES y el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, como resultado de los acuerdos de la XVIII Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, de Puebla 1978, y con el propósito de promover y coordinar las tareas de planeamiento. Se enfrentan estos trabajos a algunas dificultades, problemas y situaciones nuevas. Por primera vez las instituciones de educación superior y las entidades gubernamentales se reúnen de manera organizada, para coordinar esfuerzos y acciones. En esta actividad compartida, se encuentran con el problema grave de carencia de información, insumo importante para los trabajos de planeamiento. Se carecía de información cuantitativa fidedigna y sistematizada. La información cualitativa prácticamente no existía. Había que coordinar un universo de trabajo, en donde la característica principal era la heterogeneidad de las instituciones en todos sus aspectos (sistemas de enseñanza, organización, situación jurídica, administración, toma de decisiones, sistemas de contratación procesos de selección e ingreso estudiantil, etc.). En suma, se carecía de antecedentes técnicos y metodológicos para la planeación de la educación superior a nivel nacional, conociéndose solamente algunas experiencias foráneas, con las dificultades de aplicación de modelos de difícil adaptación a las condiciones propias del país. A fines de 1978, ya realizada la Reunión de la Asamblea de la ANUIES en la cual se aprobó el Plan Nacional de Educación Superior, aún parecía que este nuevo esfuerzo sería uno más de los ya intentados en ocasiones anteriores, con muchas dudas respecto al éxito, no sólo en los resultados cualitativos, sino también en los aspectos organizativos y metodológicos.(16) (16) ARIZMENDI, ROBERTO: "La planeación de la educación superior en México. Un largo intento no concretado", en El Economista Mexicano, N° 1, Vol. XIII, México, enero-febrero de 1979, pp. 93-100. Ahora se considera factible la posibilidad de establecer políticas generales y orientaciones que sean comunes y aceptables para el futuro de la educación superior, partiendo de la definición y proposiciones que surjan de las instituciones y de las entidades federativas. Se trata de la búsqueda de una congruencia en el desarrollo de la educación superior, sobre la base de entender la diversidad y la pluralidad, pensando que esta función integradora se ha realizado y podrá seguirse realizando por mejores caminos, en la medida en que efectivamente operen los procesos de planeación en las instituciones y en los estados del país. 3.2. La planeación regional. Intercambio y colaboración interinstitucional Los Consejos Regionales para la Planeación de la Educación Superior (CORPES) han sido creados a partir de la regionalización que la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior tenía establecida, considerando al Distrito Federal como una región más (ver Gráfico 2). Uno de los mayores problemas que enfrenta esta regionalización es el hecho de que cada una de las regiones no tiene características económicas, sociales, culturales y políticas que permitan considerarlas efectivamente como una región. Aunque existe el antecedente de algunos trabajos de carácter regional sobre todo en la Zona III, entre las universidades estatales de San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Querétaro y Aguascalientes, se contemplan dificultades para poder establecer planes regionales integrados para el desarrollo de la educación superior, en donde confluyan los diversos intereses para plantear políticas, objetivos y metas comunes. Sin embargo, a partir de las experiencias ya desarrolladas, existe la posibilidad de diseñar programas de colaboración y complementación en diferentes aspectos, tanto académicos como administrativos, en los cuales puedan sentarse las bases para acciones de intercambio y complementación. A pesar de las diferencias socioeconómicas del país, la diversidad geográfica y las dificultades de integración real, la planeación regional adquiere gran importancia. En el campo específico de la educación superior, la planeación regional ofrece posibilidades para coordinar y complementar esfuerzos tendientes a optimizar la función docente en la formación de recursos humanos y a desarrollar la investigación, atenuando, entre otros, los efectos de concentración y duplicación de los servicios educativos.(17) (17) SEP-ANUIES, La Planeación de la Educación Superior en México, ANUIES, México, 1979. El Plan Nacional de Educación Superior considera también la posibilidad de establecer programas de carácter interinstitucional, al margen de la regionalización puramente geográfica, considerando la utilidad de signar acuerdos, convenios o programas específicos a partir de problemas comunes, encontrando para ello soluciones pluroinstitucionales.
Dentro de los mecanismos establecidos en el Plan Nacional de Educación Superior, son las Comisiones Estatales para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) las que tienen la posibilidad de establecer procesos de coordinación con mayor amplitud y profundidad. En las COEPES participan, además de las instituciones de educación superior que operan en la entidad federativa correspondiente, representantes del gobierno estatal y del gobierno federal, contemplando la posibilidad de invitar, como participantes permanentes o eventuales, a algunos otros sectores, organismos o agrupaciones que directa o indirectamente tengan relación con la educación superior. Una de sus tareas fundamentales es la definición del futuro deseado para la educación superior en la entidad, a partir de la elaboración, de manera conjunta, de un diagnóstico educativo y del contexto, a partir del cual y considerando la diversidad de intereses, se establezcan políticas, previsiones y programas de crecimiento y desarrollo de cada una de las instituciones, confrontados con las necesidades locales y las posibilidades de desarrollo del Estado. Las COEPES se enfrentan a la inercia histórica de trabajar individualmente y las dificultades que esto conlleva para establecer acuerdos y acciones coordinadas que permitan un desarrollo corresponsable, evitando duplicidades y competencia estériles. Si se acepta, como se ha mencionado ya, que las instituciones de educación superior en alguna medida deben propiciar el cambio, estaríamos de acuerdo con Pallán:(18) "esto sólo puede lograrse con un mínimo de condiciones económicas, políticas y sociales que faciliten dicho cambio. Pensar que una reestructuración de las universidades, en relación al desarrollo nacional, puede realizarse aisladamente, por sí misma, se antoja imposible. La universidad como subsistema debe armonizarse con el conjunto del cual forma parte. De esa manera, las universidades mexicanas deben enlazarse a proyectos de desarrollo nacional", considerando "que los problemas vinculados a la universidad y al desarrollo sólo pueden tratarse dentro de una perspectiva más amplia". (18) PALLAN, CARLOS: Bases para la administración de la educación superior en América Latina: El caso de México, Ed. INAP, México, 1978, páginas 152-153. 3.4. La planeación institucional. La participación como base del proceso interno de definición Al iniciar la década de los 70, la planeación era un concepto y una función muy diferente en las instituciones de educación superior. Normalmente correspondía a la realización de trabajos relacionados con la elaboración del presupuesto, o bien con la preparación y manejo de estadísticas de la institución.(19) (19) Véase el trabajo de Jean Pierre Vielle, "La planeación universitaria como factor de cambio cualitativo", mimeo, UAM-Azcapotzalco. México, mayo de 1976, p. 22. Como efecto de las diferentes acciones realizadas por la CONPES, actualmente 117 instituciones cuentan con una unidad institucional de planeación. Estas unidades difieren grandemente entre sí, en cuanto a organización, personal, funciones, recursos, ubicación dentro de la organización interna y participación en la toma de decisiones. La CONPES propuso un modelo indicativo de unidad institucional de planeación en el cual se contemplan cinco áreas funcionales: planeación y estudios, programación y financiamiento, organización y procedimientos, informativa y normativa. Este modelo fue propuesto a las instituciones con objeto de que lo analizaran e hicieran las adecuaciones que consideraran convenientes, de acuerdo con las características propias de cada una de ellas. En muchos de los casos, "los órganos de planeación se encuentran realizando funciones diferentes a las originalmente establecidas en los correspondientes acuerdos de creación, pero que mantienen como característica común el de servir de apoyo técnico a las autoridades en el proceso de toma de decisiones".(20) (20) VELAZQUEZ JIMENEZ, ARTURO: Diagnóstico de la Planeación de la Educación Superior en México", en Planeación de la Educación Superior, Ed. de la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES). México, 1981, p. 156. Las unidades institucionales de planeación también se enfrentan permanentemente a una serie de problemas y carencias que dificultan el desarrollo de las actividades que tienen encomendadas. Dentro de los esquemas del Plan Nacional de Educación Superior, se considera que las unidades institucionales de planeación representan la base técnico-metodológica del proceso de planeación a nivel nacional, dado que es a nivel institucional de donde deben surgir no sólo los programas, información y decisiones sino, fundamentalmente, las políticas que deben orientar el desarrollo de la educación superior en el país. Los trabajos de planeación a este nivel deben partir necesariamente, como lo establece Cortés Chávez,(21) de la definición de lo que él llama filosofía de la institución, entendiéndola como la concepción que la universidad tiene respecto del hombre, de la sociedad que lo rodea y de su propio papel o misión en el contexto, apoyándose en los valores que la propia institución designa para sí misma. Es lógico que dicha filosofía constituya el primer paso de la planeación, ya que "tanto el proceso de diagnóstico como la fijación de objetivos suponen una concepción de base sobre el papel de la universidad en la sociedad en que está inmersa (véase Gráfico 3).
(21) CORTES CHAVEZ, SANTIAGO: "El Plan de Desarrollo Institucional", en Planeación de la Educación Superior, Ed. CONPES, México, 1981, páginas 174-175. Frente a las experiencias vividas, la diversidad de concepciones de la planeación y, por lo tanto, de las funciones que deben realizar las unidades institucionales de planeación, cabe reiterar que la tarea de la institución de definir su futuro debe entenderse como un proceso en el que participan todos los sectores y dependencias que integran la institución, en donde la unidad institucional de planeación tiene la función de promover y organizar este proceso, coordinarlo y darle sustento metodológico, para, finalmente, realizar el esfuerzo de integración y ponerlo a consideración de los órganos de más alta decisión, unipersonales o colegiados, a fin de que sean sancionados por éstos. Conviene hacer hincapié en lo anterior, dado que no debe ser un pequeño grupo el que defina el futuro de la institución sino que ésta debe planificarse a sí misma, pero mediante un proceso en donde el órgano encargado de la planeación no sea el único responsable de planificar y decidir el futuro, sino de coordinar el proceso, de manera tal, que sean los mismos integrantes de la institución los que decidan el futuro deseado. Considerar de esta manera la planeación significa abrir nuevos cauces y nuevas perspectivas al desarrollo de las instituciones en particular y de la educación superior en general. Durante el año de 1980 se realizó una serie de coloquios sobre planeación de la educación superior, en la que participaron los responsables de estas actividades en las instituciones educativas del país. Una de las más importantes conclusiones a las que se llegaron fue considerar "que la planeación de la educación superior debe ser, sobre todo, una actividad de coordinación en todos los directa e indirectamente responsables de la educación a este nivel, y que esta tarea no puede ni debe quedar restringida a un órgano técnico que por su operación sustraería el compromiso de la comunidad institucional, con su proyecto de modelo de desarrollo"; por ello, se propuso a los rectores y directores de las instituciones de educación superior "que brinden un apoyo decidido a la planeación promoviendo el establecimiento de mecanismos internos de participación, mediante los cuales esta función se convierta en un proceso y un logro de carácter institucional.(22) (22) SEP-ANUIES, La Planeación de la Educación Superior. Aspectos Operativos, Ed CONPES, México, 1981, Propuesta N° 9, p. 35. El reto para las instituciones es concebir nuevas formas y mecanismos en donde la participación sea real y amplia, de manera tal que sean sus integrantes quienes estén definiendo el camino a seguir, las políticas con las cuales debe trabajarse y los programas que se lleven a cabo para lograr los objetivos que internamente cada institución decida. BIBLIOGRAFIA Contenido ANUIES: La Declaración de Villahermosa y los Acuerdos de Toluca, Ed. SEP, México, 1971. ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior, Estatutos, Organización y Reseña Histórica, ANUIES, México, 1961. ANUIES: La Enseñanza Superior en México, 1970. ANUIES, 1973. ARIZMENDI, ROBERTO: "La Planeación de la Educación Superior en México. Un largo intento no concretado", en El Economista Mexicano, N° 1, Vol. XIII, México, enero-febrero de 1979. BRAVO AHUJA, VICTOR: Proposición de una Reforma al Sistema Educativo Nacional, México, 1970. GUEVARA, GILBERTO (compilador): La Crisis de la Educación Superior en México, Ed. Nueva Imagen, México, 1981. LOPEZ PORTILLO, JOSE: Discurso de Toma de Posesión, México, 1° de diciembre de 1976. LOPEZ ZARATE, ROMUALDO: "Notas para un diagnóstico de las unidades de planeación y de las funciones de planeación en las instituciones de educación superior del país", ANUIES-SEP, México, 1980. MENDOZA ROJAS, JAVIER: "El proyecto ideológico modernizador de las políticas universitarias en México (1965-1980)", en Perfiles Educativos, CISE-UNAM, N° 12, México, abril- junio de 1981. PALAVICINI, FELIX: Historia de la Constitución de 1917, Tomo I, México, 1938. PALLAN, CARLOS: Política, Administración Pública y Administración de la Educación, Ediciones de la Universidad Autónoma de Querétaro, México, 1981. PALLAN, CARLOS: Bases para la Administración de la Educación Superior en América Latina: El caso de México. Ed. INAP, México, 1978. SEP-ANUIES: La Planeación de la Educación Superior en México, ANUIES, México, 1979. SEP-ANUIES: Plan Nacional de Educación Superior. Lineamientos generales para el periodo 1981-1991, Ediciones de la CONPES (Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior), México, 1981. SEP-ANUIES: La Planeación de la Educación Superior. Aspectos Operativos. Ed. CONPES (Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior), México, 1981. TALAVERA, ABRAHAM: Liberalismo y Educación, dos tomos, Ed. SEP Col. Sepsetentas, Núms. 103 y 104), México, 1973. VARIOS AUTORES: Documentos Base. Congreso Nacional de Investigación Educativa, Vol. I, México, 1981. VARIOS AUTORES: Políticas de Investigación en la Educación Superior, Ed. de la CONPES (Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior), México, 1981. VARIOS AUTORES: Planeación de la Educación Superior, Ed. CONPES (Coordinación Nacional para la Planeación a la Educación Superior), México, 1981. VASCONI, TOMAS AMADEO, et. al.: La Educación Burguesa, Ed. Nueva Imagen, México, 1979. VAZQUEZ, JOSEFINA: Nacionalismo y Educación en México, El Colegio de México, México, 1975. VIELLE, JEAN PIERRE: "La planeación universitaria como factor de cambio cualitativo", UAM-Azcapotzalco, México, mayo de 1976. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||