| |
INTRODUCCIÓN Contenido
En el medio educativo de nuestro tiempo se puede observar que existe una marcada preocupación por alcanzar
mejores niveles de desempeño de las instituciones que tienen la misión de educar bajo alguna descripción
de educación. Los padres de familia demuestran mayor interés por la educación y demandan alta
calidad de aprendizaje para sus hijos. Los administradores luchan por adecuar y facilitar recursos que proporcionen
un aprendizaje efectivo. Los maestros debaten cómo enseñar con mayor atención a las necesidades
e intereses, cada vez más diversos de los educandos. Y los investigadores y estudiosos pensadores de la
educación, por su parte, se inclinan más hacia el campo empírico-antropológico en busca
de indicadores y verificadores de aquello que pueda constituir una práctica educacional efectiva, que conduzcan
a un estado de excelencia educacional.
Cada uno de los grupos, miembros relevantes de la comunidad educativa, tiene su enfoque y manera particular de
percibir la naturaleza y característica del modelo de excelencia que requiere la educación. Sin embargo,
percibir y comunicar un estado de excelencia es mucho más difícil que percibir una mala práctica
en el otro extremo del continuo. Probablemente por esto los usuarios e interesados de los servicios educativos
nos hacen saber sin aprestamiento lo "malo" que hacemos o los errores que cometemos y no así lo
"bueno". Irónicamente, es en concreto de esto último de donde debe partir la comunidad
educativa interesada en la búsqueda de excelencia académica. De no ser así, lo malo que hagamos
se convertirá, por tenacidad, en una verdad que se sabe cierta porque en ella se cree firmemente (Buchler,
1955) al margen de que esa verdad esté sufriendo cambios en el interés de mejorar la educación.
En efecto, de nuestros errores tomamos aprendizajes efectivos que nos permiten mejorar nuestra práctica.
Pero, la calidad de ello no podrá ser mayor a la calidad de nuestra comprensión. Esto es, la calidad
con que conducimos e "implementamos" la práctica educativa depende, en gran medida, de la calidad
de nuestro conocimiento individual sobre el campo conceptual y nomológico de excelencia académica.
En consecuencia, de nuestra capacidad para identificar de la práctica cuestiones teóricas y derivar
de éstas paradigmas o descripciones de excelencia dependerá la calidad, el mejoramiento, la innovación
y el cambio de las acciones que configuran nuestra práctica educacional.
Algunos antecedentes Contenido
El análisis de algunos escenarios del desarrollo de la educación indican conspicuamente la presencia
de diversas justificaciones acerca de la preocupación actual sobre la excelencia educacional. A fines de
]os años sesenta la comunidad educativa internacional fue sorprendida por advertencias de una crisis mundial
de la educación, caracterizada por un desajuste creciente de los sistemas educativos y que sugería
ya cambios importantes y profundos no sólo de la práctica educativa sino de su estructura y concepción
(Coombs, 1968). En la actualidad, el crecimiento desmedido del número de estudiantes en el mundo y el acelerado
cambio económico, social, tecnológico y político demandan por su parte una educación
cada vez más eficiente para atender las necesidades de aprendizaje. Algunos afirman que para que la humanidad
llegara a mil millones tuvieron que transcurrir entre dos y cinco millones de años. Sin embargo, el siguiente
millar de millones se aumentó en ciento treinta años, y el tercer millar de millones en el curso
de solamente treinta. Al término de este siglo se calcula que la población del mundo llegará
a los seis mil millones (Coombs, 1982).
Mientras que los países desarrollados luchan por estabilizar su población, en los países menos
desarrollados dicho crecimiento demográfico repercute en la necesidad de ampliar sus matrículas,
generando en consecuencia mayores problemas en cuanto a los requerimientos de maestros, aulas y presupuestos educativos.
Además, los problemas inherentes a la crisis económica, (cuyo tratamiento sería tema de otro
trabajo), contraen y dificultan la asignación de recursos económicos a la educación que lógicamente
ahora debe competir frente a otros sectores de prioridad e interés público. Simplemente, el deterioro
del mercado de trabajo, las desigualdades y las cambiantes estructuras educativas constituyen un reto significativo
de la política de educación en la mayoría de los países en desarrollo (1982). Finalmente,
la expansión de los sistemas educativos reclama en consecuencia nuevos enfoques de planeación educativa
que permitan facilitar innovaciones que puedan satisfacer con mayor efectividad las necesidades más esenciales
de la comunidad usuaria de la educación. Y como en las palabras de Coombs, la década de los ochenta
requerirá de una mayor cooperación internacional que facilite a la educación superior el fortalecimiento
de su capacidad para la innovación y el desarrollo.
El interés y la preocupación por los problemas educacionales se manifiestan, además, en la
capacidad de la educación superior para atender la creciente demanda de aprendizaje y la calidad de sus
servicios, a fin de influir en el aprovechamiento de los educandos de una manera efectiva. Entre otras cosas, la
literatura reporta que "egresan de estudios profesionales el 1% de los que ingresan al 1º de primaria,
y por otro lado... se indica que el nivel promedio de comprensión de lectura en 3º de preparatoria
es de 46.3% y el de conocimiento es de 33.5%" (López Sierra, 1983, p. 35). En otros casos, se cuestiona
mucho la funcionalidad de la educación superior dentro del contexto socioeconómico en que opera;
pero, sus propósitos no. Al respecto, se arguye que mientras más se ajusta a "estructuras actuales
peor será la inadecuación de la educación superior en términos de su contribución
a la justicia social y en los términos de la capacidad de los egresados en aplicar sus conocimientos"
(McGinn, 1983, p. 49).
Aunque muchos problemas educativos tienen la característica de ser situación específica, la
comunidad educativa internacional parece coincidir en que los sistemas de educación superior requieren de
reformas y cambios que conduzcan al mejoramiento general de la educación. Los ochenta representan para todo
mundo el reto de la década de la excelencia. Por un lado las compañías en el mundo del negocio,
la industria y la tecnología compiten en búsqueda de permanente innovación, alta calidad y
excelencia (Peters y Waterman, 1982). Por otro lado, mientras en Francia se busca reformar los tres ciclos de la
educación superior enfatizando la educación continua de la fuerza de trabajo y el entrenamiento profesional
(Dickson, enero 12, 1983, p. 21); la Comisión Nacional de Excelencia en Educación de los Estados
Unidos, después de 18 meses de estudio, analiza los problemas de la educación americana y sugiere
la necesidad de generar reformas fundamentales en el sistema educativo (National Commission on Excellence in Education,
1983). México y América Latina por su parte buscan en general establecer mecanismos que les permitan
reducir la dependencia tecnológica y científica fomentando la planeación, la investigación
y la permanente innovación.
La crisis económica por la que se atraviesa en la actualidad no sólo genera el éxodo de científicos,
sino que, como en el caso de México, la devaluación del peso ha significado una drástica reducción
de los recursos para las actividades de investigación (Beachy, 1984). Consiguientemente cualquiera que sea
el resultado del análisis de los distintos problemas, la educación superior requiere en la actualidad
de una definición de su misión, de la identificación de un estado de excelencia y de políticas
educativas que faciliten la sistematización de la conducción de la educación.
Importancia Contenido
Ocuparse del análisis crítico de los problemas que intervienen en la conducción de la educación
adquiere gran importancia, porque ofrece diagnosticar necesidades y reflexionar sobre alternativas de acción
que permitan reducirlas o solucionarlas integralmente. Pero eso no es todo. Posibilita además identificar
estados reales y la deseabilidad de un estado de perfeccionamiento de nuestra práctica educativa. En otras
palabras: el cambio efectivo es el producido por los estándares (normas) de conducta que gobiernan nuestro
comportamiento real. En este orden de ideas, la descripción de un estado de excelencia facilita el desarrollo
de acciones tendientes a aproximarse a la excelencia o perfeccionamiento académico de aquellos que, como
miembros relevantes de la comunidad educativa, participan de alguna manera en la conducción y desarrollo
de la educación.
Este trabajo no pretende convertirse en una panacea de respuestas a los problemas de educación superior.
Simplemente tiene como propósito compartir con la comunidad universitaria una manera de analizar la práctica
educativa en términos de excelencia académica. Es una sucesión de ideas cuyo significado es
la búsqueda de excelencia, con la finalidad de sistematizar la educación mediante la formulación
de políticas educacionales adecuadas. Se examinan principalmente la naturaleza de excelencia académica,
las políticas educativas que requiere la educación y se concluye con la descripción de un
modelo tentativo para el análisis de excelencia en la educación superior.
El método de análisis utilizado en este trabajo responde a las siguientes proposiciones:
1. La calidad de nuestras acciones no puede ser mayor a la calidad de nuestro entendimiento y comprensión.
Es por esto que nuestra capacidad, para mejorar la educación, dependerá de la calidad de nuestro
conocimiento sobre la práctica misma de la educación.
2. Si la innovación y el cambio deben caracterizar la práctica educacional, entonces es imperativo
cambiar primero las normas o estándares que gobiernan nuestras acciones para luego cambiar nuestra práctica
educativa. Pues el cambio de conducta de un organismo sucede al cambio de sus normas conductuales.
3. La excelencia académica es producto de un constante desafío entre lo que hacemos y lo que debemos
hacer.
Cada uno de estos supuestos orientan el contenido y naturaleza de este trabajo.
NATURALEZA DE EXCELENCIA Contenido
Alcanzar un estado de excelencia, si esto es posible, dependerá de la concepción que uno tenga de
ella. En los medios académicos, con frecuencia el significado de excelencia representa un problema. Nuestros
educadores adoptan una postura filosófica cuando el problema es planteado en términos de su aplicación
a la educación. Pero, la realidad es que el problema se complica cuando tenemos que responder a la pregunta:
¿qué tipo de experiencia o aprendizaje constituye excelencia educacional? (Callahan y Clark, 1977).
Por lo general el consenso se inclina a responder en referencia a algunos propósitos de la educación,
al desarrollo de valores básicos y al contexto político y social del que se trate.
Algunas conceptualizaciones
A fin de organizar nuestra visión sobre el problema que nos ocupa, a continuación se presentan algunas
definiciones y descripciones de excelencia. En el mundo empresarial por ejemplo, se considera excelente a una compañía
u organización cuando su comportamiento financiero mantiene utilidades y crecimiento constante. El estado
de excelencia de estas empresas, obviamente, está directamente relacionado con el logro de sus metas y objetivos;
pero también a la manera como se administran o se conducen las actividades. Además sus metas están
relacionadas con ciertos valores. El conjunto de estos valores constituye un fuerte compromiso con la calidad y
el servicio (Pigueron, 1984).
Otra dimensión de excelencia se relaciona con las políticas y principios que las organizaciones aplican
u observan en el desarrollo de sus actividades. Peter y Waterman Jr. (1982) en el libro In Search of Excellence
reportan ocho atributos o principios de excelencia. Entre ellos tenemos:
1. Una predisposición a actuar.
2. Se mantienen cerca del cliente.
3. Tienen autonomía y espíritu de empresario.
4. Productividad a través de la gente.
5. La gerencia permanece cerca del trabajo y es fiel a los valores.
6. Se dedican a los negocios que conocen.
7. Mantienen una organización sencilla y esbelta.
8. Son flexibles y a la vez rígidos (pp. 12-16).
En consecuencia, es posible aseverar que aquellas organizaciones en que se logran distinguir estas características
poseen lo que Deal y Kennedy (1982) llaman una cultura corporativa, cuya espina dorsal la constituyen sus propios
valores. A este respecto, la literatura en el campo de la administración abunda; especialmente la información
contenida en libros como: Teoría Z. El Arte de la Administración Japonesa, Culturas Corporativas,
y en Búsqueda de Excelencia. Estos trabajos ilustran que las organizaciones exitosas y sobresalientes normalmente
poseen poderosas culturas corporativas y un estado de excelencia deseable.
En el ámbito de la educación se encuentran percepciones similares sobre excelencia educacional. Así
tenemos que la calidad, igualdad y eficiencia representan ingredientes esenciales de excelencia. Esto es, alta
calidad es un compromiso de excelencia en que un sistema educativo de primera clase ofrece sus servicios de aprendizaje
a sus educandos; igualdad se refiere a una igualdad de oportunidades para todos los educandos en el acceso a ese
sistema de educación de primera clase y, eficiencia, refleja la más completa utilización costo-efectividad
de los recursos disponibles que son necesarios para lograr la calidad de los servicios educacionales y la igualdad
en su acceso (Fantini, 82).
En una crítica a la educación americana se sostiene que la "educación está dinámicamente
relacionada con el crecimiento y desarrollo social"... Los problemas sociales convergen en la escuela... El
ambiente urbano suplementa a la educación con ricos y variados recursos. En el interés de establecer
una política nacional para la educación, los centros urbanos podrían convertirse en laboratorios
de excelencia facilitando una definición más precisa de calidad, igualdad y eficiencia en la educación
(p. 546, 82).
Obviamente, estos elementos varían y se aplican en consecuencia a diferentes aspectos de la educación
y su enseñanza. En la profesión de la enseñanza, excelencia significa "hacer un mejor
trabajo donde el sistema educativo que lo promueve, incentiva, reconoce la excelencia de los maestros que siendo
los mejores son desafiados a realizar cada vez un mejor trabajo (Parish, 1983).
Similarmente, la efectividad y el mejoramiento describen los esfuerzos que la educación realiza en la búsqueda
de un "mejor estado de cosas", del cambio, de la innovación o de la excelencia educacional. Quienes
promueven estos cambios, sugieren que el mejoramiento educacional debiera considerar que:
1. La educación es un servicio humano conducido por individuos, que para ser efectivos deben entender los
propósitos que tratan de lograr, sus roles en la escuela, y tenerlas habilidades necesarias para llevarlos
a cabo.
2. El mejoramiento educacional requiere del esfuerzo en equipo, y por ello el cambio debe ser planeado con la participación
de los miembros relevantes de la comunidad educativa.
3. El desarrollo de un equipo altamente efectivo requiere mucho más tiempo del que normalmente se piensa
o se permite (Tyler, 1983, pp. 463-464).
Consiguientemente, excelencia implica la descripción de un estado deseable capaz de ser logrado a través
del cambio planeado. Este esfuerzo debe finalmente facilitar que las instituciones educativas no permanezcan estáticas
al margen de la necesidad de la innovación de que se trate (Goodlad, marzo 83).
Excelencia también adquiere el calificativo de reforma educacional. Esto es posible distinguir, por ejemplo,
en la permanente reducción de la habilidad de la sociedad americana para competir a nivel internacional
en el comercio y ]a industria, que ha generado una reacción de parte de esa comunidad educativa y ha culminado
con la identificación de estándares de excelencia educacional orientados a mejorar todos los niveles
educativos de este país a beneficio e interés de una reforma educacional.
En este contexto "excelencia" está definida de la siguiente manera: "en relación con
el educando individual, excelencia significa un desempeño realizado al máximo de la habilidad individual
en modos que ponen a prueba los límites máximos personales en las escuelas y en el lugar de trabajo.
En relación con las instituciones educativas, excelencia caracteriza a la universidad que establece altas
o ambiciosas expectativas y metas para todos los educandos y luego trata en toda forma posible de ayudar a los
estudiantes a alcanzarlas. En relación a la sociedad, excelencia caracteriza a aquella sociedad que adopta
estas políticas y que por ello, estará preparada a través de la educación y las habilidades
de sus miembros, para responder a los desafíos o retos de un mundo rápidamente cambiante" (National
Commission on Excellence in Education, 1983, p. 12).
Complementando se puede decir que excelencia o reforma, es percibida en términos de mejoramiento o educación
de contenidos, expectativas, tiempo, enseñanza o docencia del proceso educativo. Lo que a continuación
se presenta permite ver más claramente los elementos que constituyen excelencia. En cuanto al contenido,
una recomendación de excelencia sugiere que se fortalezcan los requerimientos de egreso de la educación
media y superior; y que se enfatice la enseñanza del idioma, matemáticas, ciencias, estudios sociales
y computación. En cuanto a expectativas, se recomienda que las universidades adopten normas o estándares
medibles más rigurosos y requerimientos más ambiciosos para el desempeño académico
y la conducción del alumno, además que las instituciones de educación superior eleven sus
estándares de admisión. En cuanto a tiempo, se indica que se dedique más al trabajo académico,
que se aumente el día escolar o que sea más lardo el año lectivo. Finalmente, en cuanto a
docencia se recomienda que se mejore la preparación de los maestros en el interés de convertir a
la enseñanza en una profesión respetable y más significativa (1983).
Afortunadamente, la aserción general sostiene que la descripción, definición, búsqueda
y evaluación de excelencia académica se tiene que analizar en relación a los propósitos,
objetivos y metas de la educación. Este hecho comunica la necesidad de definir y clarificar los propósitos
de la educación y los medios para lograrlos, a fin de posibilitar el establecimiento de estándares
contra los que se podrá medir el desempeño. Esto implica que el interés público y la
comunidad educativa, procuren lograr un consenso sobre medios y fines (Gardner, 1982).
Hasta aquí, hemos visto diversas descripciones de excelencia. Esto desde luego no significa que no existan
más. Al contrario, el "Gran Diccionario Patria de la Lengua Española" por ejemplo define
excelencia como "superior calidad o bondad que constituye y hace digna de singular aprecio y estimación
en su género una cosa" (Asuri de Ediciones, 1983, p. 723). Otro indica que excelencia es un grado eminente
de perfección (García Pelayo y Gross, 1982, p. 448). De esta manera excelencia académica implica
una concepción deseable, fuera de lo ordinario en la práctica educacional. Su fijación se
orienta en un fuerte compromiso a sobresalir, buscar mayor calidad y ofrecer mejor servicio. Recapitulando tenemos
que los descriptores que más destacan excelencia fueron alta calidad, igualdad y equidad, eficiencia, hacer
un mejor trabajo, efectividad, mejoramiento planeado, cambio o innovación y reforma. Otro elemento excepcional
y de mayor precisión concibe a la excelencia como el desempeño individual realizado al máximo,
fijación y logro de metas ambiciosas de alta significancia, y una comunidad social cuyas políticas
son las políticas de la excelencia así definida. Finalmente, y en forma más específica,
excelencia implica el mejoramiento del proceso educativo, sus actividades más sustantivas y la adecuación
de lo inadecuado. Y para evitar el peligro de omisión, excelencia académica requiere el establecimiento
de estándares de calidad y la formulación de políticas en función y en el interés
de los propósitos que el consenso de la comunidad educativa y el interés público determinen.
POLITICAS EDUCATIVAS Contenido
La conducción de la educación es un problema práctico. Denota lo que hacemos diariamente en
la práctica educativa. Y como se indicó en la sección precedente, este trabajo descansa en
la premisa de que la calidad de nuestras acciones no puede ser mayor a la calidad de nuestra comprensión
y entendimiento de dichas acciones. Parece en orden indicar que la calidad y excelencia de la educación
dependerá de la calidad de las políticas que en materia de educación adopte la comunidad a
cargo de la conducción de la educación. Esta sección se ocupa básicamente de analizar
precisamente las políticas educativas que la sistematización de la educación requiere en el
interés de orientar un estado de excelencia educacional. El trabajo de Donna Kerr (1976) sobre políticas
educativas da forma a muchos puntos que aquí se discuten.
Naturaleza
Para empezar, el lenguaje que utilizamos normalmente al hablar sobre política educativa requiere ser diferenciado.
Es posible especificar un comportamiento que en muchos casos no represente una política educativa. Las reacciones
humanas ante estímulos de su ambiente, por ejemplo, representan más adecuadamente un comportamiento,
y no así una acción. En este sentido el lenguaje de una política es un lenguaje de acción,
a diferencia de un lenguaje de comportamiento; pues como D. Kerr dice "es importante establecer que aunque
algunas nociones regulares por las que los seres humanos atraviesan, como el llorar cuando se pela o exprime una
cebolla, no pueden ser descritas en lenguaje de políticas o acción" (1976, p. 3). Nuestro interés
debe en consecuencia ocuparse de aquellas acciones que tienen intenciones o propósitos claramente definidos.
Estos propósitos son los que deben ser enfocados en función a una política educativa.
Utilizando este lenguaje, es nuestra intención referirnos a política como una categoría de
acción que es planeada y llevada a cabo con propósitos particulares y específicos en mente.
Para complementar esto es preciso destacar que para que una política se distinga de otros términos
relacionados como plan, programa, promesa o principio de acción se deben tomar en cuenta las siguientes
cuatro condiciones:
1. Un agente autorizador se obliga a sí mismo a dirigir a otro agente ejecutor a actuar de acuerdo a un
imperativo condicional especificado.
2. El imperativo condicional debe ser en la forma de hacer algo previamente especificado y sin excepción
cuando la condición especificada ocurra.
3. El agente autorizador toma la obligación con el propósito de efectuar algún estado de cosas
especificado y hacerlo sin violar ninguna regla restrictiva por la que el agente pueda reclamar su cumplimiento.
4. La obligación del agente autorizador puede ser revisada pero no violada, si éste anuncia su revisión
del imperativo condicional a las personas que puedan crear u originar condiciones y sí, sólo si el
agente autorizador otorga consideración debida a los puntos de vista del público relevante conforme
al contexto moral y político de la decisión política inicial y su revisión. (Kerr,
1976, p. 39).
Parece necesario recurrir a una mayor aclaración de estas condiciones auxiliándonos de algunassituaciones
educacionales. El agente autorizador es aquel sujeto o ente que tiene la facultad de normar o autorizar acciones
de otro sujeto (agente ejecutor). Por ejemplo, una universidad adopta una política en relación a
los requisitos de titulación, ella dirige a los administradores de la universidad a otorgar a un candidato
un título cuando éste ha cumplido satisfactoriamente los requisitos especificados sobre titulación.
En este caso, la universidad es el agente autorizador y los administradores académicos responsables del
proceso de titulación son los agentes ejecutores o de "implementación", mientras que el
cumplimiento satisfactorio de los requisitos de titulación se convierten en la condición imperativa
de dicha política.
En referencia a la segunda condición, es decir, para que el "hacer algo" responda al imperativo
condicional es necesario que dicho "hacer" cumpla con los requisitos especificados. Supongamos que una
universidad adopte la política de promoción de catedráticos en la que otros catedráticos
de mayor rango evalúan las solicitudes de promoción de los profesores asistentes. En este caso, los
catedráticos de mayor rango son los agentes ejecutores que al evaluar en forma individual la solicitud de
promoción utilizan como criterio especificado: excelencia en investigación docencia y servicio, o
sea, la condición especificada, y si la votación de estos catedráticos alcanza más
de un equis porcentaje, se considera que la solicitud satisface los criterios especificados y por tanto se recomienda
la promoción del profesor asistente.
De la misma manera, la tercera condición refleja que una política debe tener claramente definido
el propósito o aquel estado de cosas que pretende efectuar, ya sea llevándolo a cabo o aproximándose
a él progresivamente. Así tenemos que el agente autorizador toma la obligación con el propósito
de efectuar un estado de cosas previamente especificado. En efecto, es muy aparente que cualquier cosa que desee
el agente autorizador podría hacerlo a nombre del propósito de una política. Para evitar esto,
debemos aclarar que no todos los propósitos son alcanzables y aun así pueden ser propósitos
de un política. Además otros propósitos tienen la característica de que una vez logrados
disuelven la política y aun hay otros que al no ser alcanzados en forma repetida, no están sirviendo
al propósito de una política. Finalmente existen propósitos que solamente cuentan como propósitos
parciales de una política educativa. En este respecto, los propósitos se clasifican en: a) inalcanzables,
b) alcanzables una vez, c) alcanzables repetidamente, y d) propósitos incluidos en otros (Kerr, 1976).
Los propósitos inalcanzables son aquellos que buscan la perfección. Supongamos que la educación
particular adopta una política educacional, con el fin de crear un "nuevo hombre mexicano". O
alguna persona pretende perfeccionar la trampa para cazar ratones, u otra que tenga como política pedagógica
el desempeño perfecto de sus alumnos en las clases de ballet. O la búsqueda de felicidad en algún
estado de perfección. Estos propósitos por definición no son alcanzables. Sin embargo, los
propósitos inalcanzables de una política educativa cumplen su propósito si efectúan
un "estado de cosas" que a su vez afectan o reflejan progresivamente el "estado ideal de cosas"
al cual se refiere el propósito en sí; o sea que, no importa cuán perfecto sea el estado de
cosas que uno logre con una política, siempre habrá, en el horizonte, uno más perfecto.
Los propósitos alcanzables una sola vez son aquellos que ya logrados, el propósito de la política
educativa se cumple. Esto es, se alcanzan una sola vez y al ser así ya no cuentan como el propósito
del agente para actuar en acuerdo con el imperativo condicional. Veamos algunos ejemplos: FIMPES adopta una serie
de políticas de investigación, cuyo propósito es desarrollar la tecnología que permita
utilizar la inteligencia artificial para introducir en México la producción de robots; o un padre
de familia adopta políticas pedagógicas con el fin de que su hijo aprenda algunos conceptos para
que pase un examen dado o simplemente que aprenda a nadar para que compita en algún certamen de natación.
Como podemos notar, estos casos representan propósitos lógicamente alcanzables, pero alcanzables
una sola vez.
La tercera categoría, propósitos alcanzables repetidamente, indica que para que una política
sirva a este tipo de propósito, la actuación del agente de acuerdo con el imperativo condicional
debe efectuar o llevar a cabo repetidamente el estado de cosas especificado en la política de que se trate.
Esta es la naturaleza de nuestras políticas de mantenimiento para conservar limpios los edificios; nuestras
políticas de permanente actualización del cuerpo de catedráticos y otras similares.
La última categoría propósitos incluidos o enmarcados en otros propósitos, simplemente
indica que las políticas educacionales se unen a otras en virtud de que el propósito de una está
incluido en otro propósito. De esta manera, es posible identificar políticas que afectan muchos propósitos
desde los que tienen mayor amplitud, en el sentido de su carácter más externo, hasta los que tienen
una menor amplitud, en el sentido de su carácter más interno.
Las cuatro categorías de propósitos hasta aquí expuestos tratan propósitos como un
estado de cosas para llevar a cabo, efectuar, o al menos perseguir cuándo el estado de cosas es deseable
o ideal. Sin embargo, es posible concebir una política que no tiene la característica indicada sobre
propósitos. Vale decir, que no efectúa un estado de cosas. Este es el caso del propósito de
actuar moralmente o con justicia. Este tipo de propósitos se ubica como un léxico superior que describe
los propósitos restrictivos de una política. Es decir, son principios de procedimiento, de planeación,
o más apropiadamente, son reglas deontológicas que se observan y no propósitos que se alcanzan.
En referencia a la cuarta condición de una política, la que nos indica que una política puede
ser revisada, sin ser violada, si la revisión se comunica al público relevante. Esta condición
permite diferenciar una política de una promesa y además explicar la noción de personas relevantes.
Empecemos analizando quién constituye el público de una política educativa.
Inicialmente, todo aquel que sea afectado por una política constituye la audiencia de dicha política.
Una política de admisión, por ejemplo, afecta no sólo a la persona interesada en seguir estudios
superiores. Es posible visualizar que el contexto en que el agente actúa, también sufre el efecto
de la decisión en beneficio del propósito de una política. Hipotéticamente, sería
el caso de una persona que habiendo solicitado admisión a una universidad, no fuese admitida por no haber
cumplido con los requisitos de admisión y que a su vez reúne a todos los afectados para que por medio
de referencia moral o política se disponga el cambio de la política de admisión en cuestión.
Aquí, el público de esta política está constituido por las personas afectadas por la
política de admisión, pero también por aquellas que pueden lograr afectar o lograr un cambio
legal en dicha política y que constituyen otra parte del público relevante; entonces, el público
de una política consiste de:
1. Aquellas personas que están en posición de tomar la decisión real sobre la generación
de las condiciones que hacen que el agente actúe, y
2. Aquellas personas que están definidas como parte del público relevante en función a los
sistemas morales o políticos dentro de los cuales el agente toma la decisión de la política
en cuestión (Kerr, 1976, p. 37).
Consiguientemente, una política puede ser revisada y no violada en razón del sistema legal y moral
en que esté ubicada, y obviamente, siempre y cuando se comunique la revisión y cambio al público
afectado.
Habiendo aclarado las cuatro condiciones de una política, podemos decir que si un plan o programa satisface
las tres primeras condiciones, entonces es una política, siempre y cuando sea revisable en cuanto a la última
condición. En general, esto es política, veamos ahora políticas en el campo educativo.
Políticas educativas
En realidad, es necesario distinguir la naturaleza de las políticas educativas de otras políticas.
Normalmente existe la tendencia de conceptualizar a las políticas educativas como las políticas de
las instituciones educativas. Sin embargo, hacer esto es vulnerabilizar nuestro conocimiento en cuanto a muchas
otras políticas educacionales que se adoptan en otras instituciones y que guardan un propósito educacional.
Consiguientemente, no es suficiente limitar el estudio de políticas educativas a una descripción
de los propósitos o enfoques que se tengan sobre educación.
Por un lado, si concebimos a las políticas de la educación como la creación de condiciones
conducentes al aprendizaje, es posible argumentar que no cualquier tipo de aprendizaje cuenta como educación
bajo una particular visión de educación. Por esta razón debemos reconocer que una política
educativa es aquella que tiene un propósito educacional, cuya finalidad es sistematizar la educación
y por lo tanto "debe estar ligada al contexto de alguna descripción de educación, pero sin recomendar
ninguna descripción en particular" (Kerr, 1976, p. 44); por otro lado, lo importante será buscar
las categorías de decisiones que se deben tomar en cuenta para educar bajo cualquier enfoque o descripción
particular de educación. En otras palabras, ¿qué tipo de políticas se requieren para
la conducción de la práctica educativa bajo cualquier definición de educación?
Categorías de políticas educativas
Si la educación ha de ser conducida en forma sistemática, debemos identificar aquellas políticas
que nos dicen cómo tomar aquellas decisiones educativas esenciales. Para facilitar la identificación
de categorías de políticas necesarias para conducir la educación, debemos elaborar una descripción
de educación lo más general posible para que así responda a cualquier enfoque particular.
Podemos decir que la educación consiste al menos del desarrollo de "algunas creencias, actitudes, habilidades,
disposiciones, valores, entendimientos, o gustos o cualquier combinación de éstos" (1976, p.
47). Entonces, lo importante es establecer que si nos dedicamos a desarrollar algunos de los componentes indicados
(actitudes, valores, habilidades, etc.) o una combinación de ellos, estamos de alguna manera educando bajo
cualquier punto de vista. En contraste, no hacerlo implica que no estamos educando bajo ningún punto de
vista.
En este sentido, si la misión es sistematizar la conducción de la educación, se requiere,
de acuerdo a Donna Kerr, cuatro categorías de políticas educativas, siendo la primera preocupación
la definición o selección de la parte sustantiva; es decir, del contenido de esa misión. Esto
es, conceptualizar la política que guíe la selección del contenido o currículo que
vendrá a constituir lo que en la esfera educativa se conoce como política curricular.
Una vez establecidas de una manera cuidadosa, deliberada y justificada las políticas de contenido necesarias
para la conducción sistemática de la educación, es imperativo regular la forma o manera que
permitirán el desarrollo del contenido; esto es, definir las políticas metodológicas que dependerán
del ordenamiento epistemológico del contenido; las suposiciones particulares del ordenamiento psicológico
de la inteligencia y de la gama de métodos pedagógicos.
La tercera preocupación deberá enfocar los recursos institucionales que proporcionarán el
contexto inmediato para la conducción de la educación en forma sistemática y a través
del tiempo y no como un evento ocasional. Este enfoque permitirá definir las políticas institucionales
que asignen los recursos particulares para la educación, puesto que los arreglos institucionales no son
necesariamente lógicos por el solo hecho de ser institucionales sino por la distribución regular
de los recursos. Por tanto, el vehículo que permita la distribución regular de recursos será
la institución a través de sus políticas de recursos.
La interrogante de quién recibirá los beneficios de la conducción sistemática de la
educación, se convierte en el tema central de la cuarta categoría de "política educacional".
Esto significa que deberá existir una selección de beneficiarios potenciales, puesto que se debe
definir a quién va dirigida la acción de educar, de entre todos los posibles beneficiarios, porque
sería casi imposible que en la práctica se beneficien a todas las personas; consiguientemente, la
política educacional que gobierna esta distribución de beneficios educativos es la que se conoce
como políticas distributivas.
Recapitulando, de las consideraciones previas es posible distinguir que las políticas educacionales necesarias
para la conducción sistemática de la educación, son: Políticas curriculares o de contenidos,
políticas metodológicas, políticas de recursos y políticas distributivas (Anexo 1).
UN ENFOQUE PARA EL ANALISIS DE EXCELENCIA Contenido
En esta sección nos referiremos a un enfoque conceptual que permita analizar las variables que participan
en la configuración explicativa del constructo excelencia académica. Para esto, es necesario traer
a la memoria lo que hasta aquí se ha expuesto.
Al inicio se plantearon tres proposiciones sobre las cuales descansa el presente análisis. Se arguyó
que para incrementar la calidad de nuestros actos se requiere incrementar la calidad de la referencia conceptual
que utilicemos en el desarrollo de nuestros actos. Se destacó también que si estamos interesados
en producir mejoramiento y cambio en nuestra conducta requerimos del cambio de estándares que gobiernan
nuestro comportamiento. Finalmente, sostuvimos que el constante desafío entre lo que hacemos y lo que debemos
hacer facilita la identificación de un paradigma que conduzca a una práctica o desempeño mejorado.
Adicionalmente, la práctica educativa conducida por la comunidad educacional constituyó el eje central
de una sucesión de ideas que intentaban concebir en forma teórica, la naturaleza de excelencia y
la estructura nomológica de las políticas educativas. De esta manera, el primer conjunto de ideas
revisó diversas percepciones de excelencia. Este esfuerzo incluyó entre otros, un programa de consulta
en computadora que a través del banco de datos del Centro de Información de Recursos Educacionales
(ERIC) produjo más de mil referencias que no hacen más que ayudarnos a confirmar que el mundo se
preocupa por encontrar un estado de excelencia. El resultado de este análisis conceptualiza excelencia como
mejoramiento, cambio, reforma, alta calidad, desempeño eficiente, expectativas, habilidades, metas ambiciosas
y políticas que guían la práctica educacional. Al mismo tiempo se pudo establecer que la excelencia
humana, a diferencia de otras, adquiere básicamente cuatro formas: Excelencia en el desempeño, que
es físico; excelencia en la creación o realización, que es arte; excelencia en el pensamiento,
que es mental o intelectual; y excelencia en el carácter o integración social, que es moral. Lo cual
podría ser explicado como la excelencia del desempeño, creación, pensamiento, e integración
social de la práctica educativa (Harris, 1981).
El segundo conjunto de ideas destaca una manera de definir políticas y su estructura. En el interés
de la educación, política constituye un curso de acción con un propósito definido y
cuando este propósito tiene una base educacional, decimos que se trata de una política educativa
cuya misión es efectuar algún tipo de educación. De igual manera se destacaron cuatro políticas
necesarias para conducir sistemáticamente la educación. Entre éstas tenemos: políticas
curriculares, metodológicas, de recursos y distributivas.
Consiguientemente, excelencia implica la buena realización de las cosas en referencia a un estado ideal
y a una calidad de vida. Transfiriendo este estado ideal a las áreas funcionales de educación superior,
universalmente reconocidas como enseñanza, investigación, servicios y difusión, éstas
podrán ser enfocadas normativamente en sus cuatro formas -desempeño, creación y realización,
pensamiento intelectual e integración social- a través de las políticas educativas que permitirán
elevar sistemáticamente el desempeño individual e institucional hacia el logro progresivo de excelencia
académica (Anexo 2).
Complementando nuestro enfoque de análisis es posible destacar que el nivel de desarrollo de la educación
dependerá en grado sumo de las políticas educativas, pues es nuestra percepción que el bajo
desarrollo de la práctica educacional casi siempre se debe ya sea a la carencia o la inadecuación
de políticas educativas sólidas. Esto significa entonces que a una mayor adecuación de políticas
educacionales sólidas corresponderá un nivel más alto en la sistematización de la conducción
de la educación, y el punto de convergencia de ambas determinará un paradigma de excelencia, constituyéndose
en la ruta para alcanzar un estado de excelencia educacional, al margen de la conceptualización y enfoque
de educación (Anexo 3).
A MANERA DE CONCLUSION Contenido
Haciendo una reflexión retrospectiva de lo que se pretendió en el presente esfuerzo, es posible recapitular
que se realizó un análisis de los antecedentes relevantes del escenario educacional de la actualidad;
se identificaron conceptualizaciones, descriptores, identificadores de excelencia, tanto en forma general como
en el campo educativo; se examinó la naturaleza, condiciones y categorías de políticas educacionales
que pretenden sistematizar la educación y se concluyó derivando un enfoque que permita el análisis
de excelencia académica.
Para concluir, consideramos que si bien no se pretendió dar respuestas exactas ni resolver los grandes problemas
que confronta la educación superior, se logró el propósito de compartir ideas e intereses
que son afines a los que pertenecemos a la comunidad universitaria cuya máxima preocupación es la
constante búsqueda de excelencia académica.
ANEXOS
1. FINALIDAD DE LAS POLITICAS EDUCATIVAS
2. UN ENFOQUE PARA EL ANALISIS DE EXCELENCIA
3. PARADIGMA DE EXCELENCIA
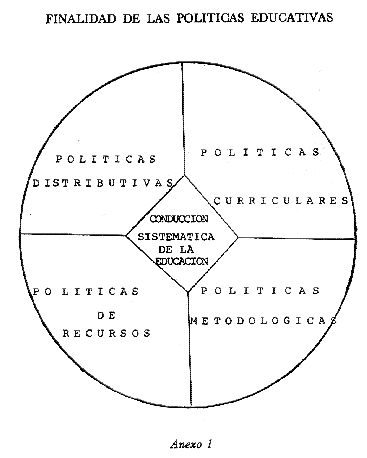

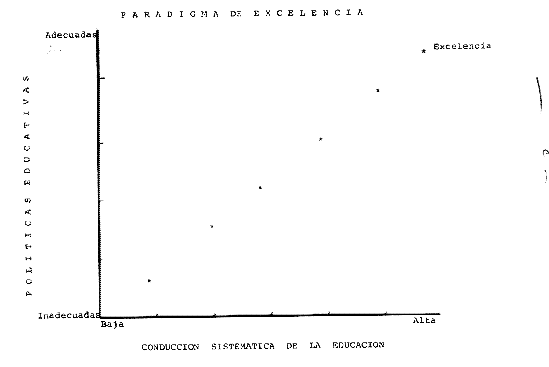
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Contenido
BEACHY, Debra. Mexican Government and University Officials Says Fiscal Crisis Curtails Needed Research, The Chronicle
of Higher Educación, EE.UU.: Enero 4, 1984, p. 25.
BUCHLER, J. Philosophical Writings of Pierce, Nueva York: Dover, 1955.
CALLAHAN, J. y L. CLARK, Planning for Excellence Foundations of Education. Nueva York: MacMillan Publishing Co.,
Inc., 1977.
COOMBS, P. H. The World Educational Crisis: A System Analysis. Oxford University Press, 1968.
COOMBS, P. H. Futuros Problemas Mundiales en la Educación: Un Informe Provisional de Conclusiones. México:
Editorial Gubani, S. A., 1982.
EDICIONES DE ASURI, S. A. Gran Diccionario Patria de la Lengua Española. España, 1983.
DEAL, T. E. y A. A. KENNEDY. Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. California: Addison-Wesley
Publishing Co., 1982.
DEREK, B. Beyond the Ivory Tower: Social Responsibilities of the Modern University. Massachussetts: Cambridge Harvard
University Press, 1982.
DICKSON, D. French Government Prepares for Fight over Proposed Educational Reforms, The Chronicle of Higher Education.
EE.UU.: Enero 12, 1983, p. 21.
FANTINI, M. D. "Toward a National Public Policy for Urban Education", Phi Delta Kappan. Vol. 63, Nº
8. Abril, 1982.
GARCIA-PELAYO y GROSS, R. Pequeño Larousse Ilustrado. México: Ed. Larousse, 1982.
GARDNER, D. P. "Excellence in Education: A Brief Analysis of the Problems", National Forum: Phi Kappan
Phi. Vol. 62, Nº 4, pp. 41-42, Otoño 1982.
GOODLAD, J. I. "A Study of Schooling: Some Findings and Hypotheses", Phi Delta Kappan, Vol. 64, Nº
7, marzo 1983.
HARRIS, S. J. The Pursuit of Excellence Honors Day Address. The University of Toledo. ERIC: ED 219997 HEO 15293,
Center for the Study of Higher Education, mayo 20, 1981.
KERR, D. H. Educational Policy: Analysis, Structure and Justification. Nueva York: David McKay Company, Inc., 1976.
LOPEZ SIERRA, A. J. "Educación Superior, Técnicas de Estudio y Personalidad." Universidades,
México: UDUAL Nº 91, enero/ marzo, 1983.
MCGINN, N. "Los Alcances Limitados de la Reforma de la Educación Superior." Universidades. México:
UDUAL Nº 91, enero/marzo, 1983.
NATIONAL COMMISSION ON EXCELLENCE IN EDUCATION. A Nation at Risk: The Imperative for Education Reform, The Chronicle
for Higher Education. Mayo 4, 1983, pp. 11-16.
PARISH, J. "Excellence in Education: Tennesse's Master Plan", Phi Delta Kappan. Vol. 64, Nº 10,
junio 1983.
PETERS, T. J. y R. H. WATERMAN JR. In Search of Excellence: Lessons From America's Best-Run Companies. Nueva York:
Harper and Row, Pub., Inc., 1982. READER'S DIGEST MEXICO, Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado. México:
Reader's Digest, S. A. C. V., Tomo 4, 1981.
TYLER, R. W. "A Place Called School", Phi Delta Kappan. Vol. 64, Nº 7, marzo 1983.
Contenido
|