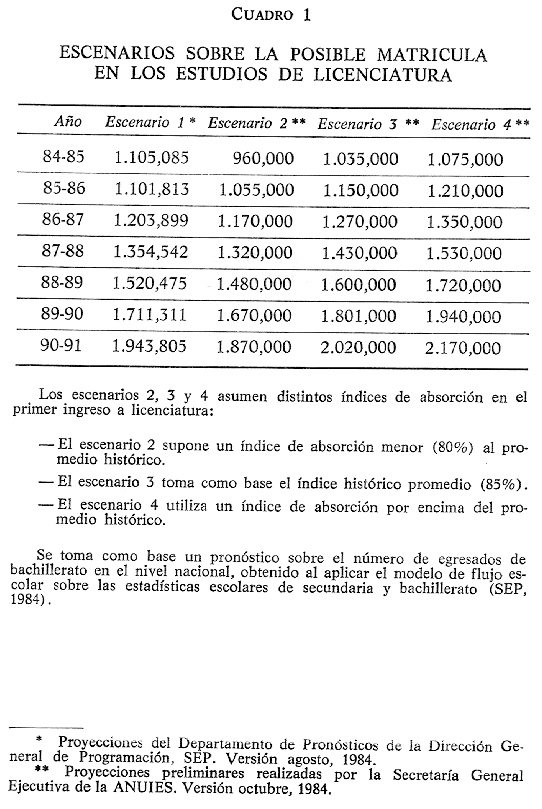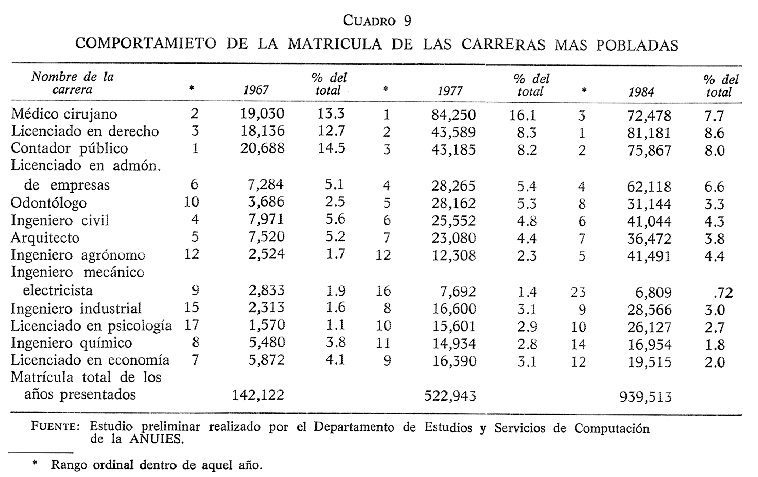| |
INTRODUCCIÓN Contenido
Un aspecto frecuentemente mencionado sobre la educación superior mexicana es el relativo a la expansión
que ha experimentado, particularmente en sus servicios docentes, a partir del final de la década de los
sesenta. Este fenómeno de crecimiento cuantitativo ha sido identificado como uno de los factores mas importantes
del desequilibrio académico de diversas casas de estudio, toda vez que se ha dado en un periodo corto de
tiempo y ante una situación de recursos insuficientes. De acuerdo a proyecciones realizadas por la ANUIES,
la educación superior sera objeto de una presión, aun mayor, por el aumento en el numero de egresados
de bachillerato que habrán de buscar en los estudios de licenciatura una de las pocas alternativas para
su desarrollo integral y, fundamentalmente, mejores opciones de empleo en la estructura ocupacional.(1)
(1) A este fenómeno de demanda a la educación superior se le ha dado el término
de "la segunda ola", para distinguirlo del primer impacto que recibió este nivel educativo por
parte de los egresados de bachillerato al final de la década de los sesenta y durante la de los setenta.
Un tratamiento detallado de dicho fenómeno se realiza en el trabajo "Políticas Generales ante
la Demanda Social de la Educación Superior." Revista de la Educación Superior. N° 49, ANUIES,
1984, págs. 125-155.
La demanda de educación superior representara, en el futuro inmediato y mediato, un gran dilema para la
sociedad mexicana en su conjunto y, de manera particular, para las instituciones educativas; dicha demanda se producirá
en momentos financieros críticos que no sólo limitan los recursos públicos para el sector
educativo, sino que también producen contracciones graves en la generación de empleos, en especial
en los de tipo profesional.
En este trabajo se describe la expansión que ha tenido la población estudiantil del nivel educativo
superior en los últimos anos, así como las proyecciones de su crecimiento para 1990. Se analiza también
la manera en la que la matricula se ha distribuido tanto geográficamente como por áreas del conocimiento,
ilustrándose para el caso el comportamiento de la matrícula en las diez carreras que han presentado
mayor población estudiantil desde 1967.
Posteriormente, se reseña el crecimiento observado en la planta docente de licenciatura y posgrado de 1979
a la fecha y se contrasta con el aumento de la población estudiantil durante el mismo periodo. Este análisis
se efectúa con base en las diferentes categorías docentes definidas por el tiempo de dedicación
(tiempo completo, medio tiempo y por horas).
Por último, se comentan brevemente algunas implicaciones y perspectivas sobre la atención a la demanda
proyectada y sobre el mejoramiento en la distribución de la matricula y la función docente.
1. Crecimiento de la matrícula Contenido
a) El comportamiento histórico
El sistema de educación superior en México ha manifestado un crecimiento sorprendente en las ultimas
dos décadas y media. La matrícula de los estudios de licenciatura en el ciclo escolar 1959-1960 era
de 76,260 alumnos. Diez anos mas tarde en el periodo 1969-1970 la matrícula ascendió a 218,637, lo
que representó un incremento de 186.7%. En la década de 1970 a 1980 se observó un incremento
del 234.5%, cuando la matrícula en el ciclo escolar 1979-1980 fue de 731,291. Este aumento es impresionante
debido a que constituyó un crecimiento absoluto de mas de medio millón de estudiantes. En los últimos
cuatro anos la matrícula escolar de licenciatura aumento en 208,222 estudiantes, lo que indica un incremento
del 28.5 %.
En cuanto a los estudios de posgrado, el crecimiento en los últimos trece anos es aun mas significativo.
En el ciclo escolar 1969-1970 había 5,753 estudiantes, mientras que en 1982-1983 la matrícula de
posgrado ascendió a 30,653. Lo anterior significó un incremento del 432.8% en el periodo señalado.
A pesar de la enorme expansión que ha experimentado el sistema de educación superior, se espera que
éste siga creciendo todavía de manera sorprendente. A continuación se presentan diversas proyecciones
sobre dicho crecimiento para 1990.
b) Proyecciones para 1990
Las proyecciones sobre el crecimiento de la matrícula de educación superior presentan diversos problemas
por la información disponible y por los supuestos implícitos en los modelos sobre el flujo escolar.
En relación al primer tipo de problemas se puede destacar que es inexistente la información sobre
el numero exacto de egresados de bachillerato (demanda potencial a educación superior) y el de aquellos
que solicitan ingreso a la educación superior (demanda real). Para calcular y proyectar el numero aproximado
de egresados de bachillerato se aplican índices de transición sobre la matrícula de primero,
segundo y tercer ano de ese nivel educativo, información que si esta disponible. Estas cifras se comparan
con las de primer ingreso a la licenciatura y de esta forma se puede obtener un calculo aproximado de la demanda
real. En cuanto a los problemas metodológicos sobre los modelos de flujo escolar, se puede señalar
el uso común de índices de transición estáticos a lo largo de varios anos, de absorción
que responden a metas programáticas poco realistas y de eficiencia terminal que no consideran el comportamiento
diferencial de la reprobación, deserción y retención de los diferentes subsistemas educativos,
entidades federativas, carreras y áreas del conocimiento. Esto hace necesario la proyección de diferentes
escenarios de la posible demanda, primer ingreso y matrícula de educación superior, en donde se aplican
supuestos distintos sobre el comportamiento del flujo escolar.
En la tabla N° 1(*) se presentan cuatro escenarios
sobre la posible matrícula en los estudios de licenciatura en el periodo que va de 1984-1985 a 1990-1991.
(*) La información cuantitativa se intercala al final del estudio.
De los datos proyectados se observa que la matrícula menor para 1990-1991 es de 1.870,000 estudiantes aproximadamente,
mientras que la mayor es de 2.170,000. Lo anterior, de ser confiable, implicaría que la matrícula
de licenciatura tendría, por lo menos, 930,487 alumnos mas en dicho ciclo escolar. Esto significa duplicar
la capacidad de atención a la demanda de educación superior en tan sólo seis años.
Las políticas que se formulen para regular y orientar el desarrollo del sistema de educación superior
deben tomar en cuenta el comportamiento de su crecimiento en los últimos anos. De esta forma, se pueden
observar tanto los avances logrados como las discrepancias e irregularidades existentes para promover su desarrollo
armónico y equilibrado.
2. Distribución de la matrícula en los últimos años Contenido
a) Distribución geográfica de la matrícula
En 1977 el 38.35% de la matrícula de licenciatura era atendida en el Distrito Federal. El esfuerzo por apoyar
el crecimiento de las instituciones de educación superior en los estados se manifestó en el hecho
de que para 1983 el Distrito Federal atendió al 27.30%. Si bien esta disminución es loable, todavía
sera necesario continuar con los esfuerzos de desconcentración, ya que mas de una cuarta parte de la matrícula
se encuentra localizada en esta entidad.
La región IV compuesta por los estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Guanajuato y Michoacán ocupa
el segundo lugar en cuanto a su participación en la matrícula nacional con un 15.15% en 1983.(2)
Al comparar su participación con la de 1977 se observa un ligero decremento ya que en dicho año presentaba
una relación porcentual de 15.85%.
(2) Para el estudio regional se utiliza la clasificación propuesta por la ANUIES, en la
que se circunscriben 8 regiones.
Las otras seis regiones, en cambio, aumentaron su participación porcentual en la matrícula nacional,
siendo la región VI conformada por los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, la que experimentó
un mayor crecimiento relativo en su participación de atención a la matrícula. Así,
dicha región pasó de 5.05% en 1977 a 10.20% en 1983, lo que significó un incremento de 229.1%.
La región II que incluye los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas fue la que experimentó
un menor crecimiento en su participación porcentual, ya que pasó de 13.62% en 1977 a 14.12% en 1983.
Habrá que reconocer, sin embargo, que los estados que conforman dicha región presentan comportamientos
de crecimiento distintos. Por ejemplo, el estado de Coahuila mostró un incremento en su matrícula
de 117.97% entre 1977 y 1983, mientras que el de Nuevo León experimentó un incremento de 53.37% en
dichos años.
Las tablas 2, 3 y 4 presentan la distribución de la matrícula y los incrementos
observados entre 1977 y 1983, de las diferentes regiones y entidades federativas que las conforman. Un análisis
mas fino de la población de licenciatura, al interior de cada entidad federativa, demuestra grandes discrepancias
e irregularidades en la prestación de los servicios educativos del nivel superior, dado que dichos servicios
se concentran en unas cuantas poblaciones urbanas.
En cuanto a la matrícula de posgrado, el problema de la concentración de los servicios educativos
es aun mas grave. A pesar del apoyo otorgado a los estudios de posgrado en la provincia, el Distrito Federal continua
absorbiendo mas de la mitad de la matrícula en dichos estudios. En 1983 el Distrito Federal presentó
una participación en la matrícula nacional del 55.17%, participación ligeramente menor a la
observada en 1977, que fue de 59.34%.
Las regiones VIII (Distrito Federal) y II (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas) atendían conjuntamente
en 1977 al 78.68% de la matrícula nacional de posgrado. En 1983 esta participación decreció
ligeramente al 72.1%. Esto es, ambas regiones cuentan con casi las tres cuartas partes de la matrícula de
posgrado en el país. Si a estas dos regiones se añade la participación porcentual en 1983
de la región IV (Jalisco, Nayarit, Colima, Guanajuato y Michoacán) que fue de 9.59% y la de la región
V (Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Guerrero) a la que le correspondió un 8.76%,
se observa que conjuntamente atienden al 90.5% de la matrícula nacional de posgrado. De ahí que sea
indispensable generar políticas de apoyo para la consolidación de los estudios del cuarto nivel en
las regiones I, III, VI y VII.
El análisis de la participación porcentual de la matrícula de posgrado por entidad federativa
demuestra una disparidad bastante evidente entre los estados que conforman una región determinada. Por ejemplo,
las regiones II, IV y V que, como se indicó, presentan una participación porcentual alta en la matrícula
nacional, incluyen entidades federativas en las que los estudios de posgrado son aun incipientes (Tamaulipas, Michoacán,
Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Guerrero) o inexistentes (Nayarit y Colima). Esta situación es todavía
mas marcada en aquellos estados que conforman las regiones con una participación porcentual baja.
Las tablas Nos. 5, 6 y 7 muestran la participación porcentual de las entidades federativas
que conforman las diferentes regiones sobre la población total del posgrado en el país, Así
como los incrementos observados en su matrícula entre los años 1979 y 1983.
De los datos analizados se desprende la necesidad de continuar fortaleciendo los esfuerzos de desconcentración
de los servicios educativos del nivel superior no sólo del Distrito Federal hacia la provincia, sino también
hacia diferentes áreas urbanas al interior de la entidad federativa. Particular atención merecen
los estudios de posgrado en donde la concentración es aún más aguda.
b) Distribución de la matrícula por áreas del conocimiento
En 1977 el área de Ciencias Sociales y Administrativas presentaba la mayor participación de la matrícula
en los estudios de nivel educativo superior con un porcentaje del 36.65%. A pesar de los planteamientos hechos
en diversas instancias de planeación en el sentido de reorientar la matrícula hacia las áreas
prioritarias del país, la participación de las ciencias sociales y administrativas se incrementó
a un 42.71% en 1984. Esto es, tuvo un incremento en su participación de poco mas del 6%. Lo anterior es
bastante grave: de continuar dicha tendencia, en pocos años tendríamos a la mitad de los alumnos
de educación superior realizando estudios en esa área.
Por otra parte, el área de Ingeniería y Tecnología, considerada como estratégica para
el desarrollo del país, no sólo mantuvo estática su participación en la matrícula,
sino que observó un ligero decremento, pasando del 30.64% en 1977 a un 29.87% en 1984.
El área del conocimiento que presenta una menor participación es la de Ciencias Naturales y Exactas.
Lo mas alarmante del caso, sin embargo, es que en los últimos siete años manifestó un incremento
mínimo relativo con respecto al panorama nacional, puesto que de un 2.44% en 1977 pasó a un 2.61%.
Esta situación señala la necesidad urgente de poner en practica políticas concretas para apoyar
y consolidar su crecimiento, si se desea que la educación superior contribuya a aminorar la dependencia
científica y tecnológica del país.
Lo mismo puede señalarse en torno a las áreas de Educación y Humanidades y Ciencias Agropecuarias.
En cuanto a la primera, se observa que su participación en la matrícula nacional aumentó de
manera poco significativa entre 1977 y 1984, pasando de un 2.20% a un 2.98%. El desarrollo de una Tecnología
educativa propia y de alternativas educacionales de mayor calidad y cobertura, no sera posible si no se prepara
al tipo y numero de profesionales capaces de realizar innovaciones en el área.
El área de Ciencias Agropecuarias muestra también una participación reducida, aunque a la
vez un ritmo de crecimiento alentador. En 1977 esta área representó el 5.76% de la matrícula
nacional y en 1984 el 9.36%. El problema alimentario del país hace impostergable el continuar fortaleciendo
y desarrollando esta área.
Las Ciencias de la Salud, en contraste, muestran los efectos de una política educativa de regulación
de la matrícula que se ha puesto en operación en los últimos años, ya que su grado
de participación se ha visto disminuido. En 1977 esta área representaba el 22.31% de la matrícula,
mientras que en 1984 constituyó el 12.48%.
La tabla N° 8 muestra la distribución de la matrícula en las diferentes áreas
del conocimiento, así como las diferencias en su participación porcentual entre los años 1977
y 1984.
Un análisis desglosado del comportamiento de la matrícula por carreras hace mas evidente algunos
de los resultados observados anteriormente:
- La carrera de Contador Publico ha sido de las más pobladas en los últimos diecisiete años.
En 1967 era la carrera con la mayor matrícula, que en ese entonces contaba con el 14.5% de la población
de licenciatura. En 1977 pasó al tercer lugar con un porcentaje de 8.2% de la matrícula; pero en
1984 se observa que ocupa el segundo lugar con el 8.0%. Este porcentaje es bastante significativo si se toma en
cuenta que, durante los últimos diecisiete años, aumentó notablemente en el país la
oferta de estudios profesionales alternativos.
- Un comportamiento similar se observa en la carrera de Administración de Empresas, que en 1967 ocupaba
el sexto lugar entre las carreras más pobladas con un porcentaje de participación de la matrícula
nacional del 5.1%. Para 1984 su porcentaje de participación aumenta a un 6.6% ocupando el cuarto lugar.
-Actualmente la carrera con mayor población estudiantil es la de Derecho, la cual representa el 8.6% del
total nacional. Esta carrera ha estado ubicada en los tres primeros lugares de matrícula, siendo que en
1967 ocupaba el tercer lugar y en 1977 el segundo con un porcentaje del 8.3%. Esto significa que en los últimos
siete años ha aumentado su participación porcentual, a pesar del mayor numero de carreras que se
ofrecen hoy en día en el país.
-El caso de la carrera de Medicina es interesante, dado que refleja el efecto de una política de regulación
de la matrícula. En 1967 ocupaba el segundo lugar con una participación del 13.3%. De 1967 a 1977
experimenta un incremento impresionante ya que su matrícula crece en un 34.2%; este porcentaje denota una
participación porcentual del 16.1% de la matrícula total de licenciatura. Esta es la participación
más alta que cualquier carrera haya tenido en los últimos diecisiete años . Sin embargo, siete
años después, en 1984, no sólo se reduce su participación a un 7.7%, sino que incluso
el numero absoluto de estudiantes de dicha carrera disminuye un 16.2%.
- Las carreras de Ingeniería Civil, Mecánica Eléctrica e Ingeniería Química
reducen notablemente su participación de 5.6% en 1967 a un 4.3% en 1984. La carrera de Ingeniero Mecánico
Electricista, que ocupaba el noveno lugar entre las carreras más pobladas en 1967, pasa al vigésimo
tercer lugar en 1984 con una participación del 0.72% de la matrícula nacional. La carrera de Ingeniería
Química reduce también su participación en la matrícula, pasando de un 3.8% en 1967
a un 1.8% en 1984.
- Lo contrario sucede con las carreras de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Industrial, las que incrementan
su participación porcentual. La primera pasa de 1.7% en 1967, ocupando el décimo segundo lugar, a
un 4.4% en 1984; con tal aumento, actualmente ocupa el quinto lugar entre las carreras más pobladas. La
carrera de Ingeniero Industrial, por su parte, aumenta su participación de un 1.6% en 1967 a un 3.0% en
1984. Con este ultimo porcentaje ocupa el noveno lugar.
La tabla N° 9 muestra el comportamiento de las diez carreras más pobladas durante los
años de 1967, 1977 y 1984.
3. Personal docente Contenido
a) Personal docente de licenciatura
Para atender el crecimiento experimentado en la matrícula de educación superior fue necesario ampliar
de manera significativa la planta docente. En 1979 había un total de 58,291 maestros, mientras que en 1983
este numero aumentó a 79,934. Esto representó un incremento del 37.1%. Si se compara dicho incremento
con el de la matrícula estudiantil en el mismo periodo, se observa que la planta docente aumentó
a un ritmo mayor que el de la matrícula, ya que esta ultima experimentó un incremento del 25.94%.
Lo anterior afectó positivamente la proporción nacional alumnos-maestros que en 1979 era de 11.98
y en 1983 de 10.99.
Un análisis del personal docente por categoría de nombramiento indica que las plazas de tiempo completo
fueron las que mayor incremento observaron en el periodo 1979-1983, siendo éste del 54.76%. La siguiente
categoría con mayor incremento resultó ser la de maestro por horas, que observó un incremento
del 37.13% en los mismos años . La categoría de maestro de medio tiempo aumentó en un 22.7%,
lo que representó un ritmo de crecimiento menor al de la matrícula.
En el panorama nacional se observa que, a pesar del crecimiento de los maestros de tiempo completo, la proporción
de este tipo de personal con respecto a la planta docente total es del 20%, proporción baja con respecto
a la meta que plantea el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte que es del
40% para 1988.
Los maestros por horas continúan siendo la categoría con mayor relación porcentual del total
de la planta docente. En 1979 esto representaba el 72.1%, relación que se redujo levemente en 1983 a un
70.7%.
b) Personal docente de posgrado
En cuanto al personal docente de los estudios de posgrado, la situación es la siguiente:
- De 1980 a 1983 los maestros de tiempo completo aumentaron en un 57.32%; sin embargo, la relación porcentual
del total de profesores se redujo en 1983 con respecto a 1980, ya que de un 52.24% en 1980 decreció al 45.89%.
Esta situación Habrá que corregirla en los próximos años puesto que este tipo de estudios
requieren de una mayor dedicación de tiempo por parte del maestro.
- Los maestros por horas mostraron un incremento entre 1980 y 1983 del 82.18%, lo que se reflejó en un aumento
en su relación porcentual del total de profesores para 1983 del 42.60% en comparación con un 41.88%
en 1980.
- La categoría docente que mayor incremento tuvo en el periodo fue la de medio tiempo, que creció
en un 250.79%. Lo anterior afectó notablemente su participación en el total de profesores, pasando
de un 5.88% en 1980 a un 11.51% en 1983.
Las tablas Núms. 10 y 11 registran el crecimiento de la planta docente de licenciatura
y posgrado en los últimos 4 y 3 años respectivamente, Así como la proporción entre
alumnos y maestros de diferentes categorías.
4. Conclusiones Contenido
a) Demanda de educación superior
Es evidente que, aun cuando las proyecciones realizadas mostraran hasta un 15% de error, la demanda de estudios
de licenciatura representará un gran dilema para las instituciones educativas y la sociedad mexicana. Esto
se debe a que habría que duplicar (o casi duplicar) la capacidad de los servicios educativos en un periodo
corto de tiempo (6-7 años ) y bajo restricciones financieras que repercuten tanto en los subsidios públicos
para los sectores sociales como en la generación de empleos.
La magnitud real de la demanda a educación superior dependerá de diversos factores:
- El flujo escolar que eventualmente impacta a los estudios de licenciatura puede ser reducido por un decremento
en la eficiencia terminal de los niveles educativos previos. Esto implicaría, sin embargo, un aumento en
los índices de reprobación y deserción, lo cual sería indeseable y costoso tanto para
el estudiante en lo individual como para la sociedad en general.
- El flujo escolar puede ser modificado también mediante la reducción en los índices de absorción
(aceptación) de bachillerato y licenciatura. Esto se puede lograr, en términos generales, a partir
de dos mecanismos: el rechazo a los postulantes o su derivación previa hacia opciones educativas terminales
post-secundaria. El primer mecanismo es también indeseable, considerando por ejemplo que nuestro país
carece de organizaciones sociales intermedias que proporcionen al joven mexicano alternativas concretas para su
desarrollo integral. Ademas de lo anterior Habrá que tomar en cuenta el problema del desempleo.
- El segundo mecanismo, que consistiría en la derivación del flujo escolar hacia la educación
media-terminal y bachillerato terminal parece ser el más adecuado. Sin embargo, para que éste opere
eficazmente son necesarias una serie de acciones, tanto dentro del sistema educativo como en aquellos sectores
que inciden en el comportamiento de la estructura ocupacional. Esto es, sería necesario mejorar sustancialmente
los servicios educativos de dichos subsistemas y adecuarlos estrechamente a las necesidades productivas y de servicios
del país. Por otra parte, sería igualmente necesario desarrollar políticas y estrategias de
orientación educativa que hagan más atractivas estas opciones para el egresado de secundaria. Por
último, habría que producir cambios en la inversión pública, en la estructura ocupacional
y en la actitud de los empleadores para dar trabajo, efectivamente, a los egresados de la educación postsecundaria
terminal. Lo anterior requiere necesariamente de la recuperación económica del país.
Ante una situación incierta en lo relativo a las perspectivas de empleo de los futuros egresados de licenciatura,
corresponde a las instituciones educativas, por una parte, analizar la posibilidad de desarrollar proyectos que
incidan directamente en el sector productivo del país; por otra parte, de replantearse la función
profesionalizante de algunos de los estudios de licenciatura y, fundamentalmente, de reformar la educación
superior de manera que el egresado tenga una formación polivalente que le permita una mayor versatilidad
profesional y la capacidad para la actualización permanente y de tipo autodidacta.
Aunado a lo anterior, Habrá que cuestionarse el enfoque "incrementalista" que se basa en la noción
de que los recursos humanos, físicos y financieros para la educación superior tienen que crecer,
en la misma proporción que la matrícula estudiantil. Si bien es cierto que buena parte de las instituciones
publicas tienen que ser consolidadas y que esto representa necesariamente un mayor apoyo financiero, también
es cierto que ante la crisis económica sera necesario desarrollar innovaciones docentes y organizativas
que permitan una mayor cobertura y calidad de los servicios educativos.
b) Distribución de la matrícula
Como se indicaba anteriormente, sera indispensable continuar con los esfuerzos de desconcentración de la
educación superior. No es deseable que en el Distrito Federal se atienda a más de una cuarta parte
de la población estudiantil de licenciatura. Cambiar la proporción actual no sólo implicara
continuar con el apoyo de las instituciones educativas de los estados, sino que ademas requerirá que parte
de los egresados de bachillerato del Distrito Federal sean canalizados hacia las entidades federativas circundantes.
Esto mismo habría que hacer con respecto a los estudios de posgrado, donde la situación es aún
más alarmante. Existen entidades federativas en donde los estudios de licenciatura son aun incipientes y
en los que los estudios de posgrado son inexistentes o de poca trascendencia. Dichas entidades federativas deberían
considerarse como prioritarias para la aplicación de políticas y estrategias de apoyo que les permitan
un desarrollo armónico y equilibrado.
La Distribución de la matrícula por áreas del conocimiento y por carreras, como se observó,
presenta grandes discrepancias, particularmente si se contrasta con las áreas estratégicas para el
desarrollo social y económico del país. Existen áreas del conocimiento donde es evidente la
necesidad de aplicar, en este momento, políticas educativas concretas para regular su crecimiento. Este
es el caso en el área de Ciencias Sociales y Administrativas, que concentra a más del 40% de la población
de licenciatura. Por el contrario, hay otras áreas que por su implicación en el desarrollo del país
deben ser objeto de promoción y apoyo; en este aspecto se incluyen al área de Ciencias Naturales
y Exactas y al área de Humanidades.
Del análisis individual de las carreras más pobladas, habría que cuestionarse si el país
requiere del numero de profesionales que, por ejemplo, en las disciplinas de Derecho y Administración esta
formando actualmente. Para aquellas áreas del conocimiento y carreras donde aun no es clara la necesidad
y la futura demanda de profesionales, sera conveniente realizar estudios que proyecten la posible oferta y demanda.
Particular atención deberán recibir aquellas áreas que han sido identificadas como prioritarias
para el desarrollo nacional.
c) La función docente
Un aspecto que por su importancia en el mejoramiento de la función docente debería ser objeto de
preocupación, es el relativo a la proporción de maestros de tiempo completo en relación al
total de profesores. Ya ha sido mencionado que la proporción actual del 20% esta muy por debajo de la meta
propuesta por el Programa del sector educativo 1984-88, que es de 40% para el ultimo ano. Sin embargo, los esfuerzos
por mejorar dicha proporción deberán acompañarse también de acciones concretas por
parte de las instituciones de educación, que especifiquen y favorezcan las funciones y responsabilidades
de este tipo de personal docente.
Atender la demanda estudiantil proyectada, bajo condiciones financieras difíciles, requerirá, sin
lugar a dudas, de innovaciones importantes en la función docente y en la organización académico-administrativa.
Las instituciones educativas cuentan en la actualidad con más de una década de experiencias en lo
que se refiere a la denominada "Tecnología educativa". Aun cuando el balance de los esfuerzos
realizados en el país pareciera reflejar más bien fracasos que soluciones prometedoras, se conocen
en detalle las causas de las fallas, y ello permitirá depurar las futuras acciones. Por ejemplo, gran parte
de las "innovaciones" realizadas se caracterizaron por la asimilación inconsciente de modelos
y Tecnología extranjera que eran inadecuados para las características de nuestra población
estudiantil e instituciones. Ademas, en muchos casos mostraron ser más costosas y de menor calidad que las
practicas tradicionales. Este fue el caso de, por ejemplo, la "educación abierta escolarizada".
Por ultimo, casi todas estas experiencias innovadoras chocaron con una estructura administrativa y con recursos
humanos que no estaban preparados para emplearlas.
De lo anterior se desprende que es necesario desarrollar una tecnología educativa propia, apoyando sustancialmente
los proyectos de investigación educativa, capacitando al personal docente sobre los procesos implícitos
en su practica cotidiana y desarrollando estructuras organizativas que fomenten la creatividad y la innovación
sistematizada.
Lo que parece ser inminente es que para que el maestro pueda atender eficazmente a una mayor cantidad de estudiantes,
éste Habrá de ser apoyado con materiales, procedimientos y sistemas autodidactas, Así como
con mecanismos sistematizados de evaluación académica. Esto implica, necesariamente, reducir la importancia
de la exposición verbal del maestro como el único y principal medio de transmisión del conocimiento.(3)
(3) Un tratamiento detallado de este tema se hace en el trabajo: V. ARREDONDO. "Alternativas
de Atención a la Demanda de Educación Superior." Ponencia presentada en el Congreso Internacional
de Educación Superior. Universidad Autónoma del Noreste, Saltillo, Coahuila, sept. 1984.
Por tanto, habrá que replantearse el diseño del espacio educativo, ya que el salón de clases
tradicional se basa, a su vez, en una concepción de la enseñanza que ya ha sido superada. Se necesitan
instalaciones que permitan al estudiante un contacto frecuente con textos, acervo de información, materiales
y tutores. La incorporación de estudiantes avanzados como asesores del desarrollo académico de alumnos
de ciclos escolares previos podría ser reconsiderada, ya que algunas experiencias han mostrado la bondad
de esta estrategia cuando se siguen ciertas medidas de supervisión y control académico.
En suma, existen en la actualidad diversos proyectos de investigación y aplicación desarrollados
en el país, en los que se han obtenido resultados satisfactorios sobre algunas de las líneas aquí
mencionadas. Es un requisito indispensable que las instituciones educativas multipliquen sus esfuerzos por conocer
los adelantos obtenidos y desarrollen sus propias innovaciones para responder al gran reto de la demanda estudiantil
y la calidad académica. Es importante reconocer que toda tarea en esta dirección implica, en el corto
plazo, recursos financieros adicionales; pero al mismo tiempo, es el único camino para generar una tecnología
educativa propia que coadyuve a la solución de los problemas comentados.
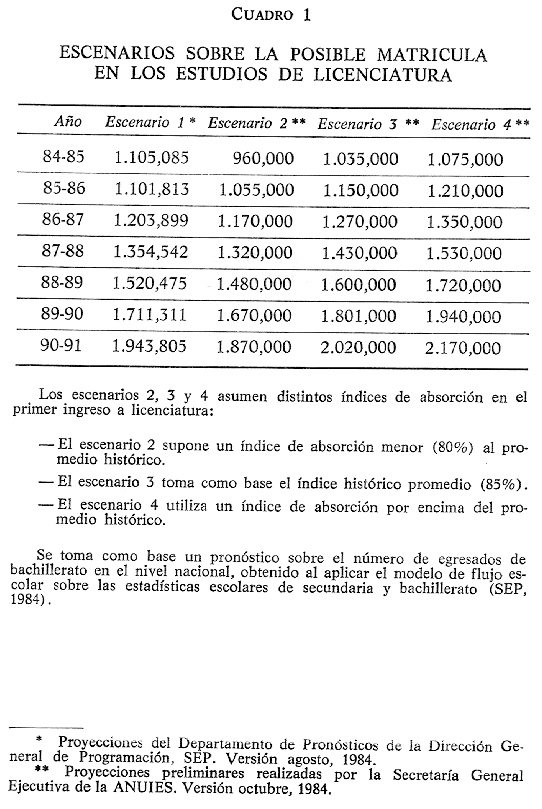
CUADRO 2
POBLACION DE LICENCIATURA (1977-1983)
|
|
Año
|
1977
|
1983
|
|
| Población Región |
Matrícula
|
%
|
Matrícula
|
%
|
|
|
I
|
45,304
|
8.40
|
106,222
|
12.08
|
|
II
|
73,432
|
13.62
|
124,180
|
14.12
|
|
III
|
23,119
|
4.29
|
43,845
|
4.99
|
|
IV
|
85,510
|
15.85
|
133,196
|
15.15
|
|
V
|
70,787
|
13.12
|
129,376
|
14.71
|
|
VI
|
27,239
|
5.05
|
89,635
|
10.20
|
|
VII
|
7,139
|
1.32
|
12,771
|
1.45
|
|
VIII
|
206,842
|
38.35
|
240,015
|
27.30
|
|
Total
|
539,372
|
100.00
|
879,240
|
100.00
|
|
| FUENTE: Anuarios estadísticos 1977 y 1983, ANUIES. |
POBLACION DE LICENCIATURA
(1977-1983)
|
|
Año
|
1977
|
1983
|
|
| Población Región |
Matrícula
|
%
|
Matrícula
|
%
|
|
| D. F. (Región VIII) |
206,842
|
38.35
|
240,015
|
27.30
|
| Resto del país |
332,530
|
61.65
|
639,225
|
72.70
|
|
Total
|
539,372
|
100.00
|
879,240
|
100.00
|
|
| FUENTE: Anuarios estadísticos 1977 y 1983, ANUIES. |
CUADRO 3
REGIONALIZACION ANUIES
Incremento de la Población de licenciatura
(1977-1983)
|
|
|
Año
|
1977
|
1983
|
Incremento
|
|
|
|
Región
|
|
|
%
|
|
I
|
45,304
|
106,222
|
134.46
|
|
II
|
75,432
|
124,180
|
64.62
|
|
III
|
23,119
|
43,845
|
89.65
|
|
IV
|
85,510
|
133,196
|
55.77
|
|
V
|
70,787
|
129,376
|
82.77
|
|
VI
|
27,239
|
89,635
|
229.07
|
|
VII
|
7,139
|
12,771
|
78.89
|
|
VIII
|
206,842
|
240,015
|
16.04
|
|
Total
|
541,372
|
879,240
|
63.01
|
|
|
|
Año
|
1977
|
1983
|
Incremento
|
|
Región
|
|
|
%
|
|
| D.F. |
206,842
|
240,015
|
16.04
|
| Resto del país |
332,530
|
639,225
|
92.23
|
|
Total
|
539,372
|
879,240
|
63.01
|
|
| FUENTE: Población de licenciatura en: Anuarios Estadísticos 1977, 1983, ANUIES. |
CUADRO 4
REGIONALIZACION ANUIES POBLACION DE LICENCIATURA
(1977-1983)
Región I
|
|
Año
|
1977
|
1983
|
Incremento
|
|
Estado
|
|
|
%
|
|
| Baja California |
10,242
|
18,689
|
82.49
|
| Baja California Sur |
527
|
2,096
|
297.72
|
| Sonora |
7,283
|
21,860
|
200.00
|
| Sinaloa |
14,986
|
39,269
|
162.04
|
| Chihuahua |
12,266
|
24,308
|
98.17
|
|
Total región I
|
45,304
|
106,222
|
134.46
|
|
Región II
|
|
Año
|
1977
|
1983
|
Incremento
|
|
Estado
|
|
|
%
|
|
| Nuevo León |
49,256
|
75,543
|
53.37
|
| Coahuila |
11,695
|
25,492
|
117.97
|
| Tamaulipas |
12,481
|
23,145
|
85.44
|
|
Total región II
|
73,432
|
124,180
|
69.10
|
|
Región III
|
|
Año
|
1977
|
1983
|
Incremento
|
|
Estado
|
|
|
%
|
|
| Durango |
4,922
|
9,346
|
89.88
|
| Zacatecas |
3,503
|
6,849
|
95.52
|
| San Luis Potosí |
10,014
|
17,313
|
72.89
|
| Aguascalientes |
2,364
|
4,394
|
85.87
|
| Querétaro |
2,316
|
5,943
|
156.60
|
|
Total región III
|
23,119
|
43,845
|
89.65
|
|
Región IV
|
|
Año
|
1977
|
1983
|
Incremento
|
|
Estado
|
|
|
%
|
|
| Jalisco |
58,805
|
87,302
|
48.46
|
| Nayarit |
3,324
|
5,475
|
64.68
|
| Colima |
1,025
|
3,375
|
229.27
|
| Guanajuato |
4,926
|
10,129
|
105.62
|
| Michoacán |
17,430
|
26,916
|
54.42
|
|
Total región IV
|
85,510
|
133,197
|
55.77
|
|
Región V
|
|
Año
|
1977
|
1983
|
Incremento
|
|
Estado
|
|
|
%
|
|
| Estado de México |
40,640
|
55,261
|
35.98
|
| Morelos |
3,981
|
6,574
|
61.13
|
| Puebla |
20,511
|
48,638
|
137.13
|
| Tlaxcala |
854
|
2,623
|
207.14
|
| Hidalgo |
1,950
|
5,452
|
179.59
|
| Guerrero |
2,851
|
10,828
|
279.80
|
|
Total región V
|
70,787
|
129,376
|
82.77
|
|
Región VI
|
|
Año
|
1977
|
1983
|
Incremento
|
|
Estado
|
|
|
%
|
|
| Veracruz |
19,826
|
66,105
|
233.43
|
| Tabasco |
2,664
|
8,528
|
220.12
|
| Oaxaca |
2,849
|
9,055
|
217.83
|
| Chiapas |
1,900
|
5,947
|
213.00
|
|
Total región VI
|
27,239
|
89,635
|
229.07
|
|
Región VII
|
|
Año
|
1977
|
1983
|
Incremento
|
|
Estado
|
|
|
%
|
|
| Campeche |
781
|
2,491
|
218.95
|
| Yucatán |
6,234
|
9,248
|
48.35
|
| Quintana Roo |
124
|
1,032
|
732.26
|
|
Total región VII
|
7,139
|
12,771
|
78.89
|
|
Región VIII
|
|
Año
|
1977
|
1983
|
Incremento
|
|
Estado
|
|
|
%
|
|
| Distrito Federal |
206,842
|
240,015
|
16.04
|
|
| FUENTE: Matrícula de 1977 y 1983 en: Anuarios Estadísticos 1977 Y 1983. ANUIES. |
CUADRO 5
POBLACION DE POSGRADO
(1979-1983)
|
|
Año
|
1979
|
1983
|
|
| Población Región |
Matrícula
|
%
|
Matrícula
|
%
|
|
|
I
|
624
|
3.81
|
1,353
|
4.41
|
|
II
|
3,151
|
19.23
|
5,183
|
16.91
|
|
III
|
431
|
2.63
|
655
|
2.14
|
|
IV
|
919
|
5.61
|
2,941
|
9.59
|
|
V
|
1,107
|
6.76
|
2,686
|
8.76
|
|
VI
|
309
|
1.88
|
590
|
1.93
|
|
VII
|
106
|
.65
|
335
|
1.09
|
|
VIII
|
9,739
|
59.43
|
16,910
|
55.17
|
|
Total
|
16,386
|
100.00
|
30,653
|
100.00
|
|
POBLACION DE POSGRADO
(1979-1983)
|
|
Año
|
1977
|
1983
|
|
| Población Región |
Matrícula
|
%
|
Matrícula
|
%
|
|
| D. F. (Región VIII) |
9,739
|
59.43
|
16,910
|
55.17
|
| Resto del país |
6,647
|
40.57
|
13,743
|
44.83
|
|
Total
|
16,386
|
100.00
|
30,653
|
100.00
|
|
| FUENTE: Población de posgrado en: Anuarios Estadísticos 1979 y 1983. ANUIES. |
CUADRO 6
REGIONALIZACION ANUIES INCREMENTO DE LA POBLACION DE POSGRADO (1979-1983)
|
|
Año
|
1979
|
1983
|
Incremento
|
|
|
|
Región
|
|
|
%
|
|
I
|
624
|
1,353
|
116.83
|
|
II
|
3,151
|
5,183
|
64.49
|
|
III
|
431
|
655
|
51.97
|
|
IV
|
919
|
2,941
|
220.02
|
|
V
|
1,107
|
2,686
|
142.64
|
|
VI
|
309
|
590
|
90.94
|
|
VII
|
106
|
335
|
216.04
|
|
VIII
|
9,739
|
16,910
|
73.63
|
|
Total
|
16,386
|
30,653
|
87.07
|
|
|
|
Año
|
1979
|
1983
|
Incremento
|
|
Región
|
|
|
%
|
|
| D.F. |
9,739
|
16,910
|
73.63
|
| Resto del país |
6,647
|
13,747
|
106.82
|
|
Total
|
16,386
|
30,657
|
87.07
|
|
| FUENTE: Población de posgrado en: Anuarios Estadísticos 1979 y 1983, ANUIES. |
CUADRO 7
REGIONALIZACION ANUIES POBLACION DE POSGRADO
(1979-1983)
Región I
|
|
Año
|
1979
|
1983
|
Incremento
|
|
Estado
|
|
|
%
|
|
| Baja California |
46
|
111
|
141.30
|
| Baja California Sur |
29
|
94
|
224.14
|
| Sonora |
84
|
270
|
221.43
|
| Sinaloa |
163
|
201
|
23.31
|
| Chihuahua |
302
|
677
|
124.17
|
|
Total región I
|
624
|
1,353
|
116.83
|
|
Región II
|
|
Año
|
1979
|
1983
|
Incremento
|
|
Estado
|
|
|
%
|
|
| Nuevo León |
2,623
|
3,845
|
46.59
|
| Coahuila |
385
|
857
|
122.60
|
| Tamaulipas |
143
|
481
|
236.36
|
|
Total región II
|
3,151
|
5,183
|
64.49
|
|
Región III
|
|
Año
|
1979
|
1983
|
Incremento
|
|
Estado
|
|
|
%
|
|
| Durango |
4,922
|
103
|
442.11
|
| Zacatecas |
|
49
|
|
| San Luis Potosí |
68
|
81
|
19.12
|
| Aguascalientes |
149
|
8
|
1,762.5
|
| Querétaro |
195
|
414
|
112.31
|
|
Total región III
|
431
|
655
|
51.97
|
|
Región IV
|
|
Año
|
1979
|
1983
|
Incremento
|
|
Estado
|
|
|
%
|
|
| Jalisco |
670
|
2,194
|
224.46
|
| Nayarit |
|
|
|
| Colima |
|
|
|
| Guanajuato |
233
|
648
|
178.11
|
| Michoacán |
16
|
99
|
518.75
|
|
Total región IV
|
919
|
2,941
|
220.02
|
|
Región V
|
|
Año
|
1979
|
1983
|
Incremento
|
|
Estado
|
|
|
%
|
|
| Estado de México |
683
|
1,566
|
129.28
|
| Morelos |
96
|
350
|
264.58
|
| Puebla |
328
|
420
|
28.05
|
| Tlaxcala |
|
70
|
|
| Hidalgo |
|
136
|
|
| Guerrero |
|
144
|
|
|
Total región V
|
1,107
|
2,686
|
142.64
|
|
Región VI
|
|
Año
|
1979
|
1983
|
Incremento
|
|
Estado
|
|
|
%
|
|
| Veracruz |
251
|
427
|
70.12
|
| Tabasco |
28
|
76
|
171.43
|
| Oaxaca |
30
|
87
|
190.00
|
| Chiapas |
|
|
|
|
Total región VI
|
309
|
590
|
90.94
|
|
Región VII
|
|
Año
|
1979
|
1983
|
Incremento
|
|
Estado
|
|
|
%
|
|
| Campeche |
|
15
|
|
| Yucatán |
106
|
320
|
201.89
|
| Quintana Roo |
|
|
|
|
Total región VII
|
106
|
335
|
216.04
|
|
Región VIII
|
|
Año
|
1979
|
1983
|
Incremento
|
|
Estado
|
|
|
%
|
|
| Distrito Federal |
9,739
|
16,910
|
73.63
|
|
| FUENTE: Matrícula de 1979 y 1983 en: Anuarios Estadísticos 1979 y 1983, ANUIES. |
CUADRO 8
RESUMEN DE MATRICULA POR AREAS DE CONOCIMIENTO EN LOS AÑOS SELECCIONADOS
|
|
|
1977
|
1984
|
|
| Areas de conocimiento |
Matrícula
|
%
|
Matrícula
|
%
|
% (77-84)
|
|
| Ciencias agropecuarias |
30,117
|
5.76
|
87,936
|
9.36
|
3.60
|
|
| Ciencias de la salud |
116,686
|
22.31
|
117,239
|
12.48
|
-10.00
|
|
| Ciencias naturales y exactas |
12,758
|
2.44
|
24,485
|
2.61
|
0.17
|
|
| Ciencias sociales y administrativas |
191,666
|
36.65
|
401,236
|
42.71
|
6.06
|
|
| Educación y humanidades |
11,489
|
2.20
|
28,014
|
2.98
|
0.78
|
|
| Ingeniería y tecnología |
160,227
|
30.64
|
280,603
|
29.87
|
-0.77
|
|
| Total nacional |
522,943
|
100.00
|
939,513
|
100.00
|
|
|
| FUENTE: Estudio preliminar realizado por el Departamento de Estudios y Servicios de Computación de la ANUIES
con base en los datos de los Anuarios Estadísticos de la misma. |
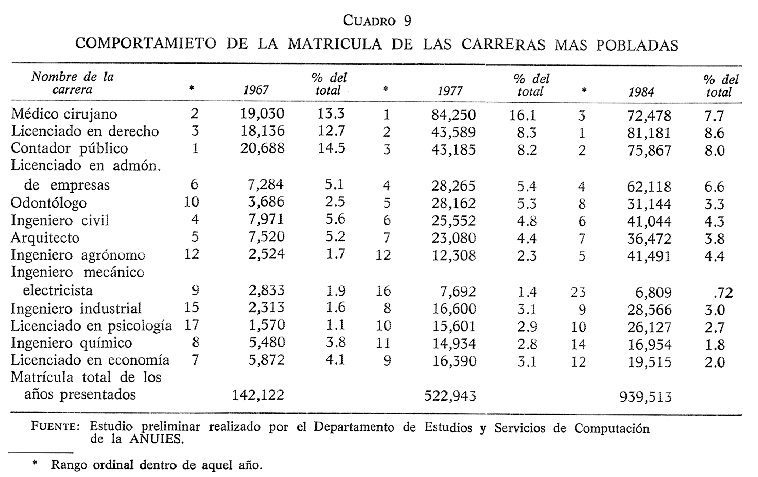
CUADRO 10
PERSONAL DOCENTE DE LICENCIATURA POR CATEGORIA
|
|
|
Año
|
Incremento
|
| Personal docente |
1979
|
%
|
1983
|
%
|
%
|
|
| Tiempo completo (TC) |
10,752
|
18.5
|
16,640
|
20
|
54.76
|
| Medio tiempo (MT) |
5,480
|
9.4
|
6,726
|
8.4
|
22.74
|
| Por horas (PH) |
42,059
|
72.1
|
56,568
|
70.7
|
34.50
|
| Total de profesores |
58,291
|
|
79,934
|
|
37.13
|
| Matrícula alumnos |
698,139
|
|
879,240
|
|
25.94
|
| Proporción alumno/TC |
64.93
|
|
52.84
|
|
|
| Proporción alumno/MT |
127.39
|
|
130.72
|
|
|
| Proporción alumno/PH |
16.60
|
|
15.54
|
|
|
| Proporción alumno/ maestro |
11.98
|
|
10.99
|
|
|
|
| FUENTE: Números absolutos en: Anuarios Estadísticos 1979 y 1983, ANUIES. |
CUADRO 11
PERSONAL DOCENTE DE POSGRADO POR CATEGORIA
|
|
|
Año
|
1980-1983
Incremento
|
| Personal docente |
1980
|
%
|
1983
|
%
|
%
|
|
| Tiempo completo (TC) |
560
|
52.24
|
881
|
45.89
|
57.32
|
| Medio tiempo (MT) |
63
|
5.88
|
221
|
11.51
|
250.79
|
| Por horas (PH) |
449
|
41.88
|
818
|
42.60
|
82.18
|
| Total de profesores |
1072
|
100
|
1920
|
100.00
|
79.10
|
| Matrícula alumnos |
25503
|
|
30653
|
|
20.19
|
| Alumnos/TC |
45.54
|
|
34.79
|
|
|
| Alumnos/MT |
404.81
|
|
38.70
|
|
|
| Alumnos/PH |
56.80
|
|
37.47
|
|
|
| Total maestro/alumno |
23.79
|
|
28.63
|
|
|
|
| FUENTE: Números absolutos en: Anuarios Estadísticos 1980 y 1983, ANUIES. |
Contenido
|