El denominador común que podría existir entre la Universidad y la empresa, es la utopía. Hacia ella caminan los pasos del hombre, y si la alcanza, se verá obligado a inventar otra hacia la cual reencaminarse, aunque parezca un punto ideal imposible de arañar.
La universidad y la empresa tienen rasgos que coinciden cuando se pisa el primer escalón del hacer: en él existe el deseo de hacer una cosa, de construir algo, de edificar, de abrir puertas, de ofrecer... Para lograr el fruto del deseo las acciones se contemplan arduas, difíciles, sobre todo al comienzo. Siempre cuesta trabajo construir un sueño y habitarlo con ladrillos, con objetos, con personas.
La universidad y la empresa se alimentan de búsquedas, de riesgos. Con los ojos puestos en la tierra de jauja, la utopía de Colón se hace América. Con los pies en la arena, los ojos se levantan de nuevo nace otra utopía el cristianismo, el oro, la extensión de los brazos de la península. Los ideales cambian, se descubren otros, se conquistan y se siembran nuevas semillas de utopía, arrancadas al árbol del deseo, de la imaginación, regadas con el agua del riesgo del espíritu creativo. El hacer siempre tiene un sentido de futuro; pero cada para qué es diferente: el ideal se puede cuajar en los moldes sin molde del amor, de la libertad, de la verdad, de la trascendencia; el ideal se puede producir en moldes de lámina, de madera, de piedra, de electrónica...
La utopía universitaria se esculpe con signos de cultura números y letras se tejen con agujas de ciencia y fantasía, para quitarle los velos al ser y facilitarle a la persona el crecimiento en el saber qué es lo real y lo fantástico, cómo responder ante los signos problemáticos del tiempo que la cubre, hacia dónde dirigir el cuerpo y el espíritu y cómo cristalizar los sueños del arte y de la vida.
Mientras el ser de la universidad se encuentra en el saber estar para tratar de que cada persona haga desde el crecimiento de la contemplación, la empresa emprende construcciones, negocios, proyectos que jerarquizan el capital y el trabajo como factores para producir. El ser de la empresa está en la fabricación, en la actividad industrial, mercantil, comercial, de prestación de servicios; con fines lucrativos.
El denominador común se empieza a resquebrajar cuando se enuncian los elementos descriptivos del para qué de cada ser. La universidad y la empresa conviven también un estado crítico. El automatismo y las nuevas tecnologías empiezan a trastocar la vida. La edad media y la edad industrial son renglones de la historia que hay que retomar, para luego ver hacia el futuro. Hace tiempo el reloj daba la vuelta rutinariamente; ahora le han nacido veloces piernas que lo llevan a correr todos los días por la ciudad y por el campo menos verde. La universidad aún "prepara" seres humanos para un mundo antiguo, la empresa se aferra, con las uñas gastadas, a los sueños del pasado.
La universidad y la empresa necesitan represenciar su sentido, darle la cara a la vida, a la persona, a la recapacitación. Una nueva utopía se construye: hay que aprender a soñar, pero con los sueños del hombre; ni la universidad ni la empresa pueden vivir sin la persona física, porque todo ser moral debe su existencia a la pluralidad humana. Muchos conceptos están volando en el aire, por el aire, sin tocar de nuevo tierra firme. La economía, a la cual no es posible reducir todo el vivir del hombre, se arma de sentidos reestrenados, como una armonía entre el satisfactor y la necesidad del ser humano. El humanismo ha quedado profanado como palabra al ser usado por tantos labios en la historia; pero hay que salvar los elementos que lo constituyen, porque son válidos, e inventar otra palabra. La universidad escuchó una vez los sonoros golpes de la industria, de la banca, del atractivo lucro del poder y del placer, y tal vez sin saberlo, se constituyó en empresa. La universidad enunció, otra vez, que lo administrativo está al servicio de lo académico; sin embargo, sin detener el tiempo, ha rodado por la calle de la vida con las ruedas que le fabricó la empresa. La universidad, a pesar de ser una gran empresa, no es una empresa. Hace falta señalar algunos rasgos distintivos entre universidad y empresa, para caer en la cuenta de la utopía universitaria al deducir, sin anotarlos, cada uno de los renglones similares.
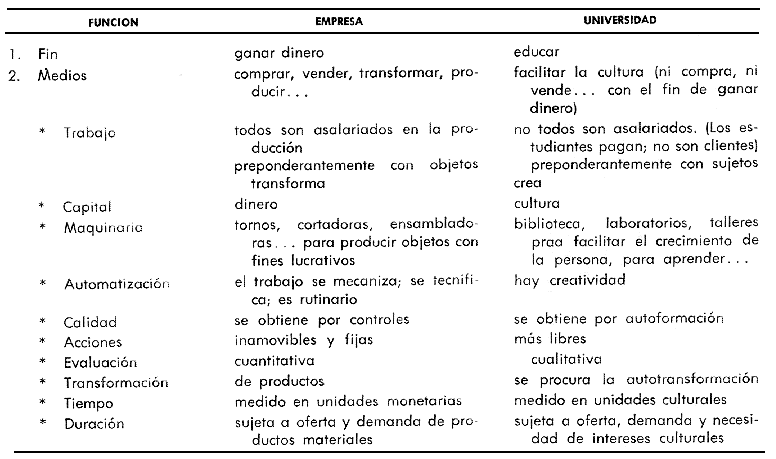
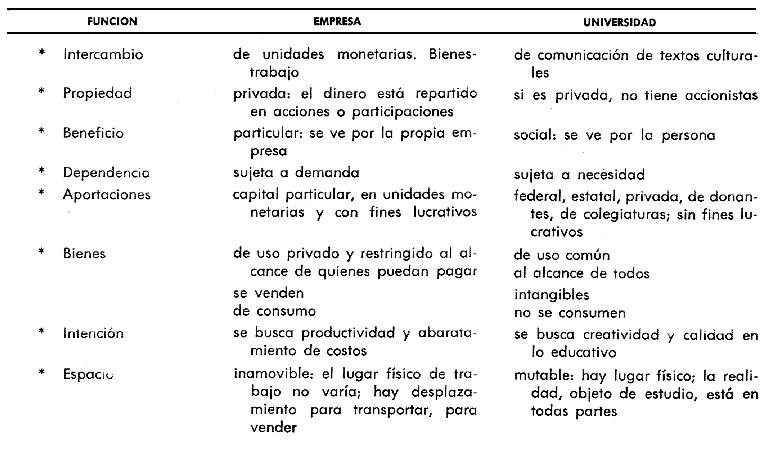
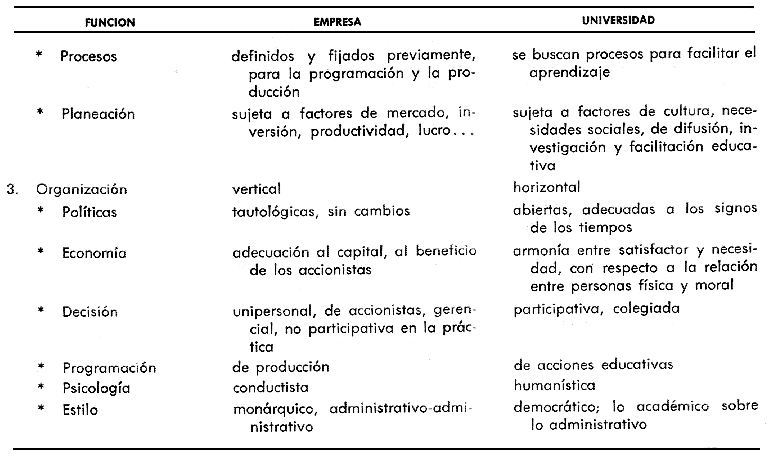
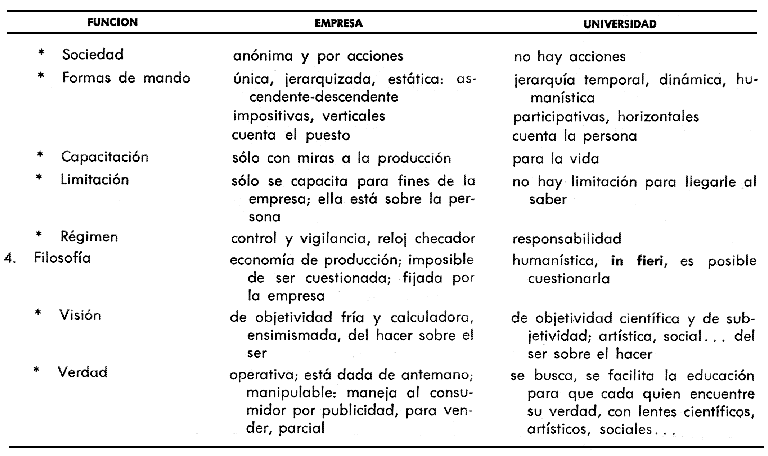
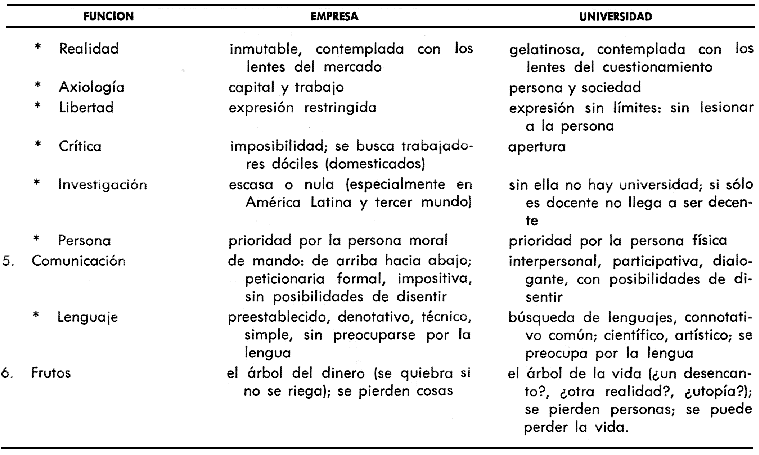
El cuadro, armado con evidente arbitrariedad, muestra tres columnas. La primera señala las funciones, que bien podrían ser características, rasgos, elementos, conceptos o lo que se quiera, pero siempre con la connotación de principios, de signos. La segunda columna indica la manera como se realizan las funciones en la empresa. La tercera columna marca la realización, claramente utópica, de las funciones en el ámbito universidad. Enunciada la función, se contrasta la segunda columna con la tercera.
El cuadro es un muestreo que se puede alargar o acortar a gusto del perceptor. No se busca agotar el tema, sólo se arrojan al papel algunos datos, que parecen suficientes para resaltar las distinciones y codificar las igualdades.
El concepto de utopía queda en el olvido dentro de la empresa, puesto que ella cumple con fidelidad lo que pretende, sin necesidad de estacionarnos en el análisis axiológico de su ser. La universidad, en cambio, navega por el mar de la utopía y tira el ancla cerca de las playas de la empresa, atraída por la arena dorada, la sombra de las palabras que le prometen el agrado del agua y los frutos de la exuberancia.
En las cartas de navegación que diseñaron los geógrafos educativos se pueden leer las características, las corrientes, las funciones que, en resumidas vistas, soñaron los creadores de la universidad, de cada universidad.
Entre la tierra de utopía y el camino hacia ella, se han presentado vientos desfavorables, tormentas, cansancio y capricho de los tripulantes, por ello la universidad sigue siendo una utopía, mientras los barcos sigan anclados en el litoral administrativo.
Tal vez sea oportuno considerar una utopía, tejida con signos presentes y ausentes, porque la universidad es mucho más que las paredes descarapeladas por la historia o los colores de modernidad que la ofrecen a los ojos como recién hecha. El mismo concepto de universidad está en crisis, porque el hombre vive inseguro, rodeado de agua turbia. Urge un replanteamiento educativo, desde las raíces del ser universitario, con la mirada que aprende de la historia y se proyecta hacia el tiempo y el espacio en que el hombre habitará.
Crucemos las puertas de la universidad para ver algunos elementos del ser que es, y desde esa visión, soñemos, con sueño leve, lo que podría ser, a partir de la mirada pasajera sobre la persona física y moral, la axiología, la economía, lo administrativo y lo académico, para sentarnos, finalmente, ante la pantalla que exhibe la función de la utopía.
Con el fin de resolver lo inmediato, es preciso tener raíces, principios que fundamenten las decisiones. Si no hay axiología, respeto a la persona, a los pilares que solidifican a la institución y a la persona, todo se derrumba; con una clara teoría de valores las cosas se revolverán con base y no por capricho o por visión inmediatista. La vida es un hábito; un acto equivocado no es la tónica. Para saber valorar las dos coordenadas de la realidad educativa hay que atender a ambas fines institucionales y fines de la persona; problemas urgentes y problemas a mediano y largo plazo. Sin ideario, sin políticas y actitudes trascendentes, no se puede actuar, a menos que se esté dispuesto a provocar lesiones a la persona o a la institución, que en primero y último término está compuesta por personas.
En una institución educativa existen muchos rasgos; el que suele predominar es el aspecto económico, a pesar de las buenas intenciones de investigar, ofrecer buena o al menos decorosa facilitación académica y difundir la cultura, con todos los componentes humanísticos, de sentido social y trascendente que se pretenda.
Si se olvida que la actividad económica es una actividad humana que procura el bien común, de modo que se generen bienes que satisfagan necesidades humanas, la institución educativa decae. Se trata pues, de una actitud, de un vehículo que transporta bienes para satisfacer a la persona en lo que requiera honesta, justa y realmente.
Al atender a la realidad del hombre, es palpable que en su camino, desde que nace hasta que muere, tiene deseos, necesidades, proyectos. En toda circunstancia es preciso que cuente con los medios para conseguir lo que busca, si es conforme a su ser.
Si se presentan necesidades, es imprescindible que disponga de los bienes para satisfacerlas, sea en el orden de los actos del hombre, sea en el de los actos humanos, a través de los cuales el ser busca una posición El aprendizaje, el amor concreto, la vida digna y creciente... En la medida en que se proporcionen bienes se pueden conquistar los deseos, inscritos en un bien cimentado de acuerdo con el orden natural, moral, humano, social, trascendente. El problema fundamental del hombre es el descubrir si sus necesidades son reales e inscritas en una axiología; si los satisfactores son medios propicios para alcanzar el fin, ambos -medio y fin- anclados en una sana visión de la vida.
Es evidente que el ser humano, en la medida en que tiene una clara axiología, que crece en la formación de la conciencia, trata de examinar la realidad, las posibilidades y, especialmente, de encontrar la armonía entre lo que desea -necesita- y el bien -satisfactor-, para lograr sus pretensiones. Por otra parte, la institución educativa se encuentra en una situación similar nace para algo y, tal vez, algún día dejará de existir; pero en el proceso histórico que vive, tiene que analizar sus deseos y la forma de satisfacerlos, por tanto, busca también una armonía entre ambos elementos: principio -medio- y fin. La diferencia se da en que el ser humano es una persona física y la institución una persona moral. La formación de la conciencia es más factible en la persona singular que en la "persona" plural.
En una institución hay cambios constantes de personas, tanto por razones naturales, como por conveniencia institucional educativa no es bueno que una persona se perpetúe en un puesto, porque mantiene lo establecido, después de un tiempo, y se cierra al cambio. Es indispensable por ello, fijar criterios por escrito, hacer crecer el espíritu a través de la letra y saber aplicar, con sentido crítico, humanístico, justa y trascendente, la escritura. Si no se toma en consideración a la persona y al bien de las personas, razón de ser de la institución educativa, todo se derrumbará. De ahí que las decisiones educativas deban ser del grupo humano que compone la institución, a través de una participación real. Si sólo un hombre decide los destinos de toda una comunidad, puede surgir la tiranía educativa, el desacoplamiento de lo económico, al perder de vista las necesidades y los satisfactores, de manera que se combinen el bien de la persona y el bien de la institución.
Es preciso que la persona tenga claros proyectos por realizar, que manifieste su concepto educativo, su sentir y su filosofía de la vida. Si el ser humano no tiene una idea concreta y bien fundamentada de lo que es el hombre, de lo que es y para qué es la persona, no habrá proyecto válido. Es imprescindible que la persona sea consciente del principio y del fin de su ser, que lo vea y lo exprese; si no sabemos lo que somos y pensamos, no lo podemos expresar, no podemos señalar y menos aún connotar nuestra presencia, nuestro sentido; cuando no hay enunciados claros, no es factible el diálogo con el otro. Cuando no expreso mi realidad, me convierto en un ser extraño, a pesar de que me crea un ser diáfano para conmigo mismo y para con los demás. Creer no es ser, si no se fundamenta la creencia. Si actúo desenfocado de lo que veo, pienso y creo, soy actor, soy mentiroso tanto con mi propio ser, como para con los otros. Una institución educativa que no sepa lo que son, ven, piensan, desean y creen cada uno de sus miembros, está en camino de la disolución. Este saber es vital para generar el respeto, no la represión.
La idea que surge en la historia como principio, dentro de la educación, debe ser clara, sencilla y precisa, pero con actitud de constante examen de la realidad plasmada en lo escrito y la realidad plasmada en el ámbito institucional y social. Si no se tiene una idea concreta del hombre, de la educación, la institución pierde su sentido. No basta tratar de seguir la ley o la política escrita. Hay que examinarla, adecuarla a la realidad temporal, analizar las necesidades para caminar hacia el fin propuesto en la educación, y jerarquizar necesidad y satisfactor.
Es importante descubrir que el ser humano tiene necesidades de diversa índole de orden material y de orden no material; necesita comer, vestirse, hábitos, instrumentos para hacer, para aprender, para crear. Necesita amor y libertad, saber y sabor, vivir y trascender. El hombre es materia y espíritu, por tanto requiere de satisfactores materiales y espirituales, necesita equilibrar la balanza en la actitud económica, para solucionar sus problemas, en uno y otro nivel. Ambas plataformas, la material y la espiritual, son constitutivas de la persona, del ser singular humano. Por ello se tiene que atender a la persona como unidad. El sujeto no puede aprender si no come; el sujeto no puede vivir si no aprende a vivir, a anhelar dentro de las posibilidades de la existencia justa, social, personal y trascendente.
La institución educativa, como persona moral, tiene su ser concreto en el nombre. Su singularidad es fruto de la pluralidad, de la presencia y del ejercicio de todos los seres humanos que habitan en ella en el desempeño de diversas funciones: académicas, administrativas y coadjutoras.
La institución tiene también necesidades que satisfacer para seguir viviendo, creciendo, mejorando en su acción educativa. Tiene que facilitar los bienes que resuelvan las necesidades de las personas. Si la institución se explica a sí misma, lo hace a partir de una común unidad educativa, en la cual cada uno de sus miembros participa y está de acuerdo en los fines, en el concepto de hombre, en el concepto de educación, por lo menos en los puntos principales de la filosofía educativa, de la antropología filosófica y de la filosofía social que la sustenta como denominador común.
La común unidad de la institución educativa tiene como objetivo esencial facilitar el aprendizaje. Todos los sujetos y los objetos de la institución están en ella para lograr ese objetivo. Es evidente que en una comunidad se da lo plural existen concepciones múltiples sobre el ser, sobre la vida y sobre los caminos para facilitar el aprendiza je, pero todos los canales concurren en la alimentación de lo verdaderamente importante la construcción y el crecimiento del ser humano como persona. Por tanto, la primera necesidad que debe satisfacer la institución es la necesidad de cada una de las personas de la comunidad, de acuerdo con la presencia singular con la cual concurre en el fortalecimiento del ser moral de la comunidad y de su ser particular, como hombre, como mujer, como estudiante, como trabajador.
La planta física con salones de estudio, biblioteca, laboratorios, talleres, campos de juego y demás servicios, son medios para facilitar la educación. Los servicios escolares, de finanzas, de administración tienen como función la de estar organizados como seres que ofrecen todo para conseguir el bien de la comunidad: la educación para que cada ser humano crezca como persona en el amor y la libertad, sin provocar perjuicio alguno a la unidad común.
La actividad económica vista como actividad humana buscará entonces la armonía de bienes que atiendan en primer lugar a la persona, a través de la facilitación de satisfactores para las necesidades que ocurran. En el instante en el cual el ser moral que es la institución o el ser singular que es la persona física olviden el planteamiento humano de las necesidades y de los satisfactores oportunos, el ser total, la comunidad, se desgaja y pierde la vida. Se requiere, en ambas personas -la moral y la física- un hábitat y una libertad, un gozo en la acción y profundo amor por el hombre concreto, la consecución de las mejores condiciones de trabajo y de los medios para que cada persona trabaje en el crecimiento de la cultura, del amor, de la libertad, de su propia familia. Parece indispensable que ambas personas escrituren sus deseos, lo que requieren para atraparlos y que, a través del cruce de las palabras, establezcan, con el espíritu bien abierto, la escalera de lo necesario y la escalera de los bienes.
Esto es una actividad humana, una actividad económica. Parece oportuno que ambas personas vean que viven en circunstancias históricas concretas, en un país determinado con características específicas, en una sociedad con las crisis de cada día que se encabalgan en las semanas, los meses y los años.
Las circunstancias de la persona son su realidad: la escuela, la familia, la religión, el estado, la política, la economía nacional, los medios de comunicación.
Toda acción humana, toda acción institucional, hace crecer o decrecer el todo social en mayor o menor grado. No hay que conformarse, pero hay que saber esperar, aprender a hacer, a vivir con gozo, a luchar por una comunidad social mínima que crezca en el amor y en la libertad, en la satisfacción de sus necesidades, escalón por escalón.
Lo verdaderamente trascendental es la persona, la cual vive en la sociedad como ser que camina hacia su propia trascendencia, hacia la consecución del bien que pretende; dentro de una axiología que vea por la otraedad en todos sentidos.
Ninguna de las personas -física y moral- tienen razón de ser ni de existir, si no están en presencia social. Se educa para el ser social, no para el ser aislado. Se aprende para saber en la sociedad. Se vive para crecer hacia la otredad, para creer en ella, para que cada ser sea igual al yo y que lo supere en el amor.
Al ocurrir las necesidades de la persona en la educación, el que hacer institucional se realiza en dos líneas: la facilitación de los bienes materiales y el servicio que las personas hacen a las personas. Los bienes materiales que se ofrecen son la planta física y los objetos libros, espacios, máquinas, mesas, aparatos... Los servicios son proporcionados como facilitación para que se crezca en el saber y en el amar. Los servicios son actitudes de personas que facilitan el camino para que la otredad pise y descubra; son guías -no conductismo-, informaciones, posibilidades para relacionar elementos, comunicaciones de experiencias, de hallazgos, de gozos y de frustraciones en la vida personal que todos los días aprende algo para darse a alguien.
La facilitación de bienes y de servicios debe de ocurrir siempre como satisfactor para hacer, como actitud estable. Si no existen bienes para satisfacer la necesidad educativa, la persona se estanca. Si no existen actitudes humanas-amorosas, no se facilita el crecimiento de la otra persona.
Si estas necesidades del ser humano las extendemos de la plataforma educativa institucional a la vida toda y diaria y difícil, veremos que la persona tiene siempre algo que satisfacer desde la interioridad hasta los rasgos triviales, pero imprescindibles, de comida, vestido, habitación, descanso... Las necesidades que tiene el sujeto nunca desaparecen; por tanto, hay que procurar desde el nivel institución todo tipo de bienes y de servicios para que la persona satisfaga sus necesidades y procure facilitar a la otredad, por lo menos a la más cercana, a la familiar, su crecimiento, su satisfacción interna y externa.
Entre los intereses de la persona y los de la institución es muy fácil que haya enfrentamientos. Si los fines no coinciden en un denominador común mínimo, nacen los conflictos. Para solventar las dificultades que surjan entre ambas partes, es preciso que exista un organismo formado por personas con claro sentido humano que regulen, que diriman, que velen por el bien de ambas personas. Es conveniente aceptar, con sentido común, que si la economía es una actitud que armoniza debe existir un organismo verdaderamente participativo, que ordene la actividad económica y todas las actividades vitales de la comunidad, en la forma de distribuir los bienes y los servicios para que se realice la actividad educativa. Sin embargo, nunca debe de intervenir en la forma que cada personatienederesolversusnecesidades extrainstitucionales, ni de trabajo, si con ellas no atenta contra lo acordado por la comunidad educativa.
El organismo que busque la armonía de la comunidad, no debe estar compuesto exclusivamente por las personas que desempeñan los puestos dirigentes de la vida educativa. Es pertinente que el organismo decisorio más alto de la institución se forme por participación heterogénea, con personas que pertenezcan a los diversos grupos que constituyen la comunidad. Este organismo debe de estar por encima de las decisiones de la cabeza más alta del aparato directivo, aunque, evidentemente, ella sea miembro de ese organismo.
Uno de los grandes males de la institución educativa es el malmaridaje de un funcionario con su puesto, o peor aún, con la autoridad, porque lo llevará a procurar puestos más altos y al mal ejercicio de la autoridad, a pesar de que él crea que está en lo justo. Si no se tiene una conciencia educativa que se inscriba en la disponibilidad, en el servicio, en el estudio y la actitud perennemente humana, se trastornará la institución, porque se convertirá, erróneamente, en una empresa con matices de administración pública o privada, cuando la educación no es una empresa, no cabe en los moldes de la administración empresarial, no produce objetos, ni es un canal de enriquecimiento. Si un puesto sirve al funcionario para subir en la pirámide del poder, tomará una actitud política equivocada de acuerdo con la axiología educativa, manipulará personas, grupos y decisiones, y distorsionará el fin de la economía entre las personas, las cuales tienen a su alcance bienes y servicios para beneficio particular, familiar, institucional y social.
Mientras no exista la actitud profundamente educativa en la persona que ejerce un puesto, con la visión afinada para ubicarse en el servicio de bienes que faciliten la educación a la otredad, con la certeza de que hoy está temporalmente en un lugar y pronto cambiará, no se generará la armonía humana.
El funcionario que ocupa un puesto debe de coordinar la actividad educativa conforme a la función que le toca desempeñar; debe de dar cuenta a la comunidad; debe de instalarse en la búsqueda del saber, con el fin de facilitar realmente el aprendizaje a los demás.
El funcionario que invade las funciones de otra persona, ni confía en la persona, ni facilita la educación, ni procura la armonía. Parece claro que la institución educativa no debería llamar a una persona a un puesto cuando manifieste vehementes deseos de poseerlo. Parece evidente que sólo deberían de acceder a puestos, las personas comprometidas con la educación y que estén dispuestas a ocuparlo como un real servicio a la comunidad, y sólo temporalmente, no durante toda la vida.
Si una institución educativa desea realizar sus funciones con acierto, debería procurar la armonía entre personas e institución, de modo que contara con personas capaces y disponibles, no seres ambiciosos de poder y de dinero, de lengua hábil para envolver y parcializar la verdad.
Si a una persona que ocupe un puesto se le mantienen sus prestaciones, estará mejor dispuesta para cambiar de un lugar a otro, del ejercicio del X poder al servicio sin asignaciones de poder.
Si una institución desea revitalizarse, debe analizar, orgánicamente, las características de los miembros de la comunidad que sean aptos para desempeñar una función dirigente temporal, y no otorgar nombramientos bajo la sombra de la docilidad, la permanencia de lo tradicional y la actitud burocrática.
La persona humana esté en donde esté, en la institución educativa, a pesar de que cuente con bienes y servicios para el trabajo, es posible que abuse de ellos. No porque existan disposiciones erróneas, solamente, sino por debilidad humana, por intereses espurios, por placer, por dinero... Hay que detectar que el mal no está en el bien o en el servicio, sino en el abuso. Lo conveniente es poner remedio al abuso, no clausurar el bien o el servicio. El préstamo de libros, videos, tornos... no se debe de interrumpir porque alguien abusó. Lo particular no es lo general, ni aun la suma de algunos abusos puede llevarse al nivel de generalización y de cierre de los elementos facilitadores de la educación.
Una comunidad educativa debe de establecer el juego de las reglas en la economía de la institución, así como los caminos pertinentes para que toda persona guíe sus propios pasos con sanidad. Pero lo fundamental en las disposiciones de orden económico es la orientación.
Es preciso aclarar cómo se va a jugar, en cuánto tiempo y para qué. Cuando se dialoga, se escrituran los acuerdos y se comunican, es posible realizar un juego bien llevado. Lo esencial es ver qué se quiere, qué pretende la comunidad y qué decide el organismo en el cual existe verdadera participación de todas las personas, a modo de sana representación.
El juego de las reglas en la economía de la institución, debe respetar el cómo, el cuándo, el qué... una vez que se empieza el juego verdadero. De qué sirve aprobar un presupuesto si no se da el dinero para ejercerlo? ¿De qué sirve jugar al sí, cuando no se confía en la persona? Es evidente que cuando no se respetan las reglas en el juego, el sí afirmativo se convierte en condicional, crece el malestar y se dejan de hacer las cosas. Por tanto se produce la carestía de bienes y de servicios, de actitudes humanas y se destroza la educación.
La comunidad no puede vivir en la anarquía, pero tampoco en la represión. Algunos miembros tienen que desempeñar funciones de coordinación de la economía, ajustados a la finalidad establecida por el común querer, ya fijado, de las personas que integran el ser moral.
Los sujetos que coordinan la actividad económica, así como otro tipo de actividades reciben el encargo de hacerlo, por parte de la comunidad. Por tanto desempeñan un cargo de servicio, de confianza y de responsabilidad, en el sentido de respuesta, actuación para y ante la comunidad.
Como el cargo es aceptado por encargo, no es pertenencia del sujeto que lo coordina, dirige o administra. Por tanto, al ser un desempeño temporal, el sujeto debe de considerarlo como el cumplimiento de una función pasajera; siempre en beneficio de las personas y de la institución, de la comunidad. Por tanto sin inclinarse hacia el lado del "cuatismo" o del servilismo hacia personas que ocupan puestos más altos que él, también temporales.
Este espíritu de plena sanidad es casi utópico encontrarlo, porque el hombre vive no siempre en el nivel de la conciencia, sino en la fusión de intereses altos e intereses espurios. La tentación del poder, marea, de tal suerte que se pierde la visión de lo real, de la persona y de la comunidad. La tentación del placer, se busca satisfacer con la búsqueda y la adquisición de objetos, con la manipulación de personas y la posesión de todo lo que se desea, sin atender a una axiología social. Cuando el ser humano encuentra sobre la mesa una chequera con fondos profundos y rostros agradables que bajan de sus sueños a la casa real y muy verde y muy apetecible, con la posibilidad de hacer arreglos conforme a la ética de circunstancias; sin el peligro de ser visto, ni oído, ni olido, dará autógrafos y le subirá el volumen al estéreo que toca música para el gusto del sujeto, se llenará de exterioridades para provocar tal ruido o tal ocupación, con el fin de acallar el silencio y la reflexión y la conciencia de sí, de la otredad. Cuando se dice la primera mentira y se cree en ella, el ser humano se aleja cada vez más de la posibilidad de emitir enunciados verdaderos, amorosos, comprometedores.
Los intereses de los particulares deben ser respetados, pero no pueden ser aceptados si generan perjuicios a los intereses de la comunidad. De nuevo, hace falta estar en ritmo de análisis de intereses, por ambas partes, para que las dos puntas se afinen y se puedan tejer en la unidad; institución y persona son la comunidad.
La actividad económica necesita el concurso de la persona. Sola, no tiene sentido. Dejada al azar, engendra el desorden total. Sin embargo, la organización no se debe perfilar en el autoritarismo. Entre el dejar hacer y el no dejar hacer, extremos imposibles de unir, está el dejar ser para que todos sean en el ser institucional.
El problema fundamental de la comunidad, cuando sabe lo que quiere ser y ve por cada persona, es el activismo. El trabajo institucional, en todos sus órdenes es hecho por personas. Si el yo no aprende a retirarse al silencio, jamás sabrá qué es lo que está haciendo, ni a quién está lesionando. Hace falta detener la vida para contemplarla y contemplarse en ella. De otro modo no se podrá encontrar la ubicación en el ser social; no se analizarán los intereses propios y los de la otredad, el yo alejará la posibilidad de elegir, y cuando no se elige, no se ejercita la libertad. Si no se pone en juego la libertad, se irá destruyendo, atrapada, pisoteada por la circunstancia, y el yo se despersonalizará, porque sin libertad no hay persona.
La libertad es una potencia que crece o decrece. No es algo estático. Un acto libre concatena más actos libres. Un acto, si se puede llamar humano, que proceda del veletismo, del capricho, de la obvia falta de análisis, siempre producirá dolor a la otredad. La consecuencia del anquilosamiento es la pérdida de la libertad de la persona, aunque el sujeto sea inconsciente de esa realidad.
Para que la comunidad funcione, crezca y tenga sentido la institución educativa, se requiere que cada persona se sienta a gusto, ubicada y cuente con las facilidades para trabajar por lo que desea, dentro del bien social. Cuando la persona se esfuerza y los resultados son malos, o no encuentra eco, animación, es evidente que cada vez se esforzará menos. Al fin siempre sale mal todo Si la persona, en cambio, ve frutos proporcionados al esfuerzo que puso, crecerá su iniciativa, su producción y procurará participar con el fin de mejorarse y mejorar a la comunidad para que logre sus fines, para que cada miembro esté a gusto y en ascenso creativo.
Si ser libres es hacer lo que quiere la persona, el yo, sin perturbar a nadie ilícitamente, es claro que necesita estar en condiciones para usar su libertad, para hacer lo que desea. Esas condiciones no dependen exclusivamente del sujeto, de su interioridad. Hay múltiples factores que condicionan la libertad la posibilidad de determinarse. No se puede ser astronauta si no se tienen características pertinentes para serlo. Por tanto ahí no hay ejercicio de la libertad. No se puede estudiar, viajar, si no se tiene para comer. Es claro que en la institución educativa se deben de proporcionar las condiciones para la libertad. Si no existen se gesta el corte de los elementos indispensables para que el sujeto se constituya en persona; se contribuye, aun inconscientemente, al mal social que es la falta de un entorno que facilite a todo ser humano la presencia de la libertad.
Aunque la libertad no se determina por el factor económico, por la carencia de bienes para satisfacer necesidades, es claro que sí se condiciona casi fatalmente. La historia humana muestra claros ejemplos de hombres que se comprometieron con seres humanos marginados de la "sociedad" por su status económico, y pertenecían a clases de media hacia arriba. También se han liberado algunos hombres de la opresión de la necesidad no satisfecha y han trabajado por la consecución del amor y de la libertad para todos, pero el hecho de que algunos hayan lanzado al vacío los condicionamientos, no nos permite generalizar. Lo tristemente normal es ver al hombre encerrado en sus condiciones por la circunstancia que le provoca su "hermano" el hombre.
Es frecuente encontrar en la diacronía que los hombres generalmente preocupados y ocupados por el bien de la otredad en el ser social, porque piensan y viven en las personas, suelen fluir de la institución educativa, a pesar de las situaciones, a veces, poco favorables para desarrollar la libertad. Esto señala la importancia de que en la institución educativa se facilite el entorno del amor y de la libertad, del ser sobre el tener, de la acción pensada y libre que ve, siente y se dispone hacia la otredad.
La condición de privilegio que viven los habitantes de la institución educativa, por tener acceso al saber, debe tornarse en condición de servicio. ¿Para qué se quiere saber? Si la respuesta se inscribe en la inmutabilidad del status, en el aprendizaje de los elementos para tener y no dejar ser, ¿cuál es el sentido social de la institución? Cuando el hombre descubre los colores de la vida y siente el gozo que le provoca la visión, invita al hombre a participar del gozo. ¿Por qué no hace lo mismo, cuando crece en un hábitat agradable?; ofrecer de lo que se tiene, de la posesión del objeto, puede producir, evidentemente, la pérdida del objeto. Por ello no se desea participar, dar. Si se vive para los objetos, se tiene un más de algo, se cuida el status sobre todo valor; pero también se condiciona para ellos y se pierde la posibilidad de elegir con sentido. Si se es consciente de que los objetos son para el hombre y no el hombre para los objetos, se puede dominar la circunstancia y crecer como persona; no se puede crecer si no crece la otredad.
Cuando en la sociedad, en un sentido total o en un sentido restringido; país, estado, ciudad, empresa o universidad, no se facilitan las condiciones de la libertad, es imposible que sus miembros se realicen. Los grupos dominantes en los diversos tipos de sociedad se han caracterizado, regularmente, por imponer el silencio. La castración de la palabra es la desaparición del posible encuentro de la verdad.
Es cierto que en muchas ocasiones el hombre que ha sido ubicado en un determinado status socio-económico y cultural bajo, tiende a cruzarse de brazos, a sobrevivir cargado de conformismo, de ojos pesimistas; porque ha matado los deseos de progreso personal y familiar. ¿Para qué trabajar más y esforzarse por ganar un poco más de dinero, si con lo que ingresa a la semana alcanza para no morir?
Si falta respuesta en el ser humano, si la sociedad, cualquiera que sea, se queja de la incompetencia del ser humano para el trabajo, se debe a que nunca facilitó el aprendizaje, nunca propició las condiciones para el crecimiento, nunca dejó ser a la otredad. El riesgo de participar y dejar participar es grande. Por una parte se puede encontrar la represión, por la otra, es posible que los demás descubran la falta de sentido humano y la falta de capacidad del sujeto en el poder para servir a la otredad; si la persona moral no está dispuesta a correr buenos riesgos, predominará el sentido de empresa sobre el sentido de universidad.
A pesar de la actitud empresarial vigente, es imprescindible seguir construyendo el concepto de educación como amor y vida, para bajar la utopía a la realidad, y construir desde ella otra utopía.