| |
Necesidad y Fines de Este Escrito
No se puede negar la importancia de una administración adecuada para el buen funcionamiento de una institución.
Administrar es, etimológicamente, servir necesidades, y así se llama a las funciones de supervisión
y satisfacción de necesidades, cuando se apoyan en cierta facultad decisoria. Las necesidades administrativas
son aquellas que nacen de la actividad de cada grupo de trabajo que forme parte de la institución, y toda
decisión relativa está encaminada, por tanto, a sostener y a mejorar la actividad toda, y a conservar,
conseguir y bienaprovechar los medios disponibles para tal actividad. En otras palabras, el buen funcionamiento
de una institución es la función y el objetivo básico de los administradores, y la eficiencia
del trabajo de la población administrada depende, por tanto, en buena parte, de los administradores.
En este documento se expone una serie de razonamientos analógicos que permitan prever "en abstracto"
algunas estrategias administrativas que se prejuzgan convenientes en una institución educativa. Se parte
del supuesto de que un sistema dinámico persistente (un sistema administrativo lo es) se puede comprender
como un sistema homeostático, es decir, un sistema que tiende a mantener su actividad dentro de límites
estables, y que puede evolucionar en una dirección definible como conveniente.
La elaboración de modelos simples por abstracción a partir de circunstancias muy complejas y poco
manejables es un recurso metodológico universal, buscado conscientemente como técnica de reducción
de información, similar a lo que se hace inconscientemente al elaborar categorías y conceptos en
la verbalización de la realidad. Y según esto, aquí se busca una ventaja que consiste en procurar
abstraer de la realidad administrativa, que es muy compleja, algunos pocos elementos básicos que faciliten
prever la evolución de un sistema administrativo en un grado razonablemente útil.
El criterio para considerar correcta una abstracción consiste, según Whitehead, en que las inferencias
que se extraigan de ella no se falseen por la omisión de datos en que consiste dicha abstracción.
Hoy son conocidas algunas características constantes de cualquier sistema dinámico, de modo que es
posible establecer modelos sencillos en los cuales se basen razonamientos analógicos que lleven a previsiones
de validez probable, como para poder orientar en ellas nuestras acciones y decisiones, sin grave riesgo de error.
Y entonces, la confrontación con la realidad será la utilidad y prueba última de un modelo
de finalidad práctica.
Antecedentes Conceptuales
Las características de un sistema dinámico que se autorregula son conocidas por la ingeniería
del control desde fines del siglo XVIII. Esta disciplina evolucionó en una de sus ramas hacia la cibernética,
"ciencia del control en el animal y en la máquina", en este siglo. El concepto de homeóstasis
fue utilizado por Claude Bernard en fisiología el siglo pasado, y el término mismo por Walter Cannon
en la misma rama en 1932. Cuando hacia 1947 fue evidente que el concepto de la retroalimentación- un concepto
complementario- nacido en la ingeniería del control, era aplicable de modo estricto en fisiología,
se comenzó a aplicar de modo intuitivo en otros campos de la biología, en antropología, ecología,
etc. Stafford Beer hizo esto en la administración de empresas.
A la tendencia general a procurar equilibrio en la acción se le nombra homeóstasis en biología,
control en ingeniería; Jean Piaget habla de autorregulación en psicología, y Ross Asby de
ultraestabilidad. En todos los casos se alude a funciones análogas, y tales nombres resultan intercambiables
en el razonamiento por analogía.
Definiciones Básicas
Cuando un sistema de acción es estable conlleva una dirección, una finalidad u objetivo. Los objetivos
determinan normas de acción (son un patrón de referencia) con el que se pueden comparar a cada momento
los resultados de la acción misma; la clave está en distinguir los actos y resultados útiles
para conseguir 105 fines buscados, de aquellos que desvían de los fines. Hay, pues, resultados de tres clases:
- los resultados bien encaminados a los fines que se procuran;
- aquellos que desvían de los fines (errores, ruidos, inexactitudes);
- las correcciones a los desvíos.
En cada sistema hay un subsistema de retroalimentación que informa sobre la eficacia de la acción
y dispara medidas de corrección que compensan los errores. En la práctica se hallan varios tipos
de respuestas homeostáticas; describámoslos en gráficos muy sencillos, donde la evolución
del tiempo del sistema se desplaza de izquierda a derecha. A media altura, una línea horizontal representaría
la dirección correcta hacia los fines deseados. Los errores y las compensaciones llevarían una dirección
más o menos desviada hacia arriba o hacia abajo, alternativamente, como oscilaciones en torno a un centro.
Los casos posibles resultarían:
Caso 1. Cuando hay un desvío de valor suficientemente notable se dispara una corrección
de dirección opuesta al error, que lo compensa. Al llegar dicha compensación a un grado de desvío
suficientemente notable, vuelve a dispararse otra corrección de sentido opuesto a la primera corrección.
Así funciona un calentador de agua: tiene un termostato, y cuando el agua se calienta lo suficiente se cierra
la salida del gas y se apaga, para encenderse de nuevo cuando el agua se enfríe más allá del
límite deseable. La temperatura, pues, oscila entre dos límites deseados.
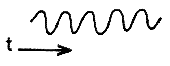
Caso 2. Una desviación ocasiona una corrección ligeramente inferior a la desviación;
en consecuencia, en cada nueva corrección el error irá disminuyendo hasta lograr la estabilidad.
Es el caso de un auto en marcha: algo imprevisto (un niño que se atraviesa, etc.) obliga a desviarlo si
no se puede frenar de improviso; el chofer zigzaguea un poco hasta lograr la estabilidad de nuevo.
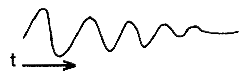
Caso 3. Un error dispara una compensación algo excesiva, y esta sobrecompensación se va
exagerando en cada sobrecompensación sucesiva hasta sobrepasar el límite tolerable, y el sistema
fracasa. Es el caso de un niño caminando sobre una barda. Si va con miedo, una desviación ligera
le lleva a inclinarse un poco más de lo debido, en dirección contraria; y tras varias compensaciones
alternadas la desviación aumenta hasta caer.
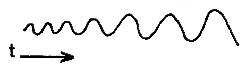
Caso 4. Podría imaginarse un sistema ideal, donde cada desviación se compensara exactamente
en el momento de producirse. Así las desviaciones tendrían siempre un valor igual a cero. En la realidad
esto no es posible, ya que hay siempre un tiempo de retardo entre el desvío y la compensación, así
sea un tiempo extraordinariamente breve. Esto indica que la oscilación es inevitable.
En los casos 1 y 2 se acostumbra decir que la retroalimentación es negativa, es decir, que compensa y
corrige desviaciones. En el caso 3 se dice que la retroalimentación es positiva es decir, que aumenta las
desviaciones.
Interpretación Administrativa: Primera Aproximación
¿Cómo podríamos interpretar estos diagramas si describieran la dinámica de sistemas
administrativos? En el caso 1 la interpretación es obvia: es un sistema administrativo que vigila la actividad
y dispara medidas correctivas cuando aquélla se separa de los objetivos. Se trataría de un tipo de
administración conservadora, enfocada a procurar que todo marche y siga marchando bien. Esto es claramente
demasiado general y habría que volver a ello después.
Una interpretación plausible del caso 2 es el de un sistema (una institución) de formación
reciente, o en actividad creativa constante: hay necesidad de orientar la acción, centrándola cada
vez mejor hacia los fines de la propia institución, hasta que dicha actividad se vaya encaminando bien,
por sí misma del modo que se desea.
El caso 3 es el de una institución donde la administración exagera las medidas de corrección,
lo que puede llevar a sus componentes, a su vez, a reaccionar con intensidad excesiva, lo que va desviando cada
vez más las respuestas sucesivas, las medidas correctivas necesarias, hasta un límite imprevisible
en que puede darse al traste con un subsistema, y eventualmente hasta con el sistema completo. Es un resultado
propio del control como coherción o como restricción, que con frecuencia provoca respuestas de reacción
contraria.
Queda entonces claro que el tercero es el caso por evitar, pues no asegura la persistencia del sistema administrativo.
A cambio, el caso óptimo parecería ser el cuarto, al cual podríamos tender de modo ideal.
Si fuera eso exactamente lo que deseáramos, nos encontraríamos con una dificultad insalvable, ya
que toda acción está sujeta a error, y lo que necesitaríamos para llegar al caso 4 sería
una corrección instantánea, exactamente equivalente al error.
Y sucede que siempre hay tiempo de retardo entre el error y la corrección, aun cuando pueda ser un tiempo
muy breve: en un sistema de ingeniería electrónica los tiempos de acción son fracciones muy
cortas de un segundo, pero aun en ese caso hay retraso; con mayor razón en sistemas humanos como los administrativos.
Cuando un subsistema de control nos da siempre respuestas óptimas sobre el funcionamiento logrado por el
subsistema controlado, esto es señal de que los medios de retroalimentación disponibles no son suficientemente
sensibles a las variaciones. Y así nos encontramos con que, si debiéramos controlar un sistema, y
obtener siempre resultados óptimos, dispondríamos sólo de un recurso paradójico controlar
a través de un subsistema de retroalimentación que fuera insensible a los errores. Lo paradójico
reside, obviamente, en que sólo identificando errores la superación es posible. Un sistema perfecto
es un sistema que no funciona.
Entonces resulta evidente que la oscilación y el error son connaturales al funcionamiento de todo sistema
real. Y se plantea el problema de si, en el caso 2, no se estará cayendo en el error de postular un momento
en que "se logra la ultraestabilidad", momento que es imposible de alcanzar. No es así: el caso
4 es absolutamente imposible. El caso 2 termina en una recta porque se está representando así una
reducción enorme de las oscilaciones. Algo así como si se dibujara otra escala: la parte recta del
caso 2 es una "amplificación" del caso 1; si dibujáramos a mayor escala dicha línea
horizontal del caso 2, la veríamos formada por oscilaciones muy cortas. El caso 2 termina por reducirse
al caso 1.
De este modo, y siguiendo las sugerencias de la analogía postulada, una estrategia administrativa queda
reducida, en esta primera aproximación, a:
-evitar caer en el caso 3;
-procurar deslizarse hacia el caso 1; y
-tender, idealmente, hacia el utópico caso 4.
Esto podría hacerse tendiendo, los administrativos, a guiar, es decir, previendo con anticipación
errores o desviaciones posibles. Este punto exigiría, es claro, el entrenamiento permanente de los administrativos,
y el resultado sería disminuir hasta lo posible la amplitud de las oscilaciones.
Actitudes Administrativas: Segunda Aproximación
Un factor del sistema es, pues, el administrador mismo, del que podemos identificar varias actitudes diferentes.
No porque exista (y si existe, no la conocemos) una clasificación de actitudes aceptada, sino porque la
vida profesional nos permite recordar casos nominables al menos. Se trata de actitudes alternativas, de las que
rara vez se dará alguna en pureza; a modo de ejemplos:
- actitud restrictiva: "no hagas esto";
- complaciente dejar hacer para evitar problemas;
- estimulante o reforzante: "qué bien hiciste esto";
- comprensiva: "Cómo, por qué se hace esto, aquí";
- abierta disposición a aceptar de los trabajadores mismos, sugerencias y soluciones a la problemática
local;
- normativa: procurar atenerse a las normas y reglamentos aceptados para decidir; y
- normativa y activa: procurar mejorar normas y sistemas de trabajo, guiando y no mandando.
De estas actitudes básicas se plantearían dos posibilidades:
-la conveniencia o inconveniencia de ellas; y
-dónde o cómo recurrir a ellas.
Del primer punto puede notarse de inmediato:
- Que la actitud restrictiva es, a la luz de la necesidad de equilibrio del sistema administrativo, inconveniente
por el riesgo de disparar respuestas de "desquite". En momentos de tensión intensa en el sistema
podría parecer también que la referencia a las normas, escritas o no, pudiera acentuar los problemas
locales; pero más tarde se verá que esto es más aparente que real.
- La actitud normativa es conveniente, por definición: ya que las normas y reglamentos de trabajo se hacen
para llevar un sistema, desde el momento de su fundación, hacia un funcionamiento adecuado.
- La actitud normativa es conveniente, por definición, ya institución, ya que evita tomar decisiones
a ciegas, y que puede apoyar éstas en los mecanismos inherentes a cada actividad rutinaria; a las posibilidades
mejores de los recursos humanos disponibles, también puede darles curso. La actitud estimulante de aquello
bueno que se haga, puede complementar para el buen aprovechamiento de los recursos humanos. Y también complementaria
puede ser la actitud abierta, ya que si se atienden las sugerencias y soluciones aportadas por los trabajadores
la responsabilidad se comparte; en la actitud complaciente, por lo contrario, quisiera diluirse la responsabilidad,
con pésimos resultados. Ningún programador podrá producir tanta información pertinente,
encontrar tantas soluciones realistas a la problemática de todos los días, como la información
y las soluciones originadas entre los muchos componentes del sistema.
Nótese que no va apareciendo como óptimo el hecho de recurrir exclusivamente a una de las actitudes
nombradas. La riqueza y variedad de situaciones que se encuentran durante la función administrativa es demasiada
como para elegir una actitud rígida y uniforme ante diversas situaciones y tener alguna esperanza de éxito
administrativo.
En cuanto al segundo punto, en qué momento emplear cada una de estas actitudes, lleva a revisar de nuevo
el más importante de los factores, el del personal administrado. Independientemente de que se acepte como
un hecho absoluto la existencia de una jerarquía en el trabajo dentro de una institución, está
el hecho de que cada individuo tiene su propia necesidad de realización personal, y que necesita por tanto
expresarse en su trabajo para que éste le sea gratificante. Y entonces aparece, ante esta necesidad no desdeñable,
la necesidad de considerar a un administrador no sólo como "el que manda", sino mejor como "el
que guía". Pues el empleado de alta jerarquía en cuanto sabe más y tiene más experiencia,
puede guiar, y así compartir la responsabilidad con el personal guiado, responsabilidad basada en el respeto
mutuo y en la satisfacción individual de todos.
Productividad en la Población Administrada
Sigamos entonces especulando. Sabemos que en una población dada difícilmente habrá uniformidad
en cuanto a la productividad, que es el aspecto que al administrador interesa primordialmente. Habrá seguramente
gente MUY productiva, y gente que realizará su trabajo razonablemente bien, o mediocremente. Y si de especular
se trata, nada nos impide pensar que haya algún pequeño grupo que realice mucho menos de lo que debe,
o acaso, hasta se dedique a boicotear el trabajo.
La experiencia, y las convenciones aceptadas en estadística y probabilidad, nos indican que, si representáramos
a una población dada, ordenada según su productividad, en grupos de individuos con un mismo grado
de productividad, la gráfica seguiría la conocida curva de distribución normal o "campana
de Gauss". Es decir, que si se dividiera la gráfica en tres grandes grupos, el de los más productivos,
el de los medianamente productivos y el de los improductivos, resultarían muchos medianamente productivos
y pocos muy productivos, así como pocos muy improductivos, de la siguiente manera:
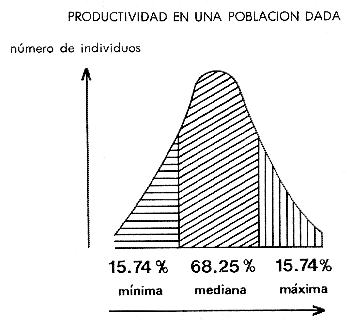
¿Qué previsiones podríamos hacer sobre el comportamiento de la población ante las
políticas o las actitudes administrativas que se adopten?
- De la población de productividad media: será seguramente el grupo numéricamente predominante.
No será gente que se esfuerce demasiado; preferirá la comodidad. No presentará, por esta misma
razón, oposición rutinaria, que en todo caso exige más energía de la que el comodino
estará dispuesto a gastar. A este grupo, en consecuencia, una vez que se le determinen sus tareas, por inercia
tenderá a conservarlas, por comodidad evitará tener conflictos -con las autoridades, con sus compañeros-
y será por tanto fácil de dirigir. Lo básico será, para quien administra, comprender
cuáles serán los estímulos que mejor lo motiven, descubrir y evitar las condiciones que lo
limiten.
- De la población de productividad alta: de ella hay que recordar en primer lugar que, aunque no sea numéricamente
tan importante, lo es cualitativamente, ya que es la parte de la población mejor dispuesta o más
capaz de llevar la carga importante del trabajo. Además, recuérdese que nadie planifica previendo
niveles de actividad demasiado altos en cantidad o en calidad; esto llevaría a chascos frecuentes. Lo que
sugiere que la hiperproductividad responde a factores no previsibles, es decir, a factores sobre todo personales.
- De la población improductiva quizás lo más importante en este caso sea localizar el origen
de su improductividad, pues es distinto que un individuo haya encaminado mal su propia vocación, a que su
capacidad personal sea muy limitada en cualquier campo; si hay limitaciones momentáneas o si las circunstancias
limitan al individuo. El papel de quien administra tiene que ser glexible y comprensivo para atender cada caso.
Y también las normas de trabajo, las instituciones mismas, debieran ser suficientemente flexibles como para
permitir una variedad grande de soluciones posibles.
Una Digresión: Los Factores Personales
Es natural que la productividad media se deba a la comodidad vital procurada por los individuos que forman la
mayoría de la población; y es notable que quienes salen de este grupo medio necesitan más
esfuerzo cotidiano; el mayor esfuerzo es obvio en los más productivos, pero en la realidad se observará
que sostener el status en un nivel demasiado falto de productividad también exige esfuerzo en alguna
dirección, aunque no en el trabajo. El poco productivo tiene que buscar pretextos y justificantes ante compañeros
y autoridades, no siempre sin fricciones intensas. Aunque es de esperar que el esfuerzo tienda a encaminarse de
modo muy distinto en el muy productivo y en el improductivo.
En todo caso resulta conveniente canalizar el esfuerzo del personal. Hay un límite para el esfuerzo físico,
y también para el esfuerzo intelectual y afectivo. El uso óptimo del esfuerzo permite satisfacciones,
y el esfuerzo no usado obliga a canalizarlo de modo conveniente, o sufrir un sentimiento de frustración
más o menos frecuente. Ninguno de los lados de tal alternativa resulta conveniente desde el punto de vista
de un sistema administrativo.
El improductivo llevará necesariamente su aura de conflictos, que irán desapareciendo cuando la
gente deje de exigirle (fracaso de un subsistema) o cuando encuentre satisfacciones en resultados que lo vuelvan
productivo (adquisición de nuevo equilibrio en el subsistema). El más productivo tendrá que
desfogar sus esfuerzos haciendo algo útil; otra cosa no conviene a nadie. La conservación del equilibrio
por parte del administrador sugiere políticas preventivas o correctivas convenientes, por ejemplo:
- procurar que haya constantemente tareas definidas para el personal, y condiciones adecuadas para su realización
es una supervisión racional);
- determinar con precisión suficiente el espectro de funciones susceptibles de realizar en cada puesto,
equilibrando en con junto las cargas de trabajo;
- verificar cuáles de ellas puede realizar efectivamente cada individuo, basado esto naturalmente en las
relaciones humanas;
- controlar y aprovechar la realización de todas las funciones, lo que es un ajuste a los programas.
Cuidados de ese orden permitirán el equilibrio estable del caso 1; y la falta de ellos, el riesgo constante
de caer en el caso 3. Por supuesto, el mismo administrador debe ser entrenado, o autoentrenarse constantemente,
para poder seguir siempre en ajuste con la evolución del sistema, debiendo ser además capaz de prever
la evolución futura cercana.
La Administración para la Gente de Productividad Media
Según lo dicho, sería el grupo con menos dificultades para la administración: el comodino
procura establecer un equilibrio firme con su propio ambiente, armonizando extremos y evitando exageraciones. Su
caso queda descrito en la primera de las gráficas precedente. Los cuidados administrativos obvios resultan:
- atenerse a, o establecer, normas de acción, y darlas a conocer a los subordinados (pueden ser reglamentos,
definición de tareas, etc.);
- procurar que las condiciones de trabajo sean adecuadas para que todo se haga;
- evitar fricciones que inhiban efectivamente la acción y dañen la convivencia;
- y otras cosas así, igualmente conocidas, que caen en el terreno de las relaciones humanas: pues todo
administrador, en su calidad de "conductor de hombres, tiene que aprender a conocer a su gente para guiarles
efectivamente en el trabajo.
La Administración para los Más Productivos
Este grupo exigirá mayores cuidados para sostener su actividad dentro de las finalidades propias del
sistema administrado, a cambio de lo cual dará el buen rendimiento que lo define. Si estas condiciones se
dan, la actividad del grupo comenzará como en el caso 2, para caer después en las oscilaciones de
amplitud mínima descritas en el caso 1.
Especialmente útil será entender cómo se llega a la gran productividad, pues de este grupo
saldrán con frecuencia muy buenas respuestas a la problemática de los nuevos métodos de trabajo,
definiciones más apropiadas de las finalidades, etc.; es decir, que la evolución adecuada del sistema
dependerá en buena parte de tomar en consideración la existencia de este grupo y sus aportaciones.
Esto se puede interpretar de modo muy claro una persona planea el funcionamiento de una institución, pero
una vez que ésta funciona, los componentes de ella, que son muchos más que la gente que planea y
programa, puede aportar una cantidad de información pertinente sobre la propia institución, mucho
mayor que quienes planean y programan; además de que se trata de información muy realista, lo que
establece un posible canal de retroalimentación muy eficiente.
Parecería entonces más probable la evolución óptima del sistema si se apoya en el
grupo de gente que es más capaz y productiva. Nótese de pasada que, si por errores administrativos
se provocaran respuestas "de desquite", entre este grupo de individuos, las situaciones internas resultantes
podrían llevar rápidamente a tensiones afectivas, pues no se olvide que se trata del grupo de gentes
más aptas. Estas situaciones, sin embargo, serían muy improbables debido precisamente a que la gente
más productiva es aquella que ha encontrado modos adecuados de canalizar esfuerzos en direcciones adecuadas.
Administrando para los Improductivos
Los poco productivos andarán siempre alrededor de los problemas. Sin embargo, rara vez se les localizará
directamente involucrados en ellos, debido a que nadie pondrá tanto cuidado en disimularlos como quien los
provoca. Entonces, resulta básico también en este grupo captar con claridad el origen de la improductividad,
para neutralizarla. Las soluciones, en cambio, nunca se podrán extraer de este grupo, que es por definición
el más interesado en evitarlas, pues la improductividad extrema es, en sí misma, gratificante para
quien la practica, por lo que se le debe aislar.
Diferenciemos dos casos posibles en cuanto a los individuos de este grupo. Un caso es el de los mal dotados,
donde lo más natural es buscar sus pocas facultades, y usarlas creando condiciones en que se puedan desenvolver
satisfactoriamente. Pero no se olvide que estamos especulando, y entonces es posible postular un pequeño
subgrupo de gente que se dedique más a boicotear el trabajo que a trabajar. ¿Qué hacer en
este caso?
Sería de esperarse el caso 3 representado aquí con una indeseable frecuencia. Esto sería
provocado por el sujeto improductivo mismo; por ejemplo, se le encarga trabajo, hay fallas (mal hechuras, retrasos
quizá) y los afectados protestan. Las reacciones exageradas ya no se harían esperar, y para bajar
la insufrible tensión, los afectados cederán. Esa podría ser causa de poco trabajo, de poca
productividad, ejemplo que no debe cundir.
En casos así, el éxito de quien no deseara trabajar tendería a reforzarle, a su vez, su
misma actitud; podría resultar en más casos en que la retroalimentación positiva (caso 3)
se diera y se siguiera dando. El trabajador tendería a ir disminuyendo cada vez más su productividad,
y para defender su improductividad cada vez necesitaría más energía, pero con éxito.
Se nota entonces la importancia de corregir un caso así, si se llega a dar, o de aislarlo si no se puede
corregir. Porque, además, el éxito de un trabajador así tendería a aumentar el número
de quienes siguieran el ejemplo del improductivo exitoso. Esto sería una falla de supervisión, por
no aislar el caso a tiempo. Los casos fracasados nunca serán ejemplos por seguir.
Importa entonces buscar soluciones a nuestro problema imaginario. Detener esa cadena de exageraciones que irá
provocando pequeños daños -destrucciones de subsistemas- hasta poner en peligro al sistema total
mismo. Recuérdese entonces que la administración es una ciencia que cuenta ya con muchos antecedentes.
Se han elaborado normas administrativas de validez universal, tales como la de recabar firmas de recepción
de todo documento cuya validez posterior deba probarse, etc. Y se han elaborado reglamentos de diferentes órdenes.
Tanto en los hábitos administrativos aceptados como en las reglamentaciones se suman experiencias, se apuntan
soluciones. Todo, claro, ha de adaptarse al caso específico que nos ocupe, pero las variantes posibles tienden
a ser de poca monta; lo importante es la validez de las normas explicitadas en los reglamentos o implícitas
en los hábitos administrativos. La experiencia viva del administrador y una constante supervisión
puede dar vida y dinamismo a normas y hábitos.
Es de esperarse que los improductivos procurarán evitar la aplicación de normas, y reaccionarán
exageradamente, en un caso más de respuesta de desquite. Diferenciemos entonces a este respecto dos situaciones
diversas: la respuesta momentánea y la respuesta a largo plazo. La respuesta inmediata será necesariamente
exagerada. La respuesta a la larga tendrá que ser positiva. Pues lo que los hábitos administrativos
hacen es dejar constancias documentadas de toda falla; a la larga, el exceso de constancias adversas a un trabajador
improductivo mostrarán con claridad suficiente el origen o los fines de la improductividad, lo que permite
a quien supervisa confirmar necesidades, y ejercer la autoridad con pleno conocimiento de causa, para aislar elementos
dañosos. En ambos casos, las constancias documentadas resultarían útiles; o el trabajador
se vuelve más productivo o deja de formar parte del sistema administrado.
Olvidando las especulaciones, vemos que en la realidad se evita, hasta donde sea posible, llegar a soluciones
drásticas. Aquí pueden entrar consideraciones humanas imposibles de prever; pero volviendo a la especulación
emprendida, notaremos que éste es un error administrativo que puede poner en peligro la estabilidad de todo
el sistema, pues el éxito de un improductivo inclinará a otros hacia similar improductividad, en
la medida misma en que falle la supervisión.
Una Estrategia Administrativa Adecuada
En contraste, podemos esperar que una estrategia administrativa adecuada pueda mejorar la productividad misma.
Usando el símil de la campana de Gauss, se diría que aceptar las reglas de juego de los improductivos
llevaría a desviar la campana de Gauss más hacia la izquierda -poco productiva- mientras que usar
una estrategia adecuada tendería a desplazar la curva de Gauss más hacia la derecha -más productividad:
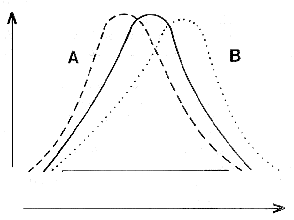
Nuestro modelo de origen homeostático nos muestra, pues, una alternativa no muy halagadora, así:
- o se entra en el juego planteado por los improductivos (mentiras, dificultades artificiales, etc.) con la consiguiente
imprevisibilidad de la evolución del sistema, lo que equivale a que ellos manejen la institución,
- o se recurre a una estrategia administrativa adecuada para evitarlo, supervisando, guiando, asesorando, capacitando
y previendo. Esto último exige, a su vez, dar apoyo institucional automático a quien administre bien.
Debe recordarse que, ante el devenir inevitable del tiempo, se presentan múltiples oportunidades de tomar
decisiones; según las reglas acostumbradas, toda decisión no tomada es equivalente a los resultados
a que se llegue después por el sistema; en nuestro ejemplo, no tomar una estrategia adecuada para evitar
que sean los improductivos quienes impongan sus reglas de juego, es equivalente a aceptar (y por tanto a reforzar)
el juego de los improductivos.
Conducta Hipotética de los Improductivos
Resulta entonces importante caracterizar cómo sería el juego de los improductivos dentro de nuestro
propio juego imaginario. Recuérdese el papel básico de las normas y objetivos: son un patrón
de referencia (así haya de ser dinámico y cambiante) para valorar actividades; los objetivos se refieren
a acciones, y las normas a formas. Es de esperarse que al improductivo le importe la definición de normas,
negativamente, como opuesta a sus propios fines; su papel consistirá entonces en:
-variar de unas normas de conducta a otras;
-mentir cuando le sea útil ocultar la verdad;
-provocar tensión emocional, que empuja a otros a sobreponerse a normas aceptadas;
-provocar problemas, que los demás dejarán sin solución para no involucrarse; etc.
Y aparece en contraste la importancia de aplicar normas realistas de conducta. Relativamente fijas; porque cuando
sea conveniente cambiarlas por otras más adecuadas, tendrán que variar, para seguir las segundas
siendo referencias fijas para la conducta.
Las Normas Administrativas Consecuentes
En conjunto es ya posible enumerar algunas normas útiles para resolver la problemática administrativa
imaginada a partir del marco conceptual derivado de la homeóstasis, con base en lo antes tratado. Véase:
- Es básico asegurar las condiciones materiales para el trabajo de todos; -asegurar que todo el personal
conozca las normas que hacen explícitas las reglas de juego que todos han de respetar;
- que, de igual modo, todo el personal conozca los objetivos de trabajo que les sean pertinentes, en lo general
de la institución y en lo particular del grupo de trabajo al que se pertenece;
- conservar como referencia para todas las decisiones y todas las dudas, un solo reglamento, y no permitir que
los hábitos en otras entidades, reglamentos u objetivos válidos en otras entidades, se tomen como
referencia única para la acción, y menos aún si pueden llevar a situaciones contradictorias;
- procurar en cada decisión fomentar éxitos y limitar fallas; hacer comprender con claridad las
razones de cada decisión, para evitar diferencias personales basadas en equívocos; las diferencias
de criterio basadas en razones inherentes a las personas o grupos de trabajo, en cambio, debieran plantearse abiertamente;
- apegarse en lo posible a los reglamentos, y a la justicia y el sentido común a falta de ellos, en cualquier
medida correctiva, evitando a cambio la interferencia de razones personales sobre todo negativas;
- seguir la actuación de cada grupo de trabajo; por ejemplo, formando y conservando cuadros sinópticos
en que se precisen fallas y éxitos;
- no excederse en medidas correctivas, pero no dar marcha atrás en decisiones tomadas siendo justas, a
menos que tales decisiones se modifiquen en un nivel superior;
- de ningún modo aceptar mentiras en informes, verbales o formales, mientras sea posible comprobarlas;
el esfuerzo inmediato ahorrará después esfuerzos y conflictos mayores.
Estas reglas distan mucho de ser novedosas, pero aquí se plantearon deductivamente a partir de la problemática
nacida del marco conceptual de la homeóstasis; si son aplicables o no, es la necesidad real, más
que la confirmación teórica, la que puede dar una respuesta exacta.
El modelo homeostático nos permitió obtener un espectro de esperanza de usar políticas
administrativas de carácter similar a las descritas, y nos sugirió los riesgos de seguir otras opuestas,
o de no seguir, al menos, normas de parecido carácter. Además, y a partir de la autocrítica
aplicada al propio desarrollo de este escrito, nacen una serie de observaciones posibles:
- Es de primordial importancia administrar según circunstancias locales, que son únicas, antes
que sobre normas trasplantadas literalmente de otros sistemas;
- esto no niega ni evita la supeditación administrativa a políticas más generales; sólo
obliga a concatenar las políticas administrativas locales con las que sean más generales;
- apareció la necesidad de llevar una administración activa, no de tipo burocrático, y sugiere
riesgos definidos de no hacerlo así. Además aparece la necesidad de una última generalización:
- los trabajadores, al trabajo; y
- los administradores, a la administración. Tampoco es ésta una novedad; pero sí puede ser
una llamada de atención hacia todos nosotros.
|