| |
INTRODUCCIÓN Contenido
Las categorías pensamiento-realidad son fundamentales en el ámbito de la Filosofía de la ciencia.
Considerar que su análisis y su definición son, exclusivamente, problemas específicos de alguna
ciencia en particular, es parcelar el conocimiento y propiciar interpretaciones no sólo mutiladas sino erróneas
en cuanto a la generalidad de conceptos que son, en sí mismos, generales. En un campo relativamente nuevo
dentro de las ciencias naturales, como lo es la biología molecular, los investigadores se ocupan afanosamente
por profundizar en el conocimiento de las partículas que pudieran explicar la base bioquímica determinante.
Por ejemplo, de todos los detalles de la conducta de los hombres, en sus variadas formas y en sus distintos niveles,
los niveles de desarrollo hasta ahora alcanzados, así como los avances por lograr, se desentienden de algo
que es esencial en el estudio del comportamiento humano: puesto que el hombre es, en primera instancia, biología,
la concepción global de su condición no puede quedarse en los resultados de meras investigaciones
biológicas; es preciso tomarlo en cuenta a él y a su historia; se impone pasar de lo que sería
la sola evolución, natural, al progreso cultural cifrado, sustancialmente, en el trabajo como factor decisivo
no sólo de su vida, sino de su origen mismo.
Sabido es que la neurofisiología se ha ocupado en investigar, cada vez con mayor precisión, la dependencia
que existe entre la actividad del pensamiento y las funciones del cerebro humano, hasta el punto de haberse derivado
de estas indagaciones el surgimiento de una ciencia nueva la cibernética. Nada desestimable hay en ello
si la cuestión atendida se considera como una parte del problema y no como la manera única de abordarlo.
En efecto, la base material más directa de la posibilidad de pensar, propia del ser humano, la determina
el cerebro del hombre, que es la forma más altamente desarrollada de la materia. Sin embargo, ¿a
qué obedece el desarrollo del cerebro humano?, ¿qué relación guarda con la evolución
del mundo material?, ¿cuáles son las realidades por las cuales ha sido estimulado?, y ¿qué
tiene que ver el pensamiento con la realidad?, son cuestiones que no competen a la fisiología, pero que,
indudablemente, requieren de una respuesta.
Lo anterior obliga a establecer que el estudio de las categorías pensamiento-realidad, puede y debe recoger
todo aquello que en las ciencias particulares es válido dentro de sus propias fronteras, pero que, en el
fondo, se trata de un estudio que habrá de recaer en el campo integrador de la Filosofía de la ciencia.
Si la filosofía es la ciencia de lo general y recoge los procesos comunes que cada ciencia tiene con respecto
a las demás, (1) bien podemos considerar que un proceso común a todas éstas es el de la búsqueda
de conocimiento, evolución en la que el concepto pensamiento-realidad es definitivo y no puede basarse en
la mera especulación, sino que debe analizarse y comprenderse tomando en cuenta los resultados de la investigación
científica .
(1) De Gortari, Eli: Intrrducción a la lógica dialéctica. México. Fondo de Cultura
Económica, 1959, p. 12.
La cuestión del ¿cómo conocemos?, lleva consigo el siguiente problema ¿de qué
manera se establece la relación e interrelación entre pensamiento y realidad?, o ¿de qué
manera se establece la relación e interrelación entre sujeto y objeto?
En nuestra época, en la filosofía de la ciencia se presentan dos corrientes antagónicas: el
positivismo y el materialismo dialéctico.
En tanto el positivismo niega la causalidad y el determinismo, y considera que el ser humano es un ser vivo cuyos
comportamientos se reducen a leyes biológicas, el materialismo dialéctico afirma que todo está
determinado por relaciones causales; que nada en la naturaleza ocurre en forma aislada, que cada cosa repercute
en la otra y viceversa.
Es en este último sentido como abordaremos el presente trabajo, sin dejar de citar algunos de los planteamientos
de la corriente positivista.
Interpretación Materialista-Dialéctica delProblema Pensamiento-Realidad Contenido
El materialismo dialéctico ofrece una visión cósmica general basada en la ciencia y en la
actividad social e histórica del hombre, dando con ello una interpretación crítica y armónica
que habrá de constituirse en una síntesis (2); síntesis que equivale a la concepción
científica del universo respecto a la interdependencia y la concatenación estrecha e inseparable
de todos los aspectos de cada fenómeno.
(2) Seminario de Filosofía de la Ciencia. Tema "Fundamentos de la Filosofía." Expositor:
Rubén González 20 de febrero de 1986.
Cuatro son los principios del método dialéctico en los que creemos haber cimentado las consideraciones
que haremos sobre el problema pensamiento-realidad. Ellos son: 1. Todas las cosas son interdependientes y ninguna
se da de manera aislado (3); 2. todas las cosas en la naturaleza se encuentran en un continuo movimiento de renovación
y desarrollo; 3. El desarrollo equivale a los cambios en que se pasa de lo cuantitativo a lo cualitativo; 4. el
desarrollo se da mediante las contradicciones inherentes a las cosas.
(3) Engels: Dialédica de la naturaleza. México. Grijalbo, 1982, p. 149.
Este conocimiento de la interdependencia en los procesos de la naturaleza fue posible gracias a tres descubrimientos
primordiales de las ciencias naturales ocurridos en el transcurso del siglo XIX: 1. el de las células animal
y vegetal; 2. el de la ley de la transformación y la conservación de la energía; 3, el de
la teoría de Darwin sobre la evolución de los organismos.
Sobre la base de estos tres descubrimientos, Engels expone los fundamentos de la concepción dialéctica-materialista
del mundo en el campo de la ciencia de la naturaleza: el universo es infinito, así en el tiempo como en
el espacio, y se halla en un proceso ininterrumpido de movimiento y cambio. Este proceso abarca desde los más
simples y rudimentarios tipos de movimiento de la materia inorgánica, hasta los más altos: los de
la vida y la materia superiormente organizada, el pensamiento de los seres dotados de conciencia. La materia (no
sólo cuantitativa sino también cualitativamente) nunca se pierde (contra lo que establece la teoría
de la muerte térmica o entropía). El materialismo dialéctico es la negación de la quietud
y el estancamiento.
La concepción metafísica que se había tenido de la naturaleza, se pone de manifiesto al indagar
en su trayectoria histórica desde el Renacimiento hasta Darwin.(4) Por el contrario, el materialismo dialéctico
destaca el papel de la práctica, el del trabajo, y el de la producción, como factores que condicionan
tanto el nacimiento de la ciencia como su proceso de desarrollo.
(4) Si bien Engels se apoyó en Darwin, supo también criticar sus errores; entre ellas, el no haber
abordado el problema de las causas de la transformación de los organismos.
La realidad, como materia, equivale a lo bruto, a lo que puede-denominarse "hecho crudo", y es ésta
la forma más directa y concreta de identificar y reconocer la realidad. Para los animales, con excepción
del hombre, la relación con la realidad es, precisa y únicamente, la relación con lo bruto,
la relación con los "hechos crudos".
En el caso del hombre, por su capacidad de ser pensante y porque la actividad práctica que sus necesidades
le implican se eleva al nivel del trabajo productivo, creador y transformador; en el hombre, decimos, el sentido
de realidad sobrepasa, aunque sin eludirlo, el grado de la realidad como materia, como hecho bruto, para abarcar
también el grado de la realidad en cuanto a propiedades de la materia.
En este sentido el concepto de realidad se amplía, y podemos decir que realidad es lo que existe y lo que
sucede, tanto en el orden físico como en el orden social (que, de ningún modo existe sin una base
material). La transformación de la materia propicia la aparición de la vida, la evolución
de las especies y el origen del hombre. En todo ello la dialéctica de la necesidad juega un papel decisivo
como factor de los cambios.
Hace miles de años, en el tiempo de lo que se conoce como periodo terciario, existió un género
de monos antropoides antepasados del hombre. Estos monos vivían en hordas trepados en los árboles.
Para trepar, se servían de sus patas delanteras de manera distinta que de las traseras que les servían
de apoyo e impulso. Llegó un momento en el cual, al estar en el suelo, aquellos animales ya no se apoyaban
sobre sus extremidades superiores y caminaban en posición cada vez más erecta. El mono antropoide
se estaba transformando en Homo erectus.
Para que la posición erecta fuese necesaria, las extremidades superiores tuvieron cada vez mayor número
de funciones.
Gracias al trabajo, durante miles de años, la mano del hombre adquirió un desarrollo que le permitió
construir herramientas. Los monos, a lo sumo, usan un palo para alcanzar frutos o lanzan piedras para defenderse,
pero no construyen ni el palo ni las piedras; esto no es casual; depende de su grado de desarrollo cerebral estimulado
por el nivel de sus necesidades. En el caso del Homo erectus que evolucionaría hasta transformarse en Homo
sapiens, las necesidades fueron siendo cada vez más complejas y estimularon un desarrollo orgánico
superior que abarcó
- el desarrollo de la mano,
- la ampliación del horizonte visual,
- el descubrimiento de nuevas propiedades en los objetos materiales
- el acercamiento de los miembros de la comunidad,
- la conciencia de la utilidad de la cooperación,
- la necesidad de comunicarse que condicionó el desarrollo de la laringe y la emisión de sonidos
articulados.
Estos hechos no son propiamente sucesivos; están intercondicionados y se van produciendo, de menor a mayor
grado, en forma simultánea repercutiendo de la misma manera, en el desarrollo del cerebro, en el origen
del pensamiento y en el origen del lenguaje, lo que equivale a afirmar que repercuten en el propio origen del hombre.(5)
La destreza que adquiere en un momento dado la mano del hombre, y que va a ser primordial para todo su desarrollo
ulterior, no es un fenómeno independiente; se trata de "el miembro individual de un gran organismo
armónico, sumamente complicado. . .: lo que benefició a la mano redundó también en
beneficio de todo el cuerpo al servicio del cual laboraba la mano." (6) El traba jo es condición fundamental
de toda la vida humana; podríamos afirmar que el hombre mismo ha sido creado por obra del trabajo; este,
a la par que el lenguaje, son los dos incentivos más importantes bajo cuya influencia se transformó
paulatinamente el cerebro del mono en cerebro del hombre, que antes que nada, es biología, pero no habría
alcanzado el desarrollo biológico que le es propio, a no ser por los factores de tipo social que jugaron
un papel determinante en su origen y desarrollo.(7)
(5) El régimen carnívoro, por su valor nutritivo, contribuye también al desarrollo del cerebro
y, a su vez, propicia la utilización del fuego y la domesticación de los animales. Engels: Op. cit.,
pp. 147-148.
(6) Engels: Op. cit., p. 144,
(7) El papel del trabajo es justamente lo que marca en la Dialéctica de la naturaleza la transición
de las ciencias naturales y las ciencias sociales.
Trabajo es el paso (praxis) de lo cuantitativo (materia prima) a lo cualitativo (riqueza); es la transformación
de algo que existía de una manera, en algo que pasa a existir de una manera nueva, diferente. En este proceso
juega un papel definitivo la realidad, dentro de la que quedan comprendidas: materia prima, praxis y riqueza, sin
desconocer que, en un momento dado, la riqueza pasa a ser materia prima para entrar en un nuevo y dialéctico
proceso. Por ejemplo la mano no es nada más el órgano del trabajo sino que es también el producto
de éste. En el proceso de la transformación del mono en hombre, el mono sería la materia prima
(lo cuantitativo) y el hombre sería la riqueza (lo cualitativo) en que aquella ha sido convertida mediante
el efecto del trabajo.
El traba jo, y dentro de éste la invención y fabricación de herramientas, esdecisivoenlarevolución
biológica-historicosocial que da origen al hombre, depositario de la materia más altamente organizada:
el cerebro humano. Las ideas (es decir, el pensamiento) son reflejos del mundo exterior, objetivo, y son también
resultado de la práctica (es decir, del trabajo). Puede afirmarse que las características supremas
de la especie humana radican en el cerebro y el pensamiento, en la abstracción y el lengua je. Entendemos
por pensamiento la forma específicamente humana de reflejar la realidad; dicho de otro modo, el pensamiento
es un proceso en virtud del cual se refleja la realidad de manera generalizada y mediata a través de la
abstracción de que es capaz el hombre. Cabe aclarar, sin embargo, que el pensamiento no sólo no es
algo desvinculado de la materia; es una propiedad de la materia y está siempre ligado a la materia, lo cual
se revela en que 1. el origen del pensamiento fue preparado por todo el desarrollo anterior del mundo material;
2. el pensamiento es una función del cerebro: materia altamente desarrollada; 3. todo pensamiento es reflejo
del mundo material; 4. el pensamiento se produce y trasmite en forma de envoltura material: palabras y combinaciones
de palabras (es decir, signos).
El pensamiento y el lenguaje son el sustento del origen del hombre, quedando, desde luego, implícita en
ellos la capacidad de abstracción y, por ende, el alto desarrollo del cerebro. Quede claro aquí que
el lenguaje no es sólo el instrumento de comunicación y expresión del pensamiento, sino la
forma inmediata para que el pensamiento se realice.
El uso del lengua je determina el pensamiento teórico del hombre. "Para enseñar a contar al
niño es necesario que éste aprenda primero a operar con objetos reales. Luego, la habilidad adquirida
de este modo sufre como una especie de condensación integrándose en la conciencia del individuo"
(8): la habilidad se convierte de externa en interna. La primera fase de la condensación consiste en traducir
la imagen concreta (la de los objetos tangibles) a forma verbal. El lenguaje es pues un instrumento del pensar,
pero, por otro lado, el hombre no hubiese podido consolidar y transmitir sus experiencias si no hubiese contado
con un medio para intercambiar sus pensamientos. En su teoría acerca de los sistemas de señales,
Pávlov pone de manifiesto el papel de la palabra para el pensamiento del hombre.
(8) Leontiev. El lenguaje do la razón humana. Montevideo. Pueblos Unidos, 1966, p. 24.
Con respecto al origen del lenguaje se han manejado dos teorías: la onomatopéyica y la de las interjecciones.
En realidad no son excluyentes; sin embargo, ambas se refieren al mecanismo de la formación del lenguaje
y no a las condiciones de su aparición. El libro Pensamiento y lenguaje es una compilación de trabajos
de varios autores sobre los problemas filosóficos más importantes relativos al pensamiento y al lenguaje.
La tesis central planteada en los distintos ensayos es que ''el pensamiento y el lenguaje constituyen una unidad
armónica indisoluble" y que sería imposible comprender el pensamiento como reflejo mediato y
generalizado de la realidad y la naturaleza del lenguaje como medio capitalísimo de comunicación,
si el pensamiento y el lenguaje se consideraran aisladamente. El lenguaje interior, por ejemplo, solamente está
al servicio del pensamiento y no se emplea con fines comunicativos. El niño en sus primeros años
no sabe razonar para sí y pronuncia en voz alta todos sus razonamientos.
En las imágenes componentes del pensamiento verbal cabe sin embargo distinguir entre 1. imágenes-representaciones
y 2. imágenes-pensamiento.
Ambas se distinguen entre sí por el papel que desempeñan en el pensamiento. Mientras en las imágenes-representaciones
el pensamiento se agota, las imágenes-pensamiento sirven de apoyo para nuevas formas de pensar.
La imagen-pensamiento es la automatización del pensamiento verbal o discursivo. En el caso del ajedrez,
por ejemplo, si con una jugada mía amenazo a rey y alfil a la vez, sé, automáticamente, que
mi contrincante protegerá al rey y no al alfil.
Hay soluciones que se consideran a veces como intuición o inspiración; esto es equivocado. Ya Napoleón
dijo que la inspiración es un cálculo hecho rápidamente.
Vida Animal y Vida Humana Contenido
La utilización y los cambios que el animal introduce en la naturaleza se dan, simplemente, con su presencia.
Por su parte, el hombre cambia la naturaleza para hacerla servir a sus fines, es decir, la domina, y en esto estriban
la esencial y la suprema diferencia entre el hombre y los demás animales. A este respecto, Hegel hace una
distinción entre entendimiento y razón; por su parte, Engels considera que esta distinción
tiene "cierto sentido". La cuestión quedaría expresada en la siguiente sinopsis:
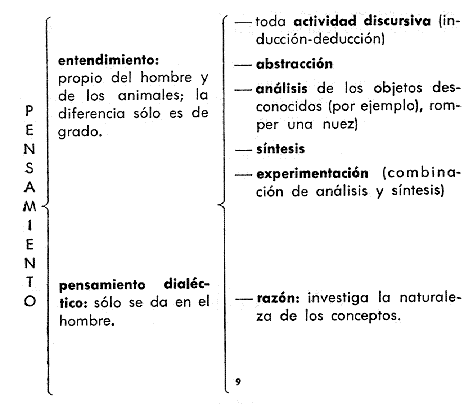
(9) Engels: Op. cit., pp. 188-189.
En su trabajo "Origen del lenguaje y su papel en la formación del pensamiento" Spirkin afirma
que:
- el animal no emite sonidos porque tenga algo que decir, sino que comunica algo porque emite determinados sonidos
"movido no por consideraciones interiores sino por estímulos externos";
- "los estímulos de los animales, premisa genética de los estadios del lengua je humano, no
constituyen de por sí ningún lenguaje ni por su forma ni por su función"; - Los animales
perciben el mundo cara a cara y no a través de la experiencia colectiva como es el caso del hombre;
- no es cierto, como afirma el psicólogo Yerkes, que los monos tienen algo que decir pero no pueden.
El reflejo es una forma de la conducta que consiste en la reacción inmediata a un estímulo externo.
Hay reflejos no condicionados (la carne ante el perro), y condicionados (el pinchazo al elefante para que camine;
"el gato escaldado del agua huye"; "quien se ha quemado con leche el agua sopla"...)
El nexo entre el estímulo y la reacción es completamente natural; "el animal no puede elegir".
Hay satisfacción automática de la necesidad.(10)
(10) Leontiev: Op. cit., pp. 12-27.
Otra forma de conducta es la denominada conducta intelectual que consiste en la elección frente a varias
posibilidades. Por ejemplo, si voy a trasladarme de un lugar a otro estoy en posibilidad de elegir entre varios
medios de transporte, o bien de hacerlo a pie; aquí se nos plantea un problema, pero elegir la solución
acertada depende de nosotros mismos, y no de satisfacer automáticamente una necesidad. La conducta intelectual
es típica del hombre. Las siete octavas partes de la conducta humana podrían obedecer a actos intelectuales,
en tanto que la otra octava parte debiera corresponder a actos reflejos, ya sea condicionados o no condicionados.
Toda conducta intelectual implica 1. plan; 2. elección y ejecución; 3. ejecución y satisfacción.
Los monos, y en general todos los animales, no saben planear sus acciones; ellos, actuando, eligen la solución
de un problema (método de "ensayo y error": hacen una prueba, se equivocan y realizan otra prueba
de modo distinto).
Sin embargo, cuando el psicólogo alemán Koehler hizo observaciones en chimpancés descubrió
en ellos conductas intelectuales (el caso de las cajas y los plátanos, mismo que el hombre habría
resuelto sin necesidad de tantas pruebas); pero mientras podríamos decir que el intelecto del chimpancé
es práctico, el intelecto del hombre es mental, lo cual no indica que en el hombre no exista también
un intelecto práctico. El niño, por ejemplo, repite en mucho la conducta del chimpancé, pero
a los tres o cuatro años ha superado al chimpancé más inteligente. En el adulto también
van a existir casos de intelecto práctico: la conducción de un vehículo; el boxeador al pegar
a su contrincante. Se podría pensar que estos actos son reflejos condicionados, pero más bien se
trata de un sistema de hábitos.(11)
(11) El hábito es una especie de conducta motora resultado del entrenamiento.
Los animales que viven en grupo tienen para comunicarse entre ellos formas de signalización que pueden ser
de dos tipos: sonora (oral), y de mímica o ademán (motora). Ambas se complementan . La mayor parte
de los animales tienen órganos fónicos. Darwin es el primero en estudiar las reacciones fónicas
y los movimientos expresivos de los animales; pero tanto él como algunos de sus discípulos interpretaron
las formas de lenguaje animal con un criterio antropomórfico, considerando que el perro comprende muchas
expresiones, que el papagayo al aprender formas del lenguaje humano es capaz de relacionarlas con algunos conceptos,
que los monos tienen un lenguaje articulado con más de diez palabras. Nada de esto, sin embargo, es equivalente
a un lenguaje propiamente dicho, con las particularidades de abstracción y articulación que tiene
el lenguaje de los hombres .
Otra clara distinción entre la vida humana y la vida animal estriba en que el hombre es el único
animal que se ha extendido por toda la tierra; es el único animal que puede hacerlo. Los animales domésticos
y los insectos que se han desplazado, lo han hecho siguiendo al hombre. El resto de los animales o se adaptan o
perecen. El único que tiene la capacidad de transformar la naturaleza es el hombre ". . . la evolución
espiritual del niño humano es simplemente una repetición, aunque en miniatura, de la evolución
natural de aquellos mismos antepasados, por lo menos de los más recientes."(12)
(12) Engelsl Op. cit., p. 151.
En el hombre, a partir de sus necesidades (que son, como ya se ha visto, superiores a las de los animales), existe
una voluntad de forma, una voluntad de ser, que no encontramos en los animales. El sello de la voluntad del hombre
está estampado sobre la historia de la humanidad. En este sentido podemos afirmar que el animal no tiene
historia.
En el hombre el desarrollo del cerebro va aparejado al desarrollo de los sentidos. El hombre percibe con menos
agudeza que los animales, pero con mayor finura. El animal ve, pero el hombre ve y mira; el animal olfatea, pero
el hombre olfatea y huele; el animal oye, pero el hombre oye y escucha. Y es que en el ejercicio de los sentidos
del hombre está presente su pensamiento. En tanto que el animal sobrevive, el hombre vive, produce y crea.
¿Y con qué volvemos a encontrarnos como la diferencia decisiva entre la horda de monos y la sociedad
humana? Con el trabajo, que, como ya dijimos, comienza con la elaboración de herramientas.
Algunos Planteamientos Positivistas Contenido
Con el desarrollo de la mano, de los órganos lingüísticos y del cerebro (que ya identificamos
como un desarrollo integral determinado por el trabajo), el hombre pudo realizar actividades cada vez más
complejas, de las cuales surgen nuevas necesidades y metas más altas que impulsan el progreso humano.
Sin embargo, cuando se llega a formas de vida donde la propiedad privada hace que unos trabajen y otros exclusivamente
piensen, estos últimos dejan de advertir el valor del trabajo como factor sustancial del progreso y, al
interpretar lo que ocurre, todos los avances se atribuyen al pensamiento, es decir, a las ideas que, en apariencia,
no tienen demasiado que ver con las formas materiales de subsistencia.
Este es el origen del idealismo como postura filosófica.
No haremos historia sobre las diferentes modalidades por las que ha pasado la filosofía idealista a través
de las distintas épocas. Nos concretaremos a tratar su expresión más actual el positivismo,
corriente que, mediante nuevas variantes, conduce también a una concepción mutilada de la realidad.
Hume (1711-1776), sucesor de Berkeley y de Locke, ocupa un lugar destacado en la historia del escepticismo, y es
considerado por los miembros del Círculo de Viena como el antecesor directo del positivismo y el neopositivismo.
En su Investigación sobre el entendimiento humano, Hume expresa lo siguiente
"Si tomamos en nuestras manos un volumen de teología o de metafísica escolástica, por
ejemplo, preguntemos ¿Contiene algún razonamiento abstracto acerca de la cantidad y el número?
¿No? ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de los hechos y cosas existentes? ¿Tampoco?
Pues entonces arrojémoslo a la hoguera, porque no puede contener otra cosa que sofística e ilusión."(13)
(13) Hume: Investigación sobre el entendimiento humano. Buenos Aires. Losada 1945, p. 240.
Para Hume, preocupado por averiguar los poderes y capacidades del entendimiento humano y el origen de las ideas,
todo lo que el espíritu contiene son percepciones y no hay más certidumbre que la experiencia, con
lo cual ignora el papel de la abstracción y, por ende, el papel del pensamiento como reflejo de la realidad
y como posibilidad de ser una realidad en sí mismo, sin que por ello pase a ser una entidad absoluta.
Schlick (1882-1936) explica cómo el positivismo considera que hoy se pretende indagar en la filosofía
las mismas cuestiones que en la época de Platón y, lo que es peor, es que se llega a las mismas soluciones
y no se puede llegar a otras. Por el contrario, dice, las ciencias naturales sí han avanzado, y solamente
podemos confiar en sus experimentos.
El positivista (continúa explicando Schlick), niega el que la filosofía pueda ser un sistema de conceptos
generales; hay una limitante de naturaleza agnóstica que lo impide. La filosofía puede ser un sistema,
pero no de verdades, sino de significados. Según Schlick, el verdadero método de la filosofía
como indagación del significado del significado es aquel que podemos heredar de Sócrates; algo así
como que todo es cuestionable, y que de una cuestión derivaremos siempre otra cuestión hasta llegar
al hecho específico que pueda verificarla, es decir, a la experiencia, y lo que no puede llevarse al terreno
de la experiencia no tiene significado. En este sentido, la filosofía no es una ciencia, sino una mera "actividad
mental".(14) "Por medio de la filosofía- se declara Schlick en 'El viraje de la filosofía'-
se aclaran las proposiciones, por medio de la ciencia se verifican. A esta última le interesa la verdad
de los enunciados, a la primera lo que realmente significan." (15)
(14) Schlik: "El futuro de la filosofía", en Muguerza: La concepción analítica de
la filosofía. España. Alianza, 1974, p. 286.
(15) Schlich: "El viraje de la filosofía", en Ayer: El positivismo lógico, México.
Fondo de Cultura Económica. 1965, p. 62.
Según Carnap, el significado teórico de un enunciado no radica en las imágenes o pensamientos
que conlleva, sino en la posibilidad de encontrarle su equivalente perceptivo, por lo que sólo tienen significación
las proposiciones fácticas. "¿Qué le queda a la filosofía si todas las proposiciones
que afirman algo son de naturaleza empírica y pertenecen por tanto a la ciencia fáctica? Lo que queda
no son proposiciones, no es una teoría ni un sistema, sino exclusivamente un método, esto es, el
del análisis lógico." (16)
(16) Carnp: "Filosofía y sintaxis lógica", en Muguerza: Op. cit., p. 84.
Es así como el positivismo maneja un universo mutilado al extraer los hechos de su contexto. Desde luego
que no es equivalente a una filosofía especulativa; se opone radicalmente a esta actitud, pero instalándose
en el extremo de atribuir a la filosofía sólo aquello que se corresponde con la experiencia científica
en sí misma.
Con esto, el positivismo se queda muy lejos de alcanzar conceptos generales, pues la experiencia es sólo
un momento que ocurre en una muy específica parcela, y que se atiene a los objetos en lo individual sin
considerar su interacción y desarrollo. De hecho, el positivismo se circunscribe únicamente a lo
que aportan las ciencias experimentales, e invalida todo aquello que no puede someterse a la intuición sensible.
Sí acepta que cada vez conocemos más la naturaleza gracias a la investigación científica,
y que los auténticos problemas de estudio se atienden por la ciencia y no por la filosofía que, ocupada
del "sentido filosófico" de las cosas o del "análisis lógico del lenguaje",
sólo puede aspirar a la atención de pseudoproblemas y a la formulación de pseudoteorías.
Concluiremos estos planteamientos sobre el positivismo con algunas consideraciones acerca de los trabajos del eminente
investigador mexicano Arturo Rosenblueth (1900-1970).
Rosenblueth se interesó en las relaciones mente-cerebro a partir de sus estudios de la corteza cerebral
en la fisiología del sistema nervioso central. Se había percatado de que el estudio de estas relaciones
implica asumir una postura filosófica y consideró que para la filosofía de la ciencia son
decisivas las contribuciones de la biología y la fisiología (en particular la neurofisiología),
ciencias sin las cuales no podrían ser explicadas las relaciones entre los "procesos mentales"
y los "eventos cerebrales".
Rosenblueth llama universo material a lo que, en cierto modo, viene a ser la realidad. Sin embargo, al hablar de
"universo material", de "eventos materiales" y de "eventos mentales", con un criterio
dualista, de hecho lo que está haciendo es negar la realidad como mundo de objetos cognoscibles. Establece,
por ejemplo, que el comportamiento verbal tiene una base mental, pero no que lo mental tiene una base material.
Para Rosenblueth, la realidad y la relación que el hombre establece con ella no es determinante en el proceso
del desarrollo cerebral (ni mucho menos mental), proceso que parece determinarse en sí mismo a través
de un casual desarrollo fisiológico.
Considera que las investigaciones que se apoyan en la inducción corresponden a un tipo de razonamiento estrecho
y esquemático. Para él, teorías altamente significativas en el avance de la ciencia (Galileo,
Newton, Einstein, Darwin, Mendel) no parten de la inducción, sino que son ideadas para que las leyes puedan
servirse de ellas. Lo único que podemos conocer de los hechos (eventos) y objetos de la realidad (universo
material) es su estructura. Así, al escuchar una sinfonía, ante los sonidos de la orquesta nuestros
impulsos nerviosos recorren las fibras auditivas; la mente, entonces, descifra la relación entre los sonidos
emitidos y los captados; se pasa de una forma física a una forma mental y lo único que no varía
es la estructura. En rigor, no podríamos nunca suponer que la totalidad de un evento dado sea conocida.
Si se elige, por ejemplo, la Sonata para piano número treinta y dos (opus 111), de Beethoven, hemos de aceptar
que desde su concepción hasta el momento en que ahora la escuchamos, han transcurrido distintas fases de
codificación y descodificación que hacen del producto recibido algo muy alterado con respecto a lo
que pudo haber sido el producto original. Considérese lo siguiente
1. Beethoven compuso esta sonata en 1822 y nunca la oyó, porque para entonces ya tenía una sordera
avanzada; sólo tuvo de ella imágenes auditivas.
2. La notación musical de la sonata se publica en 1823.
3. En 1932, el pianista Artur Schnabel la toca para que sea grabada .
4. De la grabación resulta un disco fonográfico que podemos escuchar.
Después de estas cuatro fases por las que pasa el opus 111 (S,S' ,S" ,S"'), ¿qué
tiene que ver lo que ahora escuchamos con lo concebido originalmente por Beethoven? La única garantía
de permanencia, según Rosenblueth, es la estructura.
¿Equivale esto a que, al escuchar una vez más durante los 27 23 minutos en que transcurren los dos
movimientos de la sonata 32, al escucharla, sí, en la grabación que tengo conmigo (no por cierto
con A. Schnabel sino con Vladimir Ashkenazy), he de aceptar que ese inmenso adagio molto, semplice e cantabile
poco o nada me dice- de lo que Beethoven, desde el aislamiento de su sordera, pudo suponer que estaba creando?
Triste destino entonces el del conocimiento encerrado en tan estrechos límites ya no por un escepticismo
moral, sino por la intervención ineludible de las estructuras nerviosas en los procesos mentales; triste
destino el de "los límites de nuestro conocimiento del mundo material".(17)
(17) Rosenblueth: Mente y cerebro. México Siglo XXI, 1971, p. 72.
El Conocimiento como Factor Decisivo en el Dominio de la Realidad
Contenido
Qué es el conocimiento de la realidad y cómo la conocemos, es algo que preocupa desde tiempos muy
antiguos y que lleva implícito el problema de ¿qué es la realidad?
Estas cuestiones fueron atendidas, entre otros, por los filósofos griegos y por los filósofos medievales;
y es con Descartes, Leibniz, Locke, Hume, cuando el problema del conocimiento se convierte en un problema ¿central
del pensamiento filosófico, hasta crearse con Kant la "teoría del conocimiento" como una
disciplina específica que da lugar a una especie de epistemofilia en contraste con la ontofilia (propia
de los griegos y medievales) que concibiera el conocimiento a partir de la divina providencia o entidad suprema.
Ya en los terrenos de una consideración metodológica sobre el hecho de conocer, se entra en la debatida
correlación entre el sujeto y el objeto, correspondiente a lo que hemos venido llamando pensamiento y realidad.
La correlación sujeto-objeto se da en todo fenómeno del conocimiento, donde, sin negarse su mutua
autonomía, se hace imposible la exclusión de uno de los dos elementos. Desde un punto de vista gnoseológico,
el sujeto es quien conoce, y es definido como sujeto para un objeto. Por su parte, en todo fenómeno del
conocimiento, el objeto es el término de la acción cognoscitiva, ya sea que se trate de un objeto
de especie sensible, o de uno inteligible.
Considerado en sí mismo, el objeto es la realidad, entendida ésta como el conjunto de la naturaleza
física establecida por leyes provenientes de sus propiedades, naturaleza que existe independientemente del
sujeto, quien se apropia de ella a través del conocimiento. Sin embargo, no podemos concebir la realidad
como algo ajeno al hombre, ya que éste, en tanto objeto, también es parte de ella.
Es absurdo imaginar al ser pensante como algo antagónico a la materia identificada con la realidad. Los
conceptos dualistas de hombre-naturaleza, alma-cuerpo, psíquico-físico, eventos mentales-eventos
materiales, etc., propios de las filosofías idealistas y positivistas son, dada su esencia agnóstica,
un verdadero obstáculo para el avance de la ciencia.
Sí, el idealismo y sus variantes históricas niegan o limitan la posibilidad de conocer. Berkeley,
por ejemplo, dice que nada es cognoscible, y los escépticos moderados dicen que sí podemos conocer,
pero en ciertas condiciones y nunca sin prescindir de la subjetividad. En contraste, el materialismo dialéctico
no sólo afirma y demuestra la posibilidad de conocer; plantea además que el hombre debe consolidar
su seguridad de conocer y dominar el mundo y que, para ello, debe saber oponerse a las argumentaciones pseudocientíficas.
El fundamento de la posibilidad del conocimiento es siempre la realidad, o sea los objetos mismos. Cuando el sujeto
conoce al objeto lo hace por medio de una representación. El objeto es, entonces, en cuanto tal y en cuanto
representado. Cuando se pasa de la representación inmediata (tres tazas, tres lápices, tres naranjas)
y se llega al concepto de número (tres), la representación retrocede y deja su lugar al pensamiento.
El pensamiento nos permite descubrir en las cosas particularidades que no podemos observar. Lenin dijo a este respecto
"La representación no puede captar el movimiento en su conjunto; no capta, por ejemplo, el movimiento
que tiene una velocidad de 300 mil kilómetros por segundo, mas el pensamiento lo capta y debe captarlo."
(18)
(18) Leontiev: Op. cit., p. 27.
Y, en cuanto al caso de los ojos de las hormigas y los ojos humanos, no importa que el ojo humano tenga menos agudeza
ante la luz que los ojos de las hormigas, quienes supuestamente pueden ver los rayos químicos de la luz.
El pensamiento humano permite una penetración en la cantidad y la cualidad de las cosas que supera en mucho
lo que pudiera considerarse una limitación sensorial. El hombre no sabrá nunca cómo ven las
hormigas los rayos químicos de luz, pero éste no es un problema que deba torturarlo.(19)
(19) Engels: Op. cit., p. 204.
El conocimiento es, pues, la acción y el efecto de averiguar por medio del entendimiento y la razón
la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas; y el saber es el conocimiento acumulado. El más
alto grado de conocimiento es producto de la investigación científica, y es la práctica, y
no la especulación lógico-formal, la encargada de contrastar y forjar las verdades científicas.
La aparición del lenguaje, como producto superior del trabajo, junto con la integración de la sociedad,
va a permitir la conformación de las diversas divisiones de la tarea humana en especialidades puramente
prácticas y en especialidades de pensamiento, es decir, los oficios (técnicas) y, a futuro, las diferentes
ciencias. "La verdad, igual en las ciencias naturales que en las sociales es siempre relativa; se halla siempre
sujeta a corrección y rectificación por el descubrimiento de nuevas facetas de la realidad objetiva.
Las verdades inmutables, supremas, definitivas y de última instancia, nada tienen que ver con la ciencia
dialécticamente concebida, sujeta a los cambios incesantes de la vida misma." (20) Pero una cosa es
la abstracción dialéctica que sintetiza lo esencial de la realidad, y otra, muy distinta, la abstracción
metafísica, inventada a base de "abstraerse" de la realidad volviéndole la espalda.
(20) Engels: Anti-Dühring. México. Frente Cultural, p. 88.
El conocimiento de la realidad no tiene por objeto el mero ejercicio racional ni la actitud contemplativa del mundo.
Conocer la realidad no equivale a contemplarla con mayor detalle, sino a transformarla en beneficio de los hombres.
El progreso es el contenido de la historia.
En el terreno de la historia natural no puede hablarse de progreso sino de evolución orgánica, en
tanto que, en el ámbito de la historia humana, el contenido corresponde al progreso cultural. Así,
la evolución orgánica y el progreso cultural son dos procesos que deben compararse pero no confundirse
es necesario esclarecer sus diferencias tanto como sea posible. "El carnero montaraz es apto para sobrevivir
en el clima frío de la montaña, por su grueso abrigo de piel y lana; el hombre puede adaptarse a
vivir en el mismo ambiente, fabricándose abrigos de piel o de lana de carnero. Con sus patas y su hocico,
los conejos pueden excavar su madriguera, procurándose abrigo contra el frío y contra sus enemigos;
con picos y palas, el hombre puede construirse refugios semejantes, y aun mejores, empleando tabiques, piedra y
madera." (21)
(21) Gordon Childe los orígenes de la civilización. México. Fondo de Cultura Económica,
1982, p. 26.
En principio, el hombre no conoce con la mera finalidad de conocer. El conocimiento que va teniendo del mundo que
lo rodea, es decir, de la realidad, está vinculado a la solución de problemas prácticos y
a la consecución de una vida cada vez más humana.
Contenido
|