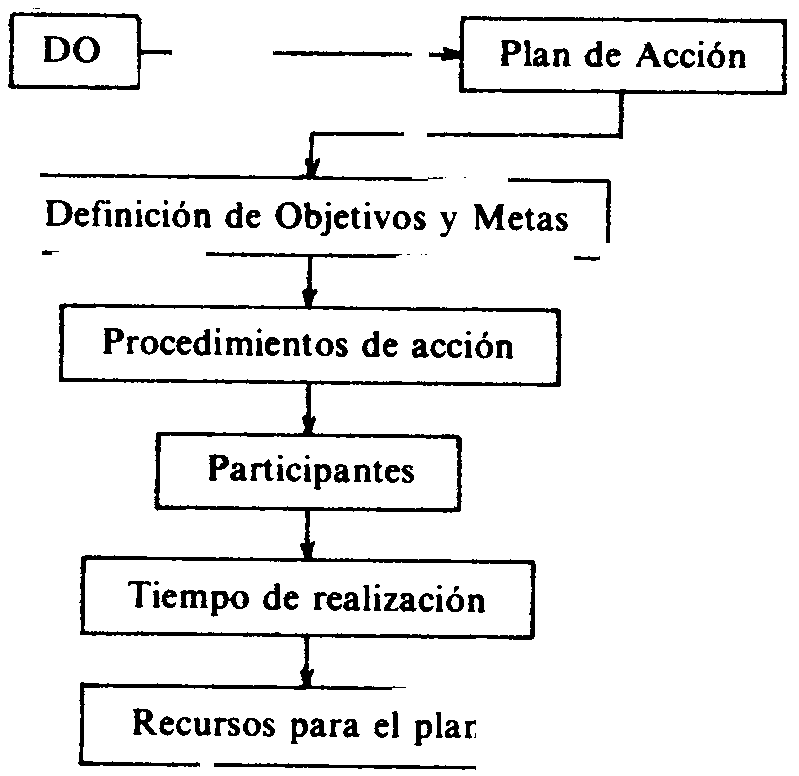| |
1. Los Inicios Contenido
A partir de finales de los años sesenta, las Instituciones de Educación Superior (IES) consideraron
necesario definir las pautas de su desarrollo de manera racional y planificada. Esta necesidad estuvo motivada
por la escasez de recursos que ya desde ese tiempo se hacía sentir en toda la educación en general,
y por la demanda masiva de educación superior, que implicaba un crecimiento sostenido, en todos los órdenes,
de las universidades. Bajo estas condiciones se empezaron a desarrollar mecanismos de autoevaluación institucional
(AI), con el fin de identificar los elementos y las situaciones que caracterizaban, en momentos determinados, el
estado de las IES. La idea era que con base en el conocimiento fiel de las condiciones de las instituciones, se
podrían establecer lineamientos para su consolidación y procedimientos eficaces para afrontar sus
problemas.
Un primer acercamiento a la autoevaluación institucional lo constituyeron los autoestudios, que dieron
coherencia a un conjunto de procedimientos y de ideas lógicamente inferidos, para organizar programas de
desarrollo de las IES.
Los autoestudios estuvieron vigentes durante toda la década de los setenta y su práctica dió
base para la creación ulterior de modelos alternativos. Algunos de éstos, que se revisarán
más adelante, tienen algunas características en común:
a) Son modelos de planeación institucional que integran, bajo un mismo concepto y un mismo proceso, actividades
que con anterioridad se ejecutaban de manera aislada: diagnósticos, proyectos, evaluaciones, etcétera.
b) El prefijo auto denotaba el hecho de que, aun cuando se consultaran expertos ajenos a la institución,
la promoción y la interpretación última del estado de desarrollo de las funciones competía
únicamente a los sujetos institucionales y, por lo tanto, la dirección que tomara el uso de resultados
y las decisiones en cuanto al desarrollo de su educación superior, era responsabilidad de esos mismos sujetos.
De hecho los primeros autoestudios, realizados a finales de los sesenta y principios de los setenta, fueron hechos
a iniciativa de las propias instituciones, sin intervención de ningún organismo gubernamental.
c) El objetivo de los autoestudios era diagnosticar el estado de desarrollo de las funciones universitarias, es
decir, detectar las variables que afectaban de manera determinante a la docencia -principalmente- y a la investigación
y a la extensión, para posteriormente programar cambios a esas variables, de una manera participativa y
racional. De esta forma, el proceso de autoestudio adquiría sentido dentro de un marco de planeación
demodificacionesalas situaciones institucionales.
d) La intencionalidad y la organización de procedimientos de los autoestudios estaban dirigidos a obtener
una caracterización comprensiva e integral del devenir institucional. Se abocaban a indagar todo en todos
los elementos constitutivos de las IES: en este momento, el diagnóstico era una forma de rastreo de cualquier
tópico, satisfactorio o insatisfactorio, que diera base al desarrollo planificado. Estas características
son las que definen a la autoevaluación institucional, a diferencia de las evaluaciones sectorizadas de
las funciones de la educación superior.
Se revisarán dos modelos de autoestudio:
1.1. La técnica del autoestudio asesorado(1)
Este modelo fue diseñado y aplicado por Pablo Latapí y sus colaboradores en cuatro instituciones
de educación superior. Cada autoestudio respondía a necesidades y motivaciones, diferentes entre
si, de cada IES, tendientes a la racionalización de sus actividades.
(1) Latapí, Pablo (1982) Cuatro autoestudios asesorados: la experiencia del Centro de Estudios
Educativos. A.C., Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Vol. XII, No. 1, pp. 43-55.
Los autoestudios perseguían dos objetivos: elaborar un plan de desarrollo y capacitar a la institución
para regular su futuro.
El siguiente diagrama describe el modelo de planeación en el que se basaron los autoestudios:
El procedimiento aplicado era el siguiente: se procedía, primero, a realizar un diagnóstico mediante
la aplicación de las premisas generales de toda la evaluación, la comparación entre los objetivos
institucionales y la situación concreta del estado en que se encontraba la institución en el momento
del autoestudio.

Basados en el diagnóstico, se diseñaban alternativas de acción, considerando los recursos
disponibles. El proceso sucesivo es similar a otros modelos de planeación: toma de decisiones, programación,
implantación y evaluación de la efectividad de las acciones programadas.
Para caracterizar la situación actual de la institución se procedía a buscar información
relevante al caso, de manera comprensiva. Para tal efecto se realizaban entrevistas, se formaban comisiones, se
analizaba estadísticamente información demográfica u obtenida por encuestas, etcétera.
Una vez hecho esto se tomaban decisiones con respecto a cinco áreas, definidas por sus características
de integralidad: organizativa, académica, proyección externa, factores externos y financieros.
Con respecto a los objetivos perseguidos por los autoestudios, los resultados fueron los siguientes: todas las
IES integraron un programa de desarrollo, los cuales tuvieron un impacto en acciones concretas pero parciales,
desde el punto de vista institucional. En cuanto a la capacitación del personal institucional sobre las
cuestiones de planeación y evaluación no se obtuvo un impacto satisfactorio.
1.2 Modelo de Autoestudio diseñado por Jaime Castrejón y sus Colaboradores.(2)
El autoestudio propuesto por Castrejón y sus colaboradores, tenía como propósito conocer la
situación, necesidades y posibilidades reales de desarrollo de las funciones de una IES. Era, también,
un modelo de planeación institucional cuyo procedimiento es similar al modelo anterior: operativización
de objetivos, búsqueda de información y toma de decisiones para la planeación. La diferencia
radica en que este autor le da un tratamiento más sofisticado a la información: introduce la definición
y cuantificación de indicadores y el procesamiento computarizado de la información.
(2) Castrejón Diez, Jet al. (1974) Manual de Autoestudio para las instituciones de educación
superior, México, SEP.
El procedimiento para el diagnóstico en este modelo consiste en la captación de información
relevante que pudiera encontrarse en estudios, respecto a la universidad, que se hubieran hecho en el pasado, para
profundizar en los aspectos cuyos resultados no fueran concluyentes: si no hubieran estudios previos, se procede
a hacer un análisis exhaustivo para conocer el estado administrativo, financiero, académico y social
de las IES. Castrejón sugiere que el autoestudio debe ser permanente a lo largo de todo el proceso planificador.
El procedimiento consiste en los siguientes puntos:
- Identificar los objetivos de las IES y una vez identificados se seleccionan indicadores de medida para cada una
de las funciones universitarias, incluyendo la organización administrativa. Se procura que algunos indicadores
contengan medidas de demanda social y en todo caso que respondan a la especificación del estado del desarrollo
de cada función.
- Se selecciona y clasifica el contenido sustantivo de las funciones universitarias. Por ejemplo, en docencia su
contenido está constituido por las formas de organización curricular, tipo de profesores, perfil
del alumno, etcétera.
- Se divide este contenido en elementos teóricos y técnicos constituyentes de las funciones, considerando
aspectos de orden interno, definidos por la propia institución, y de orden externo.
- Se establece una relación entre elementos e indicadores para detectar aquéllos (elementos) que
afectan el logro de los objetivos.
- Se determinan, mediante la información, las características actuales de los elementos y las posibles
causas que las determinan.
En este punto se identifican los elementos que hipotéticamente afectan la satisfacción de los objetivos,
y se procede a la búsqueda de información para confirmar la hipótesis. En este caso, un problema
se localiza mediante la identificación de relaciones entre elementos y las desviaciones detectadas en los
indicadores.
- Una vez obtenida la información se proponen soluciones para eliminar las causas de los problemas o para
incorporar características al elemento analizado. Para llevar a cabo el autoestudio se forman 7 comisiones
institucionales: de información, de enseñanza, de investigación, de difusión cultural,
de organización y administración, de financiamiento y recursos y de planeación.
La primera tiene como fin allegar toda la información,captadapor cuestionarios, entrevistas, análisis
documental, estadísticas, etcétera, que necesiten las demás comisiones. Estas tienen como
fin ponderar los elementos de las funciones, de acuerdo a los indicadores y una guía ad hoc preestablecida.
Una vez hecho esto, las comisiones priorizan los indicadores a fin de tomar decisiones de planeación. La
integración de las decisiones y las recomendaciones están a cargo de la Comisión de Planeación,
formada por miembros de las otras comisiones. La toma de decisiones tiene tres condiciones: la relevancia política
o el consenso que logre la puesta en práctica de una decisión; el tiempo que puede tomar una solución
propuesta; y el costo de la solución.
Crítica a los Autoestudios
Si bien los autoestudios tenían una serie de elementos modélicos lógicos dentro de un marco
técnico de evaluación y de planeación institucionales, su aplicación a contextos reales
puso limites a los alcances originalmente esperados:
a) La participación de los sujetos institucionales, salvo los integrantes de las comisiones, se restringió
a la provisión de información dentro de sus áreas de competencia cuyo destino final fue el
análisis estadístico. Las comunidades institucionales no conocían el proceso de toma de decisiones
sino en sus resultados finales. Para ellos, los pasos intermedios entre la captación de información
y la puesta en marcha de programas era un paso oscuro. Esto produjo, como lo menciona Latapi(3),
que los proyectos de autoestudio fueran considerados como parte de intereses políticos del rector respectivo
o del grupo promotor de la autoevaluación.
(3) Op. cit., pp. 54-55.
b) Los mismos modelos marcaban, como procedimiento, el análisis de las funciones aisladas entre sí.
De esta forma, la intención original del modelo de establecer relaciones funcionales que explicaran el estado
de la institución, de manera integral, se restringió a una serie de descripciones cuantitativas,
conclusiones y recomendaciones que, si bien tenían valor para el mejoramiento de las funciones, no establecían
el mejoramiento estructural de la institución, tomada como un todo orgánico.
c) En consecuencia, las conclusiones referidas en los reportes de los autoestudios, se desprendían de una
serie de ideas educativas preconcebidas y no de una interpretación de las expectativas de las comunidadesinstitucionales.
Losreportes generalmente se dividieron en análisis estadísticos acerca de la población escolar
y de la información obtenida por las encuestas, y en una serie de recomendaciones de orden cualitativo que
poco tenían que ver con los datos aportados.(4) Bajo estas circunstancias se hacía necesario, si
no descartar por completo estos esquemas modélicos, si darles otra orientación a la forma de entender
la AI:
- Considerar que la institución, desde el punto de vista funcional y estructural, es diferente a la sola
suma de actividades de docencia, investigación, extensión y apoyo
- La búsqueda de los datos debía ser discriminada y localizada, en concordancia con los objetivos
de la AI.
- Considerar que los sujetos institucionales son agentes activos en relación a la confiabilidad de la información
y en el éxito de los cambios programados.
1. El Diagnóstico Operacional, Aguilar y Block(5)
Otro de los modelos utilizados en los setentas, que aún se sigue aplicando en algunos sistemas escolares,
es el Diagnóstico Operacional (DO) de Aguilar y Block.
(4) Véase por ejemplo el Informe Final del Autoestudio de la Universidad de Sonora. Centro
de Estudio Educativos (1969) Plan de desarrollo de la Universidad de Sonora (1969-1973) Informe final del estudio
de planificación elaborado por el CEE. A.C., México multicopiado.
(5) Aguilar, J.A. y Alberto Block (1977) Planeación. Escolar y formulación de proyectos, México.
Edit. Trillas pp. 149-242.
El modelo parte de concepciones de la administración de empresas dirigidas a la optimización de recursos
y satisfacción de necesidades sociales de consumo.
El Diagnóstico Operacional se define como el análisis de la situación actual de una institución
que permite definir los principales problemas que afronta. El DO, al igual que los autoestudios, se inscriben dentro
de los procedimientos generales de Planeación cuyo esquema es el siguiente.
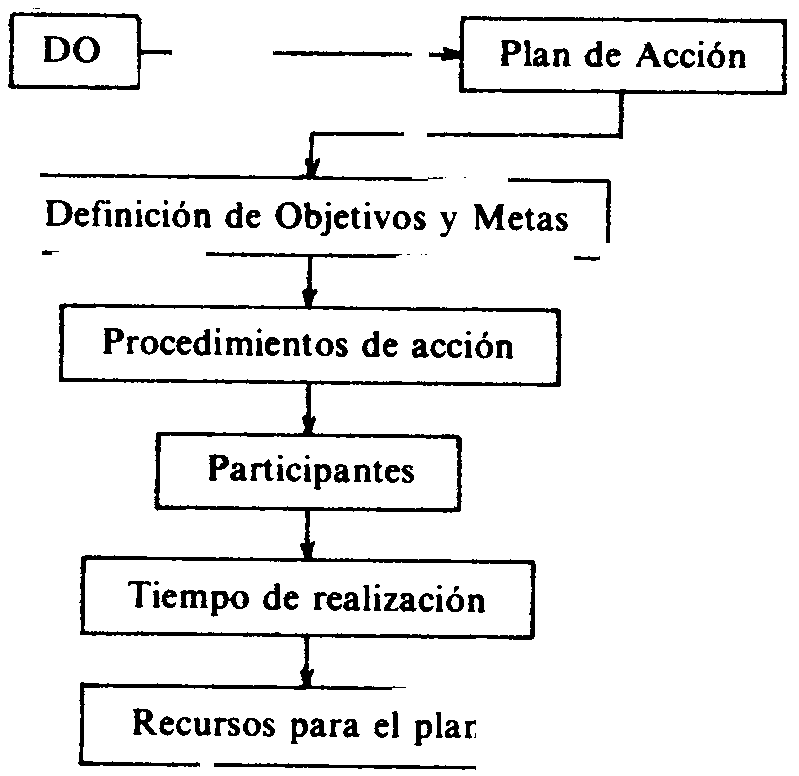
El instrumental técnico propuesto para el desarrollo del DO, (cuestionarios con preguntas cerradas, definición
de indicadores que establecen relaciones proporcionales, etcétera), permiten establecer una ponderación
del grado de deficiencia general y por áreas de la institución y graficar los grados de deficiencias.
El instrumental técnico está diseñado para establecer una Evaluación de la Operación
de la institución. La evaluación, bajo los conceptos manejados por los autores, es un proceso de
verificación (retroalimentación) de la satisfacción de necesidades sociales; para realizar
el proceso se miden los insumos (recursos disponibles), procesos (operación de la institución) y
resultados (grados de satisfacción).
La creación y disponibilidad de sistemas de información confiables y veraces son requisito indispensable
para que el DO pueda realizarse.
Una crítica al Diagnóstico Operacional
La experiencia que se ha tenido con este modelo de evaluación institucional no se distancia mucho de la
encontrada con la aplicación de los autoestudios, aunque en su estructura modélica estos últimos
tienen un mayor grado de sofisticación.
En efecto, el procedimiento metodológico no resuelve la desvinculación entre los datos estadísticos
y las interpretaciones y recomendaciones para la solución de problemas y reorientación institucional.
Por otro lado, también existe un problema de orden conceptual y metodológico al esquematizar a los
sistemas de orden social bajo las variables, insumo, proceso, producto, debido, entre otras cosas, a las siguientes
razones:
- Constriñen el dinamismo ordenado que, por definición, tiene todo sistema (sea biológico,
social, cósmico, etcétera) a una serie de conceptos cuantificables sin establecer sus interrelaciones
teóricas desde el punto de vista educativo. En otras palabras, no existe una definición estructural
de la relación dinámica entre los componentes institucionales.
En consecuencia, los índices e indicadores dicen muy poco acerca del contenido de las situaciones institucionales.
De esta forma, el proceso educativo, que en última instancia es causa y efecto de la satisfacción
de necesidades, se convierte en una caja negra a la que se accede sólo mediante los productos cuantificables.
En general, tanto en los autoestudios como en el diagnostico operacional se consideraba, de manera explícita,
el análisis de los aspectos financieros como un elemento determinante para el buen funcionamiento institucional.
Sin embargo, los análisis no arrojaban datos concretos acerca de la ponderación de las necesidades
financieras de las IES y, mucho menos, se revelaban los mecanismos de asignación presupuestaria. En este
último punto se consideraba, solamente, que existía una enorme irracionalidad, lo cual fue determinante
para la introducción del presupuesto por programas dentro de las IES mexicanas, en específico en
la UNAM.
2. La evaluación institucional y la asignación presupuestaria. Contenido
A principios de los años ochenta la situación económica prevaleciente obligo al Gobierno Federal
a proponer una serie de medidas orientadas a racionalizar el gasto público. En el campo de la educación
superior, la Subsecretaria de Educación Superior e Investigación Científica (SESIC) sugería
la posibilidad de emplear un mecanismo de evaluación mediante el cual se relacionaba la asignación
de una parte del subsidio público de las instituciones de educación superior, con el cumplimiento
de un conjunto de criterios sobre su estructura y funcionamiento. Si bien el propósito sustancial de la
medida implicaba una preocupación por elevar la calidad de la educación superior, la estructura,
contenido y procedimientos de la propuesta no eran totalmente compartidos por la comunidad universitaria.
Un aspecto importante que fue motivo de debate fue el relacionado con el sujeto de la evaluación, dado que
la proposición de SESIC implicaba que ese organismo dictaminaría sobre el estado de las instituciones
poniendo en entredicho el ejercicio de la autonomía. El procedimiento no atendía directamente a la
definición que tenían de sí mismas las instituciones y empleaba los criterios de evaluación
de manera uniforme sin considerar los diferentes niveles de desarrollo de las IES. Aunado a lo anterior, el contenido
mismo de la propuesta era discutible en tanto que no se reconocía fundamentalmente teórico suficiente
en el modelo sugerido: por ejemplo, no existía un programa integral de desarrollo de la educación
compartido entre las instituciones, que sirviera para interpretar el significado de los criterios propuestos; de
esta forma, siendo el concepto de calidad el elemento central de la propuesta, y al poseer este término
múltiples significados, sobre todo en el ámbito educativo, era difícil que las instituciones
compartieran la concepción de calidad implícita en los indicadores sugeridos.
En este contexto se produjo la necesidad de crear un mecanismo autónomo para la ponderación de la
asignación presupuestaria, basado en el autoconocimiento de necesidades de desarrollo y carencias operativas
Con el propósito de propiciar la discusión sistemática sobre este tema, el Secretario General
Ejecutivo de la ANUIES propuso al Consejo Nacional de dicha asociación incluir en la agenda a considerarse
en la XXI Reunión Ordinaria de su Asamblea General, celebrada en Mexicali, B.C., en noviembre de 1983, el
tema "Criterios y procedimientos generales para la evaluación de la educación superior y la
autoevaluación institucional", a partir del cual se acordó estructurar un procedimiento general
de A.I.
En febrero de 1984 se llevó a cabo la VII Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES
en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. En dicha reunión se presentó la ponencia "Evaluación
de la Educación Superior en México" que respondía al acuerdo tomado en la reunión
ordinaria mencionada, en relación a una estructuración metodológica, para concretar el compromiso
de autoevaluación de las IES, en respuesta a los criterios propuestos por el gobierno federal. La ponencia
"Evaluación de la Educación Superior en México" se estructuró con los siguientes
apartados:
- Consideraciones generales y antecedentes de la evaluación de la educación superior en México.
- Algunos elementos para el marco teórico.
- Criterios, indicadores y procedimientos para la evaluación de la educación superior.
Estos apartados están relacionados con los fines de la educación superior, con la definición
que se propone sobre evaluación y con la sugerencia de un modelo integral para la auto-evaluación
de las instituciones de educación superior.
Dentro del apartado sobre consideraciones generales y antecedentes de la evaluación de la educación
superior en México, se discute que las instituciones de educación superior se regulan con normas
jurídicas y con un conjunto de postulados doctrinales acordados por las propias instituciones.
En relación con las normas jurídicos se menciona la necesidad de considerar lo establecido en el
Artículo 3° Constitucional, la Ley Federal de Educación, la Ley de Planeación, la Ley
para la Coordinación de la Educación Superior, así como en aquellas disposiciones contenidas
en otras leyes que regulan el quehacer del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas y de
sus respectivas instituciones, que son aplicables a las casas de estudio.
En lo que respecta a los principios sobre educación superior, destacan principalmente los acuerdos a los
que se ha llegado en diferentes reuniones de la Asamblea General de la ANUIES. Entre estos sobresalen los relativos
a la naturaleza de la educación superior, sus fines y objetivos, sus funciones, su planeación y las
condiciones necesarias para su funcionamiento adecuado.
Más adelante se señala, dentro del mismo apartado, que los principios normativos y las directrices
de la educación superior por sí solos no son suficientes para orientar el funcionamiento más
específico de este nivel educativo, argumentando que es necesario considerar las condiciones sociales, económicas,
políticas y culturales del país en general, y de cada estado y municipio en particular. De lo anterior
se concluye que "cada institución de educación superior, dependiendo de su naturaleza jurídica,
filosofía institucional y de sus características particulares endógenas y exógenas,
retoma las normas y los principios de la educación superior para traducirlos en los objetivos generales
que orientan sus funciones sustantivas".(6) Precisamente estos objetivos generales constituyen
lo que a nivel de cada institución debería considerarse en los esfuerzos de evaluación.
(6) ANUIES (1984), La evaluación de la educación superior en México, Culiacán,
Sin., p. 14.
En el capítulo denominado "Algunos elementos para el marco teórico" se ofrece una definición
que recoge lo expresado por las instituciones que participaron como ponentes en la Asamblea de Mexicali, además
de considerar tanto las bases conceptuales producidas en el ámbito académico, como la experiencia
en esta materia de los responsables de elaborar la ponencia. De esta forma se llegó a lo siguiente:
"La evaluación en la educación superior es un proceso continuo integral y participativo que
permite identificar una problemática, analizarla y explicarla mediante información relevante, y que
como resultado proporciona juicios de valor que sustentan la consecuente toma de decisiones"(7).
(7) ANUIES; op. cit. p. 22.
Al referirse al concepto de evaluación a la identificación, análisis y explicación
de una problemática a través de información relevante, se esta suponiendo la posibilidad de
establecer una comparación entre una situación actual y una deseada. Para ello, en la ponencia se
sugiere como propuesta metodológica emplear un modelo general que permita identificar, analizar y explicar
el funcionamiento de las instituciones y las características sociales específicas de su entorno.
El modelo de autoevaluación propuesto, descrito en el apartado sobre "Criterios, indicadores y procedimientos
para la evaluación de la educación superior" de la ponencia, se fundamenta en una concepción
dinámica del funcionamiento de las instituciones de educación superior, en donde cada una de ellas,
con respecto al marco jurídico que posee y en relación con su contexto particular, tiene la posibilidad
de analizar la medida en que el desarrollo alcanzado en sus funciones se relaciona con un proyecto de institución,
sea éste explícito o implícito. Si bien dentro del modelo se sugiere un conjunto de categorías
de análisis, aspectos focales, criterios e indicadores, tales elementos deben orientarse hacia lo que cada
institución desea para sí misma.
Las categorías de análisis, los aspectos focales y los indicadores se presentan con la finalidad
de permitir un análisis integral y sistemático del funcionamiento institucional.
Los criterios de evaluación reflejan, precisamente, la forma en que una institución en lo particular
concretiza sus fines, permitiendo una comparación entre un deber ser y el estado en que dicha organización
se encuentra.
Criterios e indicadores se presentan agrupados en un conjunto de aspectos focales y categorías de análisis.
En el caso específico del modelo de autoevaluación, las categorías de análisis buscan
servir como marco de referencia para valorar de manera integral el funcionamiento de la institución. De
esta forma la atención se dirige hacia el estudio de los siguientes aspectos: recursos institucionales,
procesos, productos, eficiencia y relación entre recursos y resultados.
Dentro del análisis de los recursos se propone considerar dos niveles: uno que se refiere a la congruencia
externa y el otro a la interna. A través de estes análisis se busca conocer la relación existente
entre las necesidades del entorno y el perfil de la institución, considerando este último como el
conjunto de programas y acciones que pretende llevar a cabo la institución. Y por otro lado, la relación
que se establece entre el perfil institucional y lo que en la realidad contiene cada programa y proyecto.
Otros dos criterios se proponen para el análisis de los resultados: uno para valorar la eficacia externa
y otro para la interna. Se busca con esto tener información tanto de los avances logrados en cada uno de
los aspectos focales(8) considerados en el análisis, como del impacto ejercido sobre
el entorno, de aquellos productos destinados a colaborar en la solución de la problemática y necesidades
que presenta la sociedad.
(8) Docencia, investigación, difusión y extensión, normatividad, financiamiento,
planeación, apoyo académico y administrativo.
Finalmente el modelo considera indispensable que se realice un análisis sobre la eficiencia del funcionamiento
institucional, buscando relacionar los costos de la operación de cada una de las funciones con resultados
obtenidos.
Como parte de los acuerdos logrados en la VII Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES.
Se aprobó en lo general la ponencia antes mencionada y se propuso que las instituciones de educación
superior, miembros de la Asociación, la adoptarían como un instrumento metodológico para realizar
sus evaluaciones en la medida que cada una lo considerara pertinente.
Con esto se logró modificar la propuesta original de la Subsecretaría de Educación Superior
e Investigación Científica sobre el modelo y los procedimientos sugeridos para evaluar a las instituciones
de este nivel educativo. La participación de las casas de estudio en la Reunión de la Asamblea General
de la ANUIES en Mexicali y luego en la elaboración de la ponencia presentada en Culiacán, mostró
la preocupación de las instituciones por ser ellas las responsables de conducir cualquier proceso de análisis
sobre su funcionamiento. Además dejó ver el interés por avanzar en el desarrollo de mecanismos
que permitan a las instituciones mejorar la calidad de los servicios que ofrecen a la sociedad.
2.1. Una crítica al modelo de indicadores
El modelo suscrito por la ANUIES, ciertamente, en cuanto a intenciones, pretendió estructurar herramientas
de autoevaluación institucional, sin embargo el contenido del modelo no sustenta, en sí mismo, un
patrón de autoevaluación; es decir, es un procedimiento técnico que puede ser aplicado bajo
cualquier otra intencionalidad evaluativa.
Este tipo de modelos están fundamentados en teorías de informática cuya sofisticación,
en términos prospectivos, tiende al logro de la idea cibernética de la automatización de las
decisiones de planificación institucional. En esta idea subyacen una serie de supuestos, que llegan a ser
condicionantes de la buena marcha de estos modelos:
a) Cualquier situación institucional puede ser reducido a parámetros informáticos objetivos
e interpretables en lenguaje cuantitativo.
b) La base para llevar a cabo procesos de autoevaluación institucional es la existencia de sistemas de información
veraces y confiables.
c) La aplicación de estos procesos pueden calificarse de autoevaluativos porque son los mismos sujetos institucionales
los que crean y proporcionan la información.
En el caso de la ANUIES el calificativo auto se da en tanto que las propias instituciones tengan la iniciativa
de evaluarse a sí mismas.
Es claro que dentro de la practica evaluativa, los puntos a) y b) constriñen la posibilidad de aplicación
de estos modelos: por un lado existen relaciones intrainstitucionales irreductibles a interpretaciones numéricas
y por el otro la sofisticación tecnológica es una aspiración de largo plazo.
Bajo esta perspectiva, los modelos cibernéticos de autoevaluación institucional contienen en sí
mismos sus propias limitaciones actuales.
En cuanto al punto c), la experiencia en procesos evaluativos ha demostrado que la participación consciente
y convencida de los sujetos institucionales es la condición básica para asumir el éxito de
estos procesos. Bajo esta perspectiva, la intencionalidad autoevaluativa no basta, es necesario diseñar
metodologías y procedimientos que instrumenten, en sí mismos y directamente, la participación
de los sujetos.
Por otro lado el modelo suscrito en Culiacán presenta algunas contradicciones en sus constructos lógicos:
- La definición de la Autoevaluación Institucional, es una idealidad modélica de la función
social de las IES en relación al estado que guardan actualmente las prácticas evaluativas.
- El modelo tiene como intención atender la naturaleza dinámica de las instituciones y no hay nada
más anquilosante que aplicar indicadores preestablecidos de manera generalizada e indiscriminada.
Esto, desde el punto de vista de la tecnología planificadora, es erróneo; generalmente una aplicación
informática de este tipo lleva a la acumulación de datos con escasa utilidad, en tanto que no responden
a procesos de verificación de ideas acerca del desarrollo institucional.
- El modelo establece la intencionalidad de comparar una situación real con una deseada implícita
o explícita. Con las contradicciones arriba señalados la situación implícita puede
ser cualquiera que se le ocurra al tócnico o al político encargados de interpretar los datos; de
modo contrario, el mismo proceso de evaluación debería establecer mecanismos de explicitación
del proyecto institucional deseado. Si es explícita la búsqueda de información necesariamente
es diferenciada, desde la perspectiva evaluativa. De cualquier forma un proyecto institucional, en la práctica,
no se establece de una vez y para siempre; más bien es un proceso cambiante y dinámico de acuerdo
a las situaciones y a las personas.
3. La aplicación de la autoevaluación en la ANUIES Contenido
Con el modelo de indicadores se inició, a mediados de los ochenta, una aplicación de la AI en distintas
IES autónomas de las entidades federativas y del D. F., que estuvieran interesadas en autoevaluarse. Esto
implicó un giro en la promoción de la AI de parte de ANUIES: de ser un proyecto de aplicación
generalizada se buscó, entonces, en primera instancia, la aceptación de algunas IES para llevarla
a cabo.
La promoción de la AI persiguió los siguientes objetivos:
1) La participación de las IES, en el inicio, de los trabajos de AI. Para cumplir este objetivo, se informó
detalladamente a las IES interesadas en el proyecto de AI sobre los propósitos y contenido del mismo, enfatizando
la necesidad de asumir por sí mismas el desarrollo del proceso de autoevaluación y la posibilidad
de que a partir del conocimiento de su experiencia y perspectivas particulares al respecto sería factible
proponer modelos y metodologías de uso más general para el conjunto de las IES.
2) Conocer la utilidad que en casos específicos podría tener la lista de indicadores de AI propuesta
en la ponencia aprobada en la mencionada VII Reunión Extraordinaria, con la metodología que ahí
se señaló.
Para cumplir este objetivo, se elaboró una serie de preguntas sobre los indicadores que permitieron conocer
su utilidad desde la perspectiva particular de cada una de las IES participantes. De tal modo se tendrían
elementos de juicio para decidir la conveniencia de fomentar la utilización directa del total de los indicadores,
de sólo parte de ellos, o fomentar más bien el uso de elementos de análisis alternativos.
3) Conocer la experiencia y perspectivas en AI y áreas afines de las IES participantes, para de esta manera
tomar los elementos mas valiosos y conformar una visión global que permitiría a la ANUIES proponer
a sus miembros formas idóneas de trabajo en AI, según sus circunstancias y necesidades particulares.
Resultados
Las siete IES que participaron en esta etapa inicial son las siguientes:
- Universidad Autónoma de Yucatán
- Universidad Autónoma de Aguascalientes
- Universidad Autónoma de Baja California Norte
- Universidad Autónoma de Tlaxcala
- Universidad Autónoma de Morelos
- Universidad Autónoma del Estado de México
- Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Dicho grupo de instituciones representó una amplia variedad de situaciones dentro de la educación
superior mexicana y puede considerarse como un grupo adecuado para realizar estudios de caso sobre el tema de interés.
Se presentan a continuación las conclusiones generales obtenidas de la participación de cada una
de dichas IES.
1. Todas las IES consideraron que si bien algunos indicadores eran de utilidad, no todos eran aplicables a sus
condiciones específicas.
2. Todas coincidieron en que la aplicación de un modelo de tal tipo requería de técnicas e
instrumental sofisticado que no estaban en posibilidades de conseguir.
3. Todas coincidieron también en que no contaban con la información suficiente como para darle contenido
a cada uno de los indicadores. Tres IES señalaron que dicha información no les era útil para
sus formas particulares de planeación.
4. Una IES sugirió vincular la evaluación con la planeación y el ejercicio del presupuesto.
5. Todas las IES coincidieron en la necesidad de adecuar los procesos de AI a sus circunstancias políticas.
6. Tres IES coincidieron en manifestar que sus formas de AI estaban directamente relacionadas con las propuestas
de sus planes particulares y definían sus propios indicadores para calificar la realización del mismo.
Estos resultados indicaban lo siguiente:
- Que si bien los Rectores de las IES se habían comprometido con la AI, a fin de vincular los niveles de
desarrollo de las instituciones con los requerimientos presupuestales, la voluntad política tenía
restricciones de orden contextual y situacional y no era suficiente una declaración propositiva para realizar
la AI.
- La aplicación de una metodología que requería cierta sofisticación tecnológica
no era viable en esos momentos.
- Los indicadores propuestos no eran generalizables. Las autoevaluaciones institucionales se propusieron para configurar
dos problemas principalmente: la búsqueda de las causas de la baja calidad educativa y la necesidad impuesta
por la realidad económica de racionalizar los recursos de las IES. Sin embargo, la experiencia demostró
que el concepto de AI restringido a la medición de variables, sin marcos de interpretación y con
sistemas de información poco desarrollados, eran de poca utilidad práctica; por otro lado, los parámetros
de referencia, ra eficiencia de procesos y productos, considerados como compartimentos estancos, si no en teoría
si por el instrumental técnico utilizado, provocaba insuficiencias interpretativas para la comprensión
de la institución. Por ejemplo, no se podía, bajo este marco, responder de manera satisfactoria a
preguntas como ¿qué relación hay entre la eficiencia de un plan de estudios y la baja eficiencia
terminal?; lo que se podía encontrar con estos parámetros eran datos que podían relacionarse
estadísticamente, pero la relación no decía nada acerca de las orientaciones curriculares,
por lo que su utilidad ulterior, una vez hecha la medición, era cuestionable.
Por otro lado se observó que las propias IES empezaron a desarrollar patrones de AI de acuerdo con sus propias
necesidades, que trascendían los cartabones metodológicos y conceptuales impuestos por agentes ajenos
a su propia experiencia.
Por último y de manera fundamental, si bien las IES lograron que el gobierno federal diera marcha atrás
sobre sus intenciones de intervenir en la calificación de la actuación de las IES y, a partir de
esto, establecer rangos de financiamiento, las IES por su lado no lograron establecer, de manera fehaciente, sus
costos de operación que fundamentaran sus peticiones presupuestales y tampoco lograron desarrollar elementos
de autoanálisis de los mecanismos de asignación ad intra. El Programa Integral de desarrollo de la
educación superior de 1985 tendría como eje fundamental el logro de la supeditación de la
presupuestación a los proyectos de planificación del desarrollo de la IES, y la Autoevaluación
Institucional como una forma de verificación de la racionalidad de las actividades de las IES en todos los
órdenes. De esta forma se pretendía resolver los problemas arriba apuntados.
Con estos resultados se empezó a idear una nueva aproximación a la promoción de la AI y a
la AI misma, a fin de subsanar el escaso éxito de este proceso en el pasado inmediato. Para tal efecto se
tomó como base las propuestas del Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES)
dirigidas a apuntalar el Sistema Nacional Permanente de Planeación de la Educación Superior (SINAPPES).(9)
(9) CONPES (1986) Programa Integral de Desarrollo de la Educación Superior, México. ANUIES. pp.
Quince IES en el Autoanálisis hoy
En vista de los resultados anteriores, el proyecto de autoevaluación que se propuso en el marco del PROIDES
tiene similitudes y diferencias con los modelos desarrollados en los setentas y principios de los ochenta:
- Se comparte la idea de que los procesos de reflexión acerca del quehacer académico es responsabilidadúltima
delossujetos institucionales. En este contexto la promoción de la ANUIES debe ser de tal naturaleza que
logre captar una necesidad de evaluación institucional para encauzarla. Esto quiere decir que de ninguna
manera la promoción debe violentar, contradecir, acelerar o frenar procesos ya encauzados o procesos cuyo
éxito sea remoto o cuya utilidad sea cuestionable. En este sentido el prefijo "auto" significa
que es la institución y sus circunstancias específicas las que van a determinar la pertinencia y
los alcances de la evaluación institucional.
- Se comparte también la idea de que la autoevaluación se inscriba en el marco de los procesos de
Planeación Institucional (PI), pero en este caso para que la trascienda y la reencauce. Las razones son
las siguientes: a partir de 1985, seiniciaron diagnósticosinstitucionales promovidos por el SINAPPES, que
dieron las bases para el diseño del PROIDES. Para concretar el proceso técnico del diagnóstico
se utilizó el concepto de "problema", que significó la identificación de algunos
aspectos institucionales que constituían factores "claves estratégicos" para su desarrollo;
la función de este concepto para la PI fue la de localizar los "aspectos específicos" que
debían ser considerados para el diseño de programas y proyectos. En este sentido, aun cuando el diagnóstico
suponía una indagación comprensiva de la institución, los datos resultantes si bien constituyeron
las bases para la PI no reflejan más que esos "aspectos específicos problemáticos".
En este sentido, los diagnósticos institucionales consideraron sólo algunos elementos focales para
la planeación de la institución pero no a la institución considerada en su totalidad. De modo
que una autoevaluación institucional tendría que abocarse a indagar de manera exhaustiva el funcionamiento
de los objetivos de la PI: docencia, investigación, extensión y gestión administrativa, pero
bajo otra perspectiva: la integralidad y la complementariedad entre funciones para sentar las bases del desarrollo
planificado de la institución, tomando a ésta como una totalidad. - Las diferencias con los modelos
descritos en los apartados anteriores radica en la concepción misma del proceso evaluativo y en las categorías
metodológicas para llevar a cabo la autoevaluación institucional en específico, se consideran
un proceso técnico y político generado desde el interior de la institución como respuesta
a necesidades de mejoramiento de sus actividades y funciones; el énfasis conceptual se ubica, por lo tanto,
en la organización de los sujetos, en la legitimación del proceso, en la participación de
la comunidad institucional, en las formas de "proselitismo" para ganar adeptos al proceso, en la formación
de una figura líder generadora, promotora y ejecutora de un proyecto autoevaluativo, la cual puede ser individual
(p.e. un rector) o colectiva (p.e. una organización estudiantil). Este énfasis no niega la necesidad
de una rigurosidad técnica para la captura y procesamiento de la información, más bien ubica
el aspecto tecnológico de las autoevaluaciones dentro del contexto situacional (las circunstancias específicas)
de la institución.
Con esta nueva perspectiva se reformularon los objetivos que debía perseguir la ANUIES al promocionar un
proyecto de este tipo:
Objetivos del Proyecto de Autoevaluación Institucional
En el PROIDES se marca el siguiente objetivo: "Promover la evaluación integral y periódica de
las tareas y actividades de cada una de las IES..."(10)
(10)CONPES (1986) Ibid. pp. 160-161.
Considerando los párrafos anteriores, el proyecto de AI se promocionaría en aquellas instituciones
que lo consideraran pertinente y viable técnica y financieramente. No sería intención de un
proyecto de este tipo probar modelos, ajustar indicadores, o experimentar metodologías, a menos que la institución
lo considerara necesario. Para estos casos se proporcionarían diversas opciones para escoger la más
adecuada a las características institucionales.
Las autoevaluaciones institucionales tendrían los siguientes objetivos de proceso:
a) Propiciar la corresponsabilidad de los sujetos institucionales en la toma de decisiones dirigidas al logro del
desarrollo institucional.
b) Organizar mecanismos de verificacióny retroalimentación de los planes de desarrollo institucional.
El primer objetivo se basa en la idea de que los procesos de autoevaluación lo realizan personas con intereses
diversos y que los juicios acerca de las funciones universitarias deben ser legitimados a fin de lograr unificar
criterios de racionalidad para el desarrollo ulterior de la institución.
Con el segundo objetivo se promovería la organización administrativa para la verificación
de los cambios detectados por la evaluación, que dentro de la lógica planificadora, serán
consecuencia de la puesta en marcha de programas y proyectos.
La ejecución del proyecto también tendría como fin el logro de los siguientes objetivos instrumentales:
c) La creación de modelos, técnicas, procedimientos y metodologías de autoevaluación
que consideren los aspectos estructurales y de interrelación de los elementos institucionales.
d) La sensibilizaciónde lascomunidades institucionales acerca de la utilidad de la autoevaluación
institucional.
Los objetivos de proceso e instrumentales se definieron para solventar los problemas de los modelos anteriores:
la desvinculación metodológicaentremedicionese interpretaciones y la falta de participación
de los sujetos. Estos objetivos podían ser logrados en un período más o menos corto, dependiendo
de las circunstancias de cada institución: algunas ya habían desarrollado modelos de autoevaluación
sin haberlo aplicado; otras empezaban procesos de autoevaluación sin una organización adecuada; y
otras más, las menos, habían logrado integrar las autoevaluaciones a los procesos planificadores.
Ambos tipos de objetivos se diseñaron para lograr con perspectivas de mayor alcance:
e) Generar procesos de autoconocimiento institucional que permita anticiparse y transformar sus funciones de acuerdo
con condiciones históricas, económicas, sociales, científicas, culturales, tecnológicas,
etcétera.
La delimitación operativa de la Autoevaluación Institucional
De acuerdo con los objetivos se consideró como autoevaluación cualquier proceso organizado para obtener
elementos de autoconocimiento, retroalimentar o verificar planes institucionales y las iniciativas para generar
instrumentos de autoevaluación.
Se consideraron las IES que ya tenían procesos regulares de AI, sin que fuera necesaria la promoción
directa de la ANUIES; las que han recibido apoyo técnico por propia petición y las que, considerando
que estaban en circunstancias favorecedoras, fueron objeto de promoción directa.
El contenido de la Autoevaluación Institucional
Los objetos de la autoevaluación institucional son las funciones universitarias con un agregado fundamental:
la gestión administrativa.
Las primeras, en términos abstractos, se definen por los siguientes elementos: docencia, por el desarrollo
curricular considerado en sentido amplio (organización de la enseñanza, organización de planes
de estudio, perfiles del alumno y del profesor, etcétera); la investigación, por las lineas de investigación
institucionales y el perfil del investigador; la extensión por la difusión de las manifestaciones
artísticas y el extensionismo académico; la gestión administrativa por la organización
para la obtención y asignación de recursos financieros y materiales y para la prestación de
servicios.
Una autoevaluación, para ser institucional, tendría que caracterizar estado de las relaciones entre
elementos. Por ejemplo, tiene que contestar preguntas como las siguientes:
¿La formación de X carrera (odontología) es un factor para la extensión académica
(clínica odontológica)?;
¿Las líneas de investigación se incluyen en el currículum?;
¿La distribución de recursos se define por necesidades curriculares?;
¿La organización académica-administrativa es funcional para la aplicación de los planes
de estudio?
De otra forma, la autoevaluación se restringiría a la evaluación de las funciones como compartimentos
aislados en los que, aparentemente, el autoconocimiento de cada función se agotó sólo en sus
elementos definitorios. Esto no quiere decir que, por procedimiento, no se pueda evaluar a cada función
por separado, pero esto no es suficiente para comprender a la institución en toda su magnitud y complejidad;
sólo la indagación de las relaciones entre elementos daría luz sobre el entramado institucional;
además, la misma formulación de interrogantes definiría el sentido y las finalidades de cada
función universitaria.
Estrategia General de Promoción del Proyecto de Autoevaluación Institucional
En tanto que la AI había sido tomada como un compromiso por los rectores al aprobar el PROIDES, la ANUIES
se dio a la tarea de promocionar la puesta en marcha de estos procesos bajo una nueva estrategia: considerar los
niveles de maduración de estos procesos en cada institución por separado, sin perder de vista los
objetivos del proyecto, para definir el tipo y el nivel jerárquico de promoción. Pero además
este proyecto se debía relacionar con los avances de la planeación institucional; la razón
ya se esbozó más arriba: si bien la autoevaluación debía trascender los alcances de
la PI, parte de sus contenidos y puntos de referencia ya habían sido definidos en los procesos anteriores
de diagnóstico y planificación y, por lo tanto, en razón de la congruencia interna del mismo
proceso de PI no era lógicamente consecuente dejarlo al margen de una AI. Es obvio que esta congruencia
metodológica sólo podría esperarse en aquellas instituciones que hubieran iniciado dichos
procesos; si no era así, la AI tendría como fin descubrir las causas por las cuales no se habían
propiciado trabajos de coordinación y racionalidad institucional.
Dados los antecedentes y una nueva idea acerca del proyecto, se inició la promoción y la inducción
para el desarrollo de este proyecto en aquellas IES que estuvieran en un momento político propicio y tuvieran
experiencia en la organización de proyectos de magnitud institucional. Al mismo tiempo se inició
la identificación de procesos de autoevaluación que hasta la fecha no habían sido detectados
por no apegarse al modelo de indicadores o por tener características poco ortodoxas desde el punto de vista
teórico y técnico.
Las IES donde se identificaron tales procesos fueron las siguientes:
1. Universidad Autónoma de Zacatecas
2. Universidad Autónoma de Hidalgo
3. Universidad Veracruzana
4. Universidad Autónoma de San Luis Potosí
5. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
6. Universidad Autónoma de Yucatán
7. Universidad Autónoma de Nuevo León
8. Universidad Autónoma de Chihuahua
9. Universidad Autónoma del Estado de México
10. Escuelas Normales de Jalisco
11. Universidad Autónoma de Morelos
12. Universidad Autónoma de Baja California Sur
13. Universidad Autónoma de Tamaulipas
14. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
15. Universidad Autónoma de Coahuila
Análisis de los procesos de Autoevaluación Institucional
De acuerdo con la concepción política y técnica de la AI, se eligieron algunas categorías
para su análisis:
- El sujeto promotor: ANUIES, alguna entidad gubernamental o la propia institución.
- El medio de legitimación de la AI.
- La figura líder de la AI.
- Sujetos-formas de participación de la comunidad institucional.
- Formas de proselitismo.
- Enfoque o modelo de evaluación.
- Técnicas para recopilar información.
- Técnicas de análisis de la información.
- Objetivo o uso de resultados.
Se presenta, como anexo, una serie de cuadros que describen el estado actual de la AI en las IES mencionadas, en
relación a las categorías mencionadas; el orden de descripción n corresponde a la enumeración
de las IES por considerar necesario salvaguardar la confidencialidad de los datos.
4.1 Los resultados del análisis
La información contenida en los cuadros acerca de la AI en las instituciones de educación superior,
reafirmaron varias de las ideas acerca de la forma como tendría que aplicarse un proyecto de este tipo:
a) Cada institución tiene su propia forma de entender y llevar a cabo la autoevaluación institucional.
b) Las circunstancias políticas tienen que ser propicias para que la AI sea aceptada como parte de los procesos
naturales de la institución. La mejor ocasión política sólo es conocida y definida
por los propios actores institucionales. El promotor del proyecto debe identificar esas ocasiones para una mejor
aceptación del proceso.
c) La racionalidad institucional integra a la AI con los procesos de planificación. No tiene sentido una
AI sin propósitos planificadores.
d) La dinámica institucional, en la mayoría de los casos, no permite aplicar modelos evaluativos
acartonados.
e) En cuanto a la vinculación entre los mecanismos planificadores y la asignación presupuestaria,
sólo se presentó en un caso de manera explícita y racionalizada, de tal forma que la evaluación
determinó una mayor asignación, la supresión o el funcionamiento regular de proyectos específicos.
De esta forma, no hay duda en que un paso posterior en el desarrollo de proyectos de AI debe enfatizar la vinculación
entre esta, la planificación y la asignación presupuestaria.
ANEXO Contenido
ANALISIS DE LAS AUTOEVALUACIONES DE LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACION SUPERIOR
|
|
(1)
|
(2)
|
|
El sujeto promotor
|
El rector y su staff
|
ANUIES
|
| Medio de Legitimación |
A través de órganos colegiados |
Anuencia del Rector |
| La figura líder del proceso |
Comisión Institucional de Autoevaluación/El Director de planeación presidente
de la comisión |
Unidad de Planeación |
| Sujetos y formas de participación |
A través de órganos colegiados |
Por definir |
| Formas de proselitismo |
No se necesitó |
A través de "Jornadas de Balance interno de la Institución |
| Enfoque o modelo de evaluación |
Es una evaluación, basada en la comprobación del logro de objetivos estructurados
en el Programa de Desarrollo Institucional |
Evaluación comprensiva e integral |
| Etapas del proceso |
|
Se está en la etapa de proselitismo, falta organizar la participación y la recopilación
de información |
| Técnicas para recopilar información |
|
Por definir |
| Análisis de información |
Contrastación de informes objetivos predestinados |
Por definir |
| Objetivos o uso de resultados |
Reformulación del Programa de Desarrollo Institucional |
Un plan de desarrollo que podría ser de reforma |
Contenido
ANALISIS DE LAS AUTOEVALUACIONES DE LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACION SUPERIOR
|
|
(3)
|
(4)
|
|
El sujeto promotor
|
El rector
|
El rector
|
| Medio de Legitimación |
No se previó |
A través del Consejo Universitario |
| La figura líder del proceso |
No se precisa. Se presume la integración informal de un grupo de analistas |
El Secetario Académico y su equipo con funciones de inducción y apoyo técnico |
| Sujetos y formas de participación |
Por consulta o miembros de la Comunicación no definidos ni organización |
Los directos de escuelas, facultades y administrativos elaborarían sus diagnósticos
y programarían sus actividades |
| Formas de proselitismo |
No se previó |
A través de inducción de actividades de diagnóstico y programación |
| Enfoque o modelo de evaluación |
Se identificaba un esquema de diagnóstico-programación- evaluación que no está
claramente definido por el promotor del proceso |
Diagnóstico-programación sectorizado facultades, escuelas y órganos administrativos |
| Etapas del proceso |
Las etapas fueron: Consulta y elaboración de criterios finalizados e institucionalización
de la AI (en proceso) |
Organización del proceso (finalizada) Inducción, diagnóstico y programación
(en proceso) |
| Técnicas para recopilar información |
Recopilación de opiniones acerca de las funciones institucionales y su administración,
gobierno y orden jurídico |
Cada director usa el que cree conveniente, para entregar al final del proceso un informe al líder |
| Análisis de información |
Elaboración de criterios y proposiciones generales para iniciar un proceso de planeación |
Cada director, el que cree conveniente. El grupo líder sintetiza los diagnósticos
y la programación |
| Objetivos o uso de resultados |
Estructurar criterios para un plan de desarrollo universitario |
Lograr que todos los sectores programen sus actividades de acuerdo al diagnóstico. Con esto
sintetiza una programación institucional |
| Acciones paralelas |
Se organizaron foros de diagnóstico por grupos de la institución independientes del
proceso promovido por el Rector, se presume que en forma contestataria |
La unidad de planeación, en confrontación con éste proceso, pidió, por
su lado, la programación de actividades a todos los sectores académicos |
Contenido
ANALISIS DE LAS AUTOEVALUACIONES DE LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACION SUPERIOR
|
|
(5)
|
(6)
|
|
El sujeto promotor
|
El rector
|
El rector
|
| Medio de Legitimación |
Consejo universitario |
Consejo universitario |
| La figura líder del proceso |
Las Comisiones del Consejo Univeritario con apoyo a la Unidad Institucional de Planeación |
La Unidad Instituciona de Planeación |
| Sujetos y formas de participación |
Comisiones de órganos colegiados divididos por funciones hacen consultas, estudios, etc. |
Directores Académicos y Administrativos mediante informes anuales |
| Formas de proselitismo |
No se especifican |
No está previsto |
| Enfoque o modelo de evaluación |
Contrastación de resultados de actividades con los objetivos de un programa de Superación Académica
de manera continua |
Contrastación de los resultados de un programa con los objetivos |
| Etapas del proceso |
El proceso de verificación de resultados de actividades es continua dado que se está implantando
un nuevo modelo académico |
Informes públicos, Adiestramiento en diagnóstico y programación; determinación de metas
y unidades de medida; formulación del plan; evaluación. Estas etapas no son consecutivas dado que
es irregular la evaluación programática |
| Técnicas para recopilar información |
Mediante informes, estudios, consultas internas y externas, mesas de trabajo, etc |
Informes |
| Análisis de información |
No se especifica. Se presume un análisis cualitativo acerca de las orientaciones del nuevo modelo académico |
Comparaciones no sistemáticas entre lo descrito en los informes y lo programado |
| Objetivos o uso de resultados |
Los resultados se usan como base para elevar la eficiencia de las actividades dirigidas a consolidar los cambios
del modelo académico, y a elevar un Plan de Desarrollo Académico |
Conocer el avance de la excelencia académica y retroalimentar el PIDE |
| Acciones paralelas |
|
|
ANALISIS DE LAS AUTOEVALUACIONES DE LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACION SUPERIOR
|
|
(7)
|
(8)
|
|
El sujeto promotor
|
El rector
|
Una coalición de estudiantes, maestros investigadores y administrativos
|
| Medio de Legitimación |
Consejo Universitario |
Acuerdo entre autoridades y coalición |
| Sujetos y formas de participación |
Directores Académicos y Administrativos, mediante informe de cumplimiento de objetivos y metas |
La coalición mediante reuniones de trabajo alternamente politizados |
| Formas de proselitismo |
No es necesario |
Implícito en el movimiento institucional |
| Enfoque o modelo de evaluación |
Evaluación Programática.Se aplican los principios del presupuesto por programa fundamentados
en el Plan Institucional |
Evaluación gradualista |
| Etapas del proceso |
Elaboración de un PI de diez años el cual es evaluado cada trienio |
Elaboración de un proyecto Convocatoria Actos públicos de consulta Síntesis
y difusión de resultados Diseño y aprobación de acciones Ejecución LLevadas a cabo
a diferente ritmo según el institucional |
| Técnicas para recopilar información |
Básicamente por informes |
Consulta de opiniones |
| Análisis de información |
Comparación sistemática entre el PI y el cumplimiento de programas |
De índole cualitativo tendiente a establecer nuevas formas de relación al interior
de la institución |
| Objetivos o uso de resultados |
Retroalimentar el PI y dar base a la forma de decisiones para la planeación subsecuente |
Modificaciones a la Ley Orgánica de la Institución: reforma o mecanismos administrativos,
etc. |
| Acciones paralelas |
|
La coalición logró la renuncia de las autoridades institucionales y acordó
con las nuevas iniciar un proceso de análisis institucional. |
Contenido
ANALISIS DE LAS AUTOEVALUACIONES DE LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACION SUPERIOR
|
|
(9)
|
(10)
|
|
El sujeto promotor
|
El rector
|
La COEPES del Estado
|
| Medio de Legitimación |
Consejo Universitario |
Mediante un curso técnico-político a los elegidos para implantar el proceso |
| La figura líder del proceso |
Unidad Institucional de Planeación |
Depto. de Educación Pública del Estado |
| Sujetos y formas de participación |
Los sujetos involucrados en los programas del plan institucional |
Funcionarios y directivos de escuelas normales del Estado |
| Formas de proselitismo |
Consulta mediante cuestinarios para estructurar el plan institucional |
El mismo proceso |
| Enfoque o modelo de evaluación |
Evaluación programática: verificación del desarrollo de programas |
Se hizo una evaluación sectorizada por unidades escolares para luego sintetizarla en un diagnóstico
general |
| Etapas del proceso |
Programación, presupuestación, control y seguimiento, reprogramación |
Adiestramiento a evaluadores Análisis de procedimientos Diseños de instrumentos Aplicación:
Análisis de datos Conclusiones y reporte |
| Técnicas para recopilar información |
Observación directa, cronogramas, informes |
Entrevistas Cuestionarios Análisis documental |
| Análisis de información |
Contratación de lo programado con los objetivos y metas |
Cualitativa y Estadística |
| Objetivos o uso de resultados |
Ajustar programas a las condiciones de financiamiento y suprimir, modificar o implantar permanentemente
programas |
Obtener un diagnóstico del Sistema de Educación Normal del Estado |
| Acciones paralelas |
|
|
Contenido
ANALISIS DE LAS AUTOEVALUACIONES DE LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACION SUPERIOR
|
|
(11)
|
(12)
|
|
El sujeto promotor
|
El director de planeación de la institución
|
El rector
|
| Medio de Legitimación |
Anuencia del Rector |
Consejo Universitario |
| La figura líder de participación |
La Dirección de Planeación |
Unidad Institucional de Planeación en coordinación con el Secretario General |
| Sujetos y formas de participación |
Emisión de opiniones de directores y sujetos escogidos Informes |
Directores, profesores y alumnos mediante informes, encuestas y mesa de trabajo |
| Formas de proselitismo |
No está previsto |
No está previsto |
| Enfoque o modelo de evaluación |
CIPP |
Modelo de indicadores ANUIES |
| Etapas del proceso |
Formulación del proyecto (terminado) Implantación, análisis de resultados |
Creación de UIP, formación de personal técnico: aprobación del proyecto;
implantación (en marcha) |
| Técnicas para recopilar información |
Encuestas Análisis documental Análisis estadístico |
Análisis de encuestas de informes y de conclusiones de mesas de trabajo |
| Análisis de información |
Por definir |
Dirigida a la identificación de problemas y sus posibles soluciones |
| Objetivos o uso de resultados |
Elaboración de un plan de desarrollo |
Tener una imagen integral de la institución para formular cambios |
| Acciones paralelas |
|
|
Contenido
ANALISIS DE LAS AUTOEVALUACIONES DE LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACION SUPERIOR
|
|
(13)
|
(14)
|
|
El sujeto promotor
|
El rector
|
El rector
|
| Medio de Legitimación |
La Asamblea Universitaria |
El Rector mismo |
| La figura líder del proceso |
La Unidad Institucional de Planeación |
Secretaría Académica en Coordinación con la Dirección de planeación |
| Sujetos y formas de participación |
Toda la comunidad universitaria mediante foros temáticos |
Directivos por medio de informes |
| Formas de proselitismo |
Los mismos foros se convierten en foros de debate |
No están previstas |
| Enfoque o modelo de evaluación |
Evaluación integral gradualista |
Sectorizada y circunstancial |
| Etapas del proceso |
Foros regionales, foro general de debate; documento síntesis y aprobación |
Diagnóstico y reordenación institucional a corto plazo |
| Técnicas para recopilar información |
Elaboración de ponencias |
Informes |
| Análisis de información |
Análisis de las ponencias |
Cualitativo con orientaciones controladas por el rector |
| Objetivos o uso de resultados |
Reflexión sobre la realidad institucional y elaboración de un plan de desarrollo de
cada sector: facultad, escuelas y órganos administrativos |
Iniciar la planificación institucional para reordenar las actividades académicas y
administrativas y racionalizar los recursos |
| Acciones paralelas |
|
|
Contenido
ANALISIS DE LAS AUTOEVALUACIONES DE LAS INSTITUCIONES
DE EDUCACION SUPERIOR
|
|
(15)
|
|
El sujeto promotor
|
La comunidad institucional mediante coalición de grupos políticos
|
| Medio de Legitimación |
El consenso de la comunidad para iniciar un proceso de autoanálisis |
| La figura líder del proceso |
Una comisión institucional organizadora del proceso con miembros de los diferentes procesos
con miembros de los diferentes grupos |
| Sujetos y formas de participación |
Toda la comunidad mediante ponencias |
| Formas de proselitismo |
Un seminario preparatorio en el que participó ANUIES Convocatoria Pública |
| Enfoque o modelo de evaluación |
Gradualista |
| Etapas del proceso |
Realización de un Congreso Universitario |
| Técnicas para recopilar información |
Promoción de elaboración de ponencias |
| Análisis de información |
De orden cuantitativo |
| Objetivos o uso de resultados |
Iniciar procesos que integren la planeación con la presupuestación |
| Acciones paralelas |
|
Contenido
|