PRESENTACION Contenido
La Asamblea General de la ANUIES, en su XXII Reunión Ordinaria, acordó celebrar una reunión de trabajo para analizar el tema específico de la evaluación de la educación superior, y las propuestas que al respecto hubiese elaborado la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA).
El texto que aquí se presenta para el análisis y, en su caso, aprobación de esta asamblea ha sido formulado a partir de las observaciones y puntos de vista que fueron expresados por los titulares de las universidades e institutos tecnológicos, en las reuniones bi-regionales recientemente celebradas. En ellas se analizaron el documento elaborado por el grupo técnico de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior y aprobado por dicha comisión, y un documento complementario de observaciones y propuestas para la evaluación de la educación superior, formulado por la Secretaría General Ejecutiva y avalado por el Consejo Nacional de la ANUIES.
Este texto ha sido conocido por el Consejo Nacional de la Asociación, que decidió ponerlo a consideración de la Asamblea General de la ANUIES.
El documento está constituido por cinco apartados:
En el primero se presenta una introducción que describe las principales acciones realizadas en los últimos meses en el marco de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior y de la ANUIES.
En el segundo se destacan los antecedentes en materia de evaluación de la educación superior en México, tanto del sistema en su conjunto como de las instituciones en lo particular. Se describen las acciones realizadas de mayor importancia, los logros y los principales obstáculos que han limitado el buen desarrollo de este proceso.
En el tercero se presenta un marco de referencia en el que se fundamenta el proceso de evaluación de la educación superior.
En el cuarto se propone la estrategia para la evaluación de la educación superior a seguir en el futuro inmediato, considerando los lineamientos generales, los procesos, las etapas y las instancias participantes.
En el quinto se propone un conjunto de elementos de información e indicadores requeridos para la evaluación institucional que, al mismo tiempo, pueden ser de utilidad para la evaluación del sistema de educación superior en su conjunto, para la cual se presenta también un esquema de macrovariables.
El documento recoge en lo fundamental los apartados de presentación, antecedentes y marco conceptual del documento de trabajo del grupo técnico de la Comisión Nacional de Evaluación. En cuanto a los procesos específicos de evaluación que se proponen, y su organización correspondiente, se han hecho modificaciones y se han introducido aspectos no contemplados en aquel documento, resultado de los análisis realizados en las reuniones bi-regionales, en el Consejo Nacional y en la Secretaría General Ejecutiva.
En particular se plantea aquí una simplificación, para esta primera etapa del proceso de evaluación, en lo que se refiere a las categorías de análisis, y a la definición de criterios e indicadores. Se reagrupan elementos de las 9 categorías presentados en el documento del grupo técnico de la CONAEVA. Se mantiene la esencia de las tres que se refieren a las actividades sustantivas de las instituciones de educación superior (docencia, investigación y difusión y extensión); se agrupan bajo el rubro de "desarrollo institucional" y de "apoyo administrativo" partes de los aspectos contemplados en "normatividad y gobierno", "organización y planeación" y "evaluación"; se analiza el aspecto de la relación educación superior-sociedad en sus dos ámbitos separadamente (institucional y del sistema); y los aspectos de "financiamiento" y "política educativa" se tratan en el punto de evaluación del sistema de educación superior.
Debe destacarse que el trabajo que aquí se presenta está basado en las ideas discutidas en el seno de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior y en el grupo técnico de dicha comisión. Pretende ser un avance al valioso trabajo elaborado por dicho grupo, utilizado como documento de discusión en las reuniones bi-regionales organizadas por la ANUIES. Se han incorporado al proceso básico contenido en dicho documento, ideas, procedimientos y mecanismos, planteados con posterioridad. Se ha buscado simplificar el proceso de evaluación en una primera etapa, dado el corto tiempo disponible para ello en el presente año, dejando para una versión posterior, a discutirse en el primer semestre del próximo año, una versión más completa, que incorpore las experiencias que se obtengan ahora y aquellos temas que, en esta ocasión, fueron eliminados.
Sin embargo, debe señalarse que este documento presenta sólo una versión elaborada por la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, bajo su responsabilidad, ya que no ha sido presentado a la Comisión Nacional de Evaluación.
1. INTRODUCCION Contenido
El Plan Nacional de Desarrollo y el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, en el marco de las atribuciones legales conferidas al gobierno federal y como resultado del proceso de consulta popular, consignan la necesidad inaplazable de realizar una profunda e integral transformación del sistema educativo con la finalidad de apoyar los cambios estructurales que el país requiere.
El Programa para la Modernización Educativa aporta definiciones sobre los propósitos, contenido y formas de operación de un sistema educativo moderno. En cuanto a sus propósitos y contenido, este programa resalta el papel anticipatorio que la educación debe tener en el proceso de transformación del país.
Un sistema educativo moderno tiene como tarea fundamental la formación de los ciudadanos inspirados en nuestros valores de solidaridad y democracia, con una actitud científica, orientados a la superación permanente y al logro de metas, y comprometidos con el desarrollo nacional y la justicia social. También la preparación. de los educandos para contribuir en las grandes transformaciones que vive y habrá de seguir experimentando nuestro país y el mundo contemporáneo en materia de conocimientos, productividad, competitividad económica, reordenación del trabajo y bienestar.
En cuanto a sus formas de operación, la educación moderna debe propiciar la participación social, ser eficiente y ofrecer servicios de calidad. El proceso democrático del país y su descentralización exigen incorporar a los ciudadanos a la planeación y la evaluación educativa. Circunstancia que requiere, a su vez, de su adhesión y compromiso para eliminar desigualdades, y diversificar y mejorar la calidad de los servicios educativos.
La modernización del sistema de educación superior demanda, entonces, que las instituciones que lo componen desempeñen adecuadamente su estratégico papel anticipatorio, busquen la calidad y la excelencia académica, crezcan en la medida que lo exige el desarrollo de la nación, aseguren la oportunidad de ingreso a estudiantes de bajos recursos y con aptitudes para cursar estudios de nivel superior, se vinculen más estrechamente con la sociedad, realicen reordenamientos orientados a acrecentar su eficiencia interna, generen fuentes alternativas de financiamiento, y fortalezcan sus mecanismos de coordinación y planeación interinstitucional e intersectorial. En el Programa para la Modernización Educativa estas demandas se constituyen en objetivos de la educación superior.
Así, el componente innovador del sistema de educación superior deberá orientarse no solamente a aportar nuevos conocimientos y nuevas modalidades de formación que soporten el esfuerzo de modernización de todo el sistema educativo, sino a apoyar los procesos de cambio estructural en el conjunto del país.
Modernizar la educación superior es, en suma, transformar cualitativamente el sistema de educación superior, romper usos e inercias para innovar prácticas al servicio de sus altos fines.
Consecuente con estos objetivos, el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 plantea, como uno de sus principales lineamientos estratégicos y propósitos, la evaluación permanente de la educación superior y fórmula como meta la instalación y funcionamiento de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior en el seno de la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES).
Durante la XVIII Reunión de la CONPES, celebrada el pasado 7 de noviembre de 1989 y presidida por el Secretario de Educación Pública, se aprobaron los criterios y condiciones generales para la instalación y operación de seis comisiones de apoyo a dicha Coordinación, entre las que se encuentra la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior.
En cuanto a esta comisión, destacan sus propósitos de impulsar un proceso evaluativo nacional, mediante la formulación de criterios y directrices generales, y de proponer políticas y acciones tendientes a mejorar las condiciones actuales de la educación superior.
Los lineamientos acordados para orientar el trabajo de la Comisión son los siguientes: concebir y articular un proceso de evaluación de la educación superior en el país, sentar las bases para dar continuidad y permanencia al proceso de evaluación de la educación superior, proponer criterios y estándares de calidad para las funciones y tareas de la educación superior, atender las cinco líneas de evaluación señaladas en el Programa para la Modernización Educativa (desempeño escolar, proceso educativo, administración educativa, política educativa e impacto social), y apoyar a las diversas instancias responsables de la evaluación para que la lleven a cabo mediante los mecanismos más apropiados.
La Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior fue instalada formalmente por el Secretario de Educación Pública el 23 de noviembre de 1989. En dicha reunión se aprobó el programa de trabajo para 1989-1990 y la constitución de un grupo técnico de apoyo. La Comisión quedó integrada por ocho miembros; cuatro representantes del gobierno federal: Subsecretarios de Programación y Presupuesto, Coordinación Educativa, de Educación Superior e Investigación Científica y de Educación e Investigación Tecnológica; y cuatro miembros del Consejo Nacional de la ANUIES: Rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Guadalajara y Universidad Veracruzana, y el Secretario General Ejecutivo.
En este programa se destaca que la evaluación tendrá sentido en la medida en que sus resultados orienten la definición de políticas para el desarrollo institucional y para la asignación de recursos. Circunstancia que implica una relación estrecha y dinámica entre la evaluación, la planeación y el financiamiento de este nivel educativo.
En dicho programa de trabajo se propone la elaboración de un marco de referencia y un conjunto de criterios, categorías de análisis, políticas, prioridades, procedimientos de evaluación e indicadores para orientar el esfuerzo evaluativo del sistema en su conjunto y de las instituciones, a realizarse durante 1990.
La primera tarea del grupo técnico fue preparar un documento de trabajo, con el fin de ser sometido a la consideración de los miembros de la Comisión y a las instituciones que conforman el sistema de educación superior.
El 22 de mayo de 1990, este documento fue analizado por la Comisión, la que propuso una serie de recomendaciones para el proceso de evaluación, mismas que enriquecían el documento de trabajo, básicamente en el sentido de: a) reiterar la política de reconocer e impulsar la diversidad de vocaciones académicas de las instituciones de educación superior; b) evitar un tratamiento uniforme a las IES en los procesos de evaluación y los resultados que proporcione; c) considerar las formulaciones de parámetros para la evaluación contenidas en el documento, como un ejercicio de carácter solamente ilustrativo, de modo tal que cada institución definiera sus parámetros propios, y d) tender a la especificidad de los proyectos académicos de cada casa de estudios en función de las necesidades y situaciones locales y regionales.
En respuesta a lo acordado en la XXIII Reunión Ordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, en el sentido de realizar una Reunión Extraordinaria para analizar las propuestas formuladas en el seno de la Comisión Nacional de Evaluación, en el mes de junio se celebraron 4 reuniones biregionales para conocer y revisar los avances del grupo técnico de la Comisión y contribuir a la precisión del proceso de evaluación de la educación superior.
Recogidas las observaciones y sugerencias vertidas en dichas reuniones, la Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES preparó el presente documento, mismo que el Consejo Nacional aprobó fuese sometido a la consideración de la IX Reunión Extraordinaria de la Asociación.
Como se mencionó en la presentación, el documento recoge en lo fundamental los apartados de antecedentes y de marco conceptual del documento de trabajo del grupo técnico de la Comisión Nacional de Evaluación, que fue analizado en las reuniones bi-regionales. En cuanto a los procesos específicos de evaluación que se proponen, y su organización correspondiente, se han hecho modificaciones y se han introducido aspectos no contemplados en aquel documento, resultado de los análisis realizados en dichas reuniones, en el Consejo Nacional y en la Secretaría General Ejecutiva.
Este documento es, pues, una aportación al proceso de concertación para la definición de estrategias que en materia de evaluación de la educación superior involucrarán al conjunto de instituciones y a los órganos del gobierno federal relacionados con este nivel educativo.
Debe reconocerse que la evaluación de la educación superior tiene significativos antecedentes que han contribuido a sensibilizar sobre la importancia de este proceso. Sin embargo, no puede ignorarse que los esfuerzos hasta hoy desarrollados han confrontado dificultades de diverso tipo, mismas que se detallan más adelante.
Por ello, es necesario pensar que, en la perspectiva de su integridad, la evaluación de la educación superior debe asumirse como un proceso gradual que deberá lograr, paulatinamente, una cobertura y profundidad mayor.
Las condiciones históricas del desarrollo de las instituciones de educación superior han determinado que el sistema que componen sea heterogéneo y plural. Consecuente con ese hecho, las estrategias de evaluación interna deberán reflejar dicha heterogeneidad, pero también incorporar indicadores comunes a toda institución educativa, ya que comparten el mismo papel social e idénticas funciones sustantivas.
Es indiscutible que los procesos actuales de evaluación requieren una reflexión particular sobre la forma en que se articulan las instituciones con su entorno, desde la perspectiva de la autonomía, la libertad académica, y su compromiso social. A partir de esta reflexión, la identificación y asignación de jerarquías y prioridades obtienen su justa dimensión. Es de esperarse que una evaluación de tales características permitirá conocer, en el corto y mediano plazo, dónde reorientar, innovar y consolidar.
2. ANTECEDENTES Contenido
Los primeros esfuerzos de evaluación de la educación superior en nuestro país se presentaron como ejercicios aislados al interior de algunas casas de estudio. La naturaleza de dichas evaluaciones es diversa, comprende desde diagnósticos institucionales sobre aspectos específicos, hasta pronósticos de demanda y crecimiento, y estudios para la certificación internacional (en el caso de algunas universidades privadas).
Generalmente el enfoque utilizado en estas experiencias se basó en el autoestudio, que dio lugar a un conjunto de ideas y procedimientos para organizar programas específicos de desarrollo de las instituciones educativas.
Los estudios estuvieron vigentes durante la década de los setenta y su práctica estableció las bases para la creación ulterior de modelos alternativos de evaluación. Algunas de las características que compartieron estos estudios, conforme a su concepción y aplicación, son las siguientes:
a) Son modelos de planeación institucional que integran bajo un mismo concepto y un mismo proceso las actividades de diagnóstico, programación y evaluación que con anterioridad ejecutaban de manera aislada.
b) El prefijo "auto" denota el hecho de que, aun cuando se consultaban expertos externos a las casas de estudio, la promoción y la interpretación última del estado que guardaban las funciones competía únicamente a los miembros de la institución.
c) El objeto principal de los autoestudios era diagnosticar el estado de desarrollo de las funciones universitarias para posteriormente programar cambios, de una manera racional.
En cuanto a la evaluación del sistema de educación superior, es también durante la década de los setenta cuando se inician los primeros trabajos de evaluación relativamente globales (Reunión de la ANUIES, 1970).
La Reforma Integral de la Educación Superior (1971), el Programa Nacional de Formación de Profesores (1972), la Aportación de la ANUIES al Plan de Educación (1977), el Plan Nacional de Educación Superior (1978), el Programa de Evaluación del Sistema de Educación Tecnológica, (1979), los diversos programas del subsistema tecnológico, las versiones posteriores del Plan Nacional de Educación Superior (1981,1982) y el Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (1986) son algunos de los productos resultantes de esfuerzos más o menos sistemáticos de evaluación integral de este nivel educativo.
No obstante, es hasta 1984 cuando la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior propone las bases para un modelo general de educación superior, a partir del cual se derivan criterios explícitos para la evaluación de este nivel educativo. En el documento "La Evaluación de la Educación Superior en México", la ANUIES recomienda una taxonomía de análisis y un listado de indicadores para evaluar el sistema de educación superior en general y las instituciones en lo particular.
En dicho documento se sustenta una concepción innovadora de la evaluación que la define como proceso orientado a apoyar la toma de decisiones. Esto es, una evaluación que sustente el establecimiento de políticas para el cambio institucional.
Se formula además una visión holística de la evaluación, lo que se refleja en la taxonomía de análisis. Las categorías evaluativas que ahí se recomiendan incorporan una gama muy completa de tópicos de evaluación, a diferencia de los modelos evaluativos comunes.
A partir del modelo propuesto en dicho documento, se iniciaron, a mediados de los ochenta, apoyos para la realización de autoevaluaciones en algunas universidades autónomas.
En dicha etapa se procedió a identificar aquellas instituciones interesadas en llevar a cabo esfuerzos evaluativos. Se buscó propiciar una mayor participación de las comunidades institucionales, probar la utilidad de los indicadores propuestos e identificar las experiencias y perspectivas de la autoevaluación institucional con miras a retroalimentarla.
Los resultados obtenidos en ese período mostraron lo siguiente:
a) Las instituciones son heterogéneas entre sí, por lo cual es difícil que un modelo único satisfaga las necesidades de cada institución.
b) No es factible, en una primera etapa, llevar a la práctica un proceso de evaluación con variables e indicadores complejos. Debe pensarse en modelos que puedan refinarse a medida que la información disponible y la participación real vayan incrementándose.
c) Los intentos de evaluación de la educación superior muestran carencias técnicas y problemas políticos, de voluntad de participación, de rechazo al cambio, etc.
A partir de esta experiencia, se desarrolló una aproximación alternativa en los procesos de autoevaluación institucional, la cual se incorporó a las propuestas operativas del Programa Integral para el Desarrollo de la Educación Superior (PROIDES, 1986).
En esta aproximación se concibió a la evaluación como proceso técnico y político, generado desde el interior de las instituciones como respuesta a necesidades de mejoramiento de sus actividades y funciones. El énfasis conceptual residió, por tanto, en la generación de las condiciones básicas para la evaluación: la organización de los sujetos, la legitimación de los procesos, el fortalecimiento de los cauces y niveles de participación institucional, así como la constitución de instancias en las casas de estudio que promuevan y coordinen la acción autoevaluadora. Dicho énfasis ubica a la autoevaluación en el contexto situacional, esto es, toma en cuenta las circunstancias de cada institución y se desarrolla de acuerdo a éstas.
Por lo anterior, a partir de ese momento se inició la promoción y la inducción de la evaluación en aquellas instituciones que estuvieran en un momento político propicio y tuvieran experiencias en la organización de proyectos de magnitud institucional.
También en el contexto del PROIDES, específicamente en el proyecto "Evaluación del Sistema de Educación Superior", se llevó a cabo durante 1988 una experiencia piloto de evaluación en tres instituciones para analizar la calidad y el impacto social de la educación superior. El propósito de dicho proyecto fue generar marcos conceptuales e instrumentales alternativos para evaluar el grado en que este nivel educativo cumple con sus propósitos.
De manera semejante a la estrategia utilizada en las autoevaluaciones, los estudios de caso fueron realizados por un equipo técnico conformado por especialistas de la propia institución y asesores externos a ésta.
En cuanto a la evaluación del subsistema tecnológico se puede afirmar que el "Modelo de Evaluación de la Eficiencia Interna de los Planteles de Educación Tecnológica", propuesto en 1978 por el Centro de Experimentación para el Desarrollo de la Formación Tecnológica (CEDEFT), se constituyó en el primer intento global por unificar los criterios de evaluación de dicho subsistema.
Poco tiempo después, el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET), llevó a efecto el "1er. Seminario sobre Evaluación Institucional", a fin de recoger las experiencias desarrolladas en evaluación e integrar un "Programa de Evaluación del Sistema de Educación Tecnológica."
En agosto de 1979 se inició dicho programa y se formó, para tal efecto, un comité de evaluación, con representantes directos de cada dependencia y organismo, coordinados por el COSNET. La operación del programa se desarrolló como una acción permanente del COSNET y contempló la evaluación del sistema y la autoevaluación de las diferentes instituciones que agrupa la educación tecnológica.
En términos generales, se pueden destacar las siguientes actividades desarrolladas por el subsistema tecnológico, en materia de evaluación: la planeación de la evaluación del sistema de educación tecnológica; el diseño del programa de evaluación y su modelo de aplicación; la difusión, sensibilización y capacitación de personal para la implementación del modelo; la programación y calendarización para la aplicación de los instrumentos; la discusión de la información obtenida y la promoción de procesos de autoevaluación; la elaboración de documentos-síntesis de información para todo el sistema; el análisis e interpretación de los resultados obtenidos; y la evaluación global del propio proceso evaluativo.
Actualmente se realizan esfuerzos en cada institución de educación tecnológica que intentan la evaluación cuantitativa y cualitativa de la propia institución, así como la evaluación del desempeño global del subsistema.
Muy importante como antecedente, en el caso del posgrado, han sido las tareas de evaluación que realizan los comités técnicos de áreas o disciplinas para el fortalecimiento del posgrado nacional en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). De manera particular han sido importantes los ejercicios de evaluación diagnóstica realizados en 1984 y en 1988 cuyos reportes fueron publicados en "Ciencia y Desarrollo".
Recientemente, en la VIII Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la ANUIES, en abril de 1989, en la que se aprobaron propuestas para la modernización de la educación superior, se analizó el tema de la evaluación. En primer término, se propuso que las IES desarrollen metodologías para la evaluación de sus ámbitos académicos, organizativos y normativos, recomendándose asegurar la participación de los cuerpos colegiados en los procesos de evaluación de los programas y actividades académicas de las diferentes funciones.
Se indicó que es importante iniciar una transición que lleve de la práctica de presentar informes de actividades de tipo descriptivo a ejercicios integrales de tipo evaluativo. Se señaló, además, la importancia de realizar estudios evaluativos sobre el impacto y congruencia de las funciones sustantivas con respecto al entorno socioeconómico, así como análisis de las necesidades que presenta.
Se consideró conveniente propiciar el trabajo conjunto entre instituciones, ya sea de tipo interinstitucional o regional, para el análisis de metodologías, criterios e indicadores cuantitativos y cualitativos para evaluar la calidad de las funciones académicas. Asimismo, se estimó importante promover que, a través de mecanismos de tipo interinstitucional o regional, se evalúen los organismos, programas, instituciones, sistemas y aspectos normativos de carácter nacional que afectan o condicionan a las IES.
Por otra parte se apuntó la necesidad de iniciar los trabajos hacia un sistema nacional de acreditación que fijará estándares mínimos de conocimientos para las distintas carreras, con la participación de otros sectores.
Se planteó la necesidad de articular los procesos internos de evaluación con los planes de desarrollo institucional y con la asignación de presupuestos y, por otra parte, la de lograr que la asignación de recursos federales y estatales esté relacionada con la evaluación y con los planes y programas institucionales, de acuerdo con parámetros e indicadores establecidos con la participación del conjunto de las IES.
Por último, se indicó que se requiere fomentar una cultura de la evaluación que propicie cambios cualitativos en los diversos sectores y ámbitos institucionales.
En el documento de "Declaraciones y Aportaciones de la ANUIES para la Modernización de la Educación Superior", se expresa la posición de las instituciones asociadas en torno a la evaluación, al señalar que "la evaluación debe ser considerada como un ejercicio de análisis y reflexión sobre las actividades académicas que permite apreciar el sentido y la orientación, así como la eficiencia y eficacia de los procesos y resultados institucionales. Dado que la evaluación tiene como propósito la toma de decisiones y que éstas sólo pueden hacerse efectivas realmente en la medida en que quienes realizan las actividades específicas las asuman, es importante que sean los propios actores institucionales quienes lleven a cabo el proceso de evaluación, ya que les concierne y afecta en su ámbito propio de actividades, y dado que son ellos quienes efectivamente pueden hacer mayores esfuerzos para efectuar cambios cualitativos".
Los esfuerzos realizados hasta la fecha constituyen una experiencia sólida para efectuar un proceso evaluativo permanente. El éxito de este proceso dependerá de la medida en la que se resuelvan aspectos como:
1. La existencia de una tensión entre tendencias integradoras de las comunidades institucionales y fuerzas disgregadoras, debido a intereses de grupos.
2. El peso de las tradiciones que repercute en una resistencia al cambio y a todo intento evaluativo, en el entendido de que éste implica transformaciones de la realidad institucional.
3. La existencia de mecanismos jurídicos obsoletos, y la consiguiente falta de correspondencia entre las normas establecidas y la realidad de las instituciones.
4. La obsolescencia organizativa, instrumental y operativa que dificulta la participación comunitaria en procesos evaluativos, así como la fluidez, sistematicidad y efectividad de sus procedimientos.
5. La sustitución de la misión académica, cultural y social de las instituciones por otras de carácter oculto, lo que explica la inercia y conservadurismo con respecto a la evaluación, debido a sus potencialidades transformadoras.
6. Las deficiencias en las prácticas planificadoras, lo cual limita la efectividad de los resultados de la evaluación.
7. Las limitaciones en cuanto a la cultura de participación y de aceptación de responsabilidades y compromisos comunitarios.
8. La diversidad ideológica convertida en un fin en si misma, que resulta de la idea de que toda iniciativa es un signo de lucha.
9. Las deficiencias de carácter técnico que limitan el desempeño de esta función. Entre éstas se encuentran los problemas de información confiable y oportuna, la falta de capacitación de los que realizan la tarea evaluativa y la insuficiencia de mecanismos, procedimientos y equipo que apoye el trabajo operativo.
10. La escasa incidencia que los procesos institucionales de planeación y evaluación han tenido en las políticas de asignación de recursos a las instituciones, en la etapa de crisis económica que ha vivido el país.
3. MARCO CONCEPTUAL Contenido
Las experiencias recientes en México sobre evaluación permiten conformar un cuerpo sólido de conceptos y definiciones de gran utilidad para orientar un nuevo esfuerzo evaluativo de carácter integral, permanente y dinámico.
El documento "La Evaluación de la Educación Superior en México"(1) constituye, por su cobertura, profundidad y consenso logrado, un marco de referencia para determinar los principales conceptos en los que habrá de basarse el proceso evaluativo de la educación superior. También son objeto de análisis las experiencias de los años recientes, en las que se incorpora la noción de la evaluación como proceso técnico-político y, por tanto, sensible a las condiciones particulares en las que dicho proceso se lleva a cabo.
Con el propósito de delinear el marco conceptual se describen tres aspectos: La función evaluativa, atributos de la evaluación, y organización de la evaluación.
3.1 La función evaluativa Contenido
Con el fin de impulsar su desarrollo armónico y fundamentado, la educación superior mexicana ha adoptado la planeación integral como instrumento idóneo para responder a las demandas sociales y lograr la articulación, el equilibrio y la coordinación que le permita dar una respuesta más racional y efectiva.
En el proceso de planeación, la evaluación es medio fundamental para conocer la relevancia social de los objetivos planteados, el grado de avance con respecto a los mismos, así como la eficacia, impacto y eficiencia de las acciones realizadas. De ahí que la información que resulta del proceso evaluativo sea la base para establecer los lineamientos, las políticas y las estrategias que orienten la evolución de este nivel educativo. Por tanto, deben quedar claros los siguientes puntos:
a) La evaluación no es un fin en sí misma, sino que adquiere su sentido en la medida en la que apoya el desarrollo de este nivel educativo.
b) La evaluación debe ser parte integral de los procesos de planeación de las tareas académicas y de apoyo, y no un proceso superpuesto para dar cumplimiento a requerimientos administrativos.
c) La evaluación debe entenderse como un proceso permanente con el cual es posible avanzar gradualmente en el mejoramiento de la calidad académica. Y no como un corte en el que se obtendría un conocimiento cabal y presuntamente objetivo de la situación de la educación superior, a partir del cual se pudieran derivar medidas contundentes e inobjetables por parte de los tomadores de decisiones. En consecuencia, debe incorporar una visión diacrónica (a lo largo del tiempo) que permita evaluar avances y logros, identificar obstáculos y proponer acciones de mejoramiento académico.
d) Los procesos de evaluación que se impulsen deben poner el énfasis en los planes y programas de desarrollo de la educación en sus distintos ámbitos, desde el institucional hasta el nacional.
El dominio de la evaluación es, entonces, el de la responsabilidad. Tiene que ver con la generación de información, el análisis de la misma y la consecuente toma de decisiones. Lo anterior enfatiza el carácter dinámico y continuo del proceso evaluativo. La evaluación no debe constituir un acto discreto, sino un discernimiento concurrente a la acción.
Ahora bien, en la actual fase de desarrollo de la educación superior, y atendiendo a los lineamientos de política contenidos en el Programa para la Modernización Educativa, se pretende que la función evaluativa logre una mayor incidencia en dos ámbitos: primero, en el autoconocimiento de cada una de las instituciones de educación superior y del sistema en su conjunto, como base para la realización de los cambios necesarios y el fortalecimiento de las acciones consideradas adecuadas, con el fin último del mejoramiento de la calidad académica; y segundo, en la asignación de recursos extraordinarios como medio para impulsar más racionalmente los proyectos académicos de las instituciones.
La liga de los procesos de evaluación con el financiamiento, sin embargo, debe establecerse a partir de criterios asumidos concertadamente entre las instituciones educativas y el gobierno federal, entre los que las propias instituciones han reiterado los siguientes:
a) Los resultados que arrojen las evaluaciones habrán de servir para estimular a las IES, desechando toda idea de "fiscalización y penalización", incluyendo la realización de acciones de apoyo y asesoría para mejorar el mismo proceso de planeación y evaluación institucional.
b) La asignación de recursos ordinarios y adicionales deberá servir para impulsar los programas y proyectos determinados por las instituciones de acuerdo a la propia jerarquización que ellas establezcan.
c) Las instancias de financiamiento deben ser sensibles a los requerimientos heterogéneos de las IES, a partir del reconocimiento de la gran diversidad de necesidades, condiciones y situaciones que presentan, y de los antecedentes de asignación presupuestal.
3.2 Atributos de la Evaluación Contenido
En el documento "La Evaluación de la Educación Superior en México" se asume, como atributo distintivo, que la evaluación es un proceso orientado hacia la toma de decisiones. Tomando en cuenta las evidencias recientes, que muestran una brecha entre este tipo de evaluación y la que realmente se lleva a cabo, se reafirma la necesidad de impulsar una evaluación orientada a la acción.
Esta característica implica identificar a los usuarios de la información evaluativa, personas estratégicamente ubicadas que estén comprometidas con sus funciones y que sean competentes y asertivas. Implica también determinar, con el apoyo de los que toman las decisiones, la información de mayor potencia de uso, y reconocer que la toma de decisiones está altamente determinada por factores personales y políticos.
La visión holística de la evaluación es un atributo del proceso evaluativo, consignado también en el documento de 1984. Esta visión permite contemplar el universo de asuntos a ser evaluados y concebir la evaluación como un conjunto de acciones posibles, que se habrán de particularizar para cada caso específico, en función del contexto situacional, de las prioridades de evaluación y del objeto de estudio.
Otro de los atributos más significativos del proceso evaluativo es su dimensión axiológica. La evaluación es, en última instancia, un acto de contrastación entre categorías referentes a la acción y categorías referentes a valores. En el caso de la evaluación de la educación, resulta inevitable la referencia a un esquema de valores relacionados con la naturaleza de su importante compromiso social.
Aunque corresponde a cada institución traducir en líneas de acción la expresión propia de su compromiso social, el documento de 1984 logra establecer una jerarquía axiológica, a partir de la cual se derivan marcos de valores articulados en niveles de mayor a menor abstracción. Dicho documento señala:
"La evaluación de la educación superior no debe ser concebida como la simple aplicación de instrumentos de medida, sino como un proceso que conduce a la emisión de juicios de valor sobre el estado que guarda este nivel educativo y el impacto social que produce".
"Debido a que todo juicio de valor implica una comparación entre lo existente y lo deseable, la evaluación de la educación superior requiere de un paradigma o modelo que funcione como marco de referencia. Dicho paradigma no puede ser concebido como un modelo simple de carácter universal, porque su grado de abstracción lo situaría en la esfera de lo ideal... La misión social de la educación superior mexicana se ha distribuido en un conjunto de instituciones diversas en lo que respecta a su marco jurídico y modalidad educativa... Cualquier paradigma de educación superior, para fines de evaluación, debe contemplar varios niveles de abstracción en lo que al deber ser de la educación se refiere".
El documento añade lo siguiente: "Los principios normativos y las directrices de la educación superior por sí solos no son suficientes para orientar el quehacer específico de este nivel educativo. Es necesario tomar en cuenta las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales del país en general, y cada estado y municipio en particular... De esta manera es posible que dichos principios y postulados alcancen el sentido práctico que los anima desde su origen. Sólo mediante una relación estrecha entre los principios de la política educativa y los postulados doctrinales con las condiciones del país es posible tener elementos integrales de juicio para valorar la estratégica función social que desempeña la educación superior".
En tal sentido, se reafirma la idea de que para evaluar la educación superior se requiere de un paradigma dinámico que, al estar orientado por los valores, aspiraciones y demandas de la sociedad, debe ajustarse a las circunstancias cambiantes para que cobre su vitalidad plena.
Las tres vertientes que se proponen, entonces, para formular un marco de referencia que sirva como base para el establecimiento de juicios de valor sobre este nivel educativo son: Las bases jurídicas que norman la educación superior o que la implican en sus disposiciones; los principios teóricos y postulados doctrinales aprobados por las propias instituciones, que definen la naturaleza, los objetivos, las funciones y las condiciones necesarias para el funcionamiento adecuado de este nivel educativo; y el entorno de la educación superior, particularmente, los factores demográficos, económicos, sociales y culturales, así como el estado de la ciencia y la tecnología.
En el mismo documento se aclara el equilibrio necesario entre la responsabilidad social de la educación superior y la autonomía institucional y se describen las implicaciones de dicha relación sobre la manera de evaluar este nivel educativo: "El sistema de educación superior enfrenta, en su operación, el difícil compromiso de buscar el desarrollo integral, equilibrado y coordinado de centenares de centros de estudio, que muestran una rica y gran variedad de políticas y características institucionales, salvaguardando el principio de respetar la autonomía y la libertad académica de las instituciones".
Se reconoce que si bien las instituciones de educación superior son cualitativamente diferentes entre sí y que requieren de condiciones especiales para el desarrollo del conocimiento, comparten el mismo papel e idénticas funciones sustantivas y conforman un sistema cuya misión social es de gran valor estratégico para la nación.
Debido a la diversidad de características y grados de desarrollo de las instituciones, las estrategias de evaluación deben reflejar dicha heterogeneidad; pero también se requiere de la identificación y aplicación de criterios, indicadores, parámetros e información comunes para evaluar el sistema de educación superior en lo general y de las instituciones en lo particular.
La evaluación global del sistema está orientada a estudiar las macrovariables sobre el desempeño general de este nivel educativo: la cobertura; los factores distributivos, tanto geográficos como académicos; el balance entre oferta educativa y demandas socioeconómicas; los indicadores nacionales y regionales sobre la infraestructura, los procesos, los productos y el impacto social del conjunto de instituciones.
Por otra parte, se reconoce que para realizar la evaluación institucional es indispensable identificar las características fundamentales de todo centro de estudios del nivel superior, así como aquellas particulares al régimen jurídico, la filosofía educativa, el desarrollo histórico, el entorno socioeconómico y las características específicas de cada institución.
De este modo, la evaluación institucional consiste "en apreciar esa transformación bajo una óptica de globalidad que permita analizar las relaciones mutuas entre la estructura, los componentes y las funciones sustantivas y adjetivas del quehacer educativo".
A partir de los conceptos y las consideraciones anteriores, el documento "La Evaluación de la Educación Superior en México" propone la siguiente definición: "La evaluación de la educación superior es un proceso continuo, integral y participativo que permite identificar una problemática, analizarla y explicaría mediante información relevante y que como resultado proporciona juicios de valor, que sustentan la consecuente toma de decisiones".
Tomando como base la definición anterior, el documento agrega:
"Se considera que tal evaluación es un proceso continuo, pues los factores que intervienen o influyen en la problemática de la educación son dinámicos o cambiantes, por lo que la toma de decisiones es ininterrumpida. ...Asimismo la evaluación es integral debido a que además de considerar todos los componentes del objeto de estudio, tales como elementos, estructura, procedimientos y resultados, éste debe analizarse en relación con el contexto en el que se encuentra inmerso, así como con sus interrelaciones. En el caso de una institución de educación superior, lo anterior se hace tomando en cuenta su desarrollo histórico y su prospectiva.
...Y se dice que la evaluación es participativa porque se considera indispensable que todos los incluidos en el proceso de evaluación sean tanto sujeto como objeto del mismo y, por tanto, intervengan en la definición de los criterios y procedimientos, así como en la puesta en marcha y en la utilización de los resultados del proceso".
Una visión global del funcionamiento de la educación superior debe ser dinámica dado que, al estar inmersa en un medio, interactúa con éste, produciendo influencias y transformaciones recíprocas.
Por último, se enfatiza la importancia estratégica de la evaluación participativa:
"Habrá que considerar la importancia que reviste la participación de la comunidad académica en el diseño, operación y análisis de resultados de la autoevaluación institucional, como factor necesario para que los resultados de dicho proceso conduzcan a una auténtica toma de conciencia respecto del papel que desempeña cada quien dentro de la institución. Es a través de este proceso como los individuos pueden plantearse derroteros comunes a fin de mejorar, conjuntamente, su funcionamiento".
Es así como participación y primacía del usuario se funden en el presente marco de referencia.
3.3. Organización de la Evaluación Contenido
La manera de organizar y llevar a cabo el proceso evaluativo de la educación superior debe sustentarse en una serie de decisiones sobre qué evaluar, cuándo evaluar, quién habrá de evaluar y cómo evaluar.
Las características del sistema mexicano de educación superior imposibilitan que se adopte una técnica evaluativa ideal y universal. El proceso evaluativo no puede limitarse a la utilización de una técnica específica. Todas las metodologías deben ser consideradas, dependiendo del propósito y las condiciones particulares de la evaluación.
Lo anterior requiere, como ya se mencionó, de un marco de referencia holístico o multievaluativo. El término holístico tiene aquí una doble connotación. Uno, el considerar a cada parte a ser evaluada en relación con la totalidad, incluida su interacción con el contexto. Y segundo, el utilizar diferentes estrategias para evaluar cualquier parte del sistema o al sistema en su conjunto. Un marco de referencia tal asegura la mayor flexibilidad para todos los participantes en el proceso evaluativo.
3.3.1 Qué evaluar (Contenido de la Evaluación)
Debido a la magnitud, heterogeneidad y complejidad de la educación y la limitación de recursos y de tiempo para efectuar la primera etapa de la evaluación, tal como se propone más adelante, se necesita seleccionar aquellas áreas que, por su importancia vital, tengan un mayor impacto en el sistema y en cada una de sus componentes. La selección de qué evaluar depende del interés manifiesto de los que habrán de tomar las decisiones.
La unidad o ámbito de análisis es distinto según el nivel en el que se sitúe la acción evaluativa. Entre ellos pueden reconocerse los siguientes:
a) Nivel individual. Está referido a la evaluación de los estudiantes y del personal académico y administrativo. Constituye la piedra angular sobre la que descansan los otros niveles, por representar la concreción de los procesos y resultados de las tareas académicas.
b) Nivel de dependencias. Corresponde a la evaluación de cada una de las unidades que forman parte de una institución.
c) Nivel institucional. La unidad es la universidad, el instituto o la escuela normal como organización inmersa en un entorno social específico.
d) Nivel interinstitucional y regional. Se pretende conocer la operación y el impacto que tienen los planes y programas académicos en el mejoramiento de la calidad académica de cada institución de educación superior.
e) Nivel de sistema. Se ubica en el análisis del comportamiento de las macrovariables que lo definen, e incluye los niveles anteriores.
Por su parte, los objetos de estudio pueden referirse al contexto de la educación superior; a los insumos o elementos que se utilizan o intervienen en su operación; a las tareas, actividades o procesos que constituyen su quehacer cotidiano; y a los resultados o productos de corto, medio y largo plazo.
3.3.2 Cuándo evaluar (Período de la Evaluación)
La pregunta de cuándo evaluar se refiere al período sobre el que se obtiene información y datos en torno al objeto de estudio. No se refiere a cuándo empezar el proceso, puesto que éste se puede iniciar en cualquier momento con los recursos que estén a la mano. Ni tampoco a la duración global del proceso evaluativo, dado que éste debe ser continuo y permanente.
En ocasiones, para conocer un programa determinado es necesario analizar su desarrollo histórico, mediante información obtenida de su comportamiento pasado. También puede resultar indispensable conocer su situación en el momento actual para identificar discrepancias en relación a un conjunto de valores previamente establecidos y acordados. A este tipo de evaluación se le denomina "diagnóstica".
La evaluación diagnóstica, por sí misma, no es suficiente. Su valor radica en el hecho de que esta información pueda ser, posteriormente, comparada con datos futuros sobre el mismo programa para valorar su desempeño.
En otras ocasiones se busca obtener información sobre el comportamiento de un programa, a lo largo de sus diferentes etapas de operación. El propósito de este tipo de evaluación, denominada "formativa", es el de valorar el desempeño o la efectividad diferencial de las diversas fases o momentos en los que se subdivide un programa determinado.
En la evaluación "sumativa", por otra parte, lo que se busca es obtener información sobre el funcionamiento global de un programa. En la mayoría de las ocasiones esta información se obtiene hasta el término del programa, con el fin de determinar su efectividad general y, con esto, decidir si permanece, se elimina o se modifica.
Tanto en la evaluación diagnóstica, como en la formativa y sumativa se obtiene información sobre diversos aspectos de un programa que se encuentra en operación. En cambio, existe otro tipo de evaluación, denominada "simulación" o evaluación "prospectiva", en la que se construyen escenarios para pronosticar el efecto futuro de distintas variables sobre el comportamiento de un programa que aún no opera con tales características. Una evaluación tal permite conocer con anticipación los posibles resultados de utilizar líneas de acción alternativas.
En suma, la evaluación utiliza información proveniente de diversos momentos. La naturaleza de las decisiones que se esperan tomar determina el tipo de información a utilizarse.
Los procesos de evaluación nacional de la educación superior que se proponen en el siguiente capítulo, indican el tipo de información a utilizarse en una primera etapa. Esta deberá representar un primer esfuerzo de articulación de procesos heterogéneos, que necesariamente requerirá de la precisión de tiempos y momentos comunes de algunas acciones evaluativas. Sin embargo, es fundamental que esta etapa inicial no constituya un freno a los procesos permanentes de planeación evaluación que realizan cada una de las instituciones de acuerdo a su proyecto de desarrollo.
3.3.3 Quién habrá de evaluar (Sujeto Evaluador)
La evaluación puede ser efectuada por los propios responsables del diseño y operación del programa a ser evaluado (Autoevaluación), por otros miembros del programa o institución que no son responsables del diseño y operación de dicho programa (Evaluación Interna), y por personal ajeno a la institución (Evaluación Externa).
Con la autoevaluación se espera, además de producir resultados útiles para la toma de decisiones, conducir a una auténtica toma de conciencia respecto del papel que desempeña cada quien dentro del programa. Este proceso se basa en la noción de que una vez conocida la realidad del programa, los individuos pueden proponerse objetivos comunes a fin de mejorar su funcionamiento global.
Este proceso de evaluación ha mostrado ser sumamente eficaz, cuando los resultados se utilizan con el afán de retroalimentar y ajustar la operación interna de los programas evaluados. Sin embargo, con frecuencia se desvirtúa y pierde sentido, confiabilidad y efectividad cuando se efectúa para responder a demandas o intereses externos a la institución.
Con la Evaluación Interna se busca generar información complementaria, a cargo de personal de la misma institución pero distinto al que diseña y opera los programas, que permita valorar y comparar la efectividad, la eficiencia y la relevancia de las diversas acciones institucionales.
La utilidad de la Evaluación Externa es múltiple. Puede generar información que, por el hecho de provenir de enfoques distintos, sea estimulante para propiciar líneas de innovación real. Puede reflejar las expectativas y puntos de vista de la clientela o de sectores importantes sobre la relevancia e impacto social del programa. Puede, por otra parte, ser de ayuda para sensibilizar a la sociedad sobre las prioridades, el potencial y la importancia estratégica del programa, situación indispensable para obtener apoyo social y para la procuración de recursos adicionales.
En la propuesta que se hace en este documento se presentan diversos sujetos de la evaluación, en función del nivel de que se trate. Se reitera que la evaluación institucional es responsabilidad de cada casa de estudios. Para los otros procesos que se señalan, los sujetos previstos son órganos académicos colegiados a nivel interinstitucional.
3.3.4 Cómo evaluar (Métodos de Evaluación)
Como ya se mencionó, un enfoque holístico enfatiza la importancia de ubicar al problema objeto de evaluación en su contexto global. Además, debido a que en dicho enfoque existe la preocupación de que la información, derivada del proceso evaluativo, tenga una utilización real, la evaluación no se circunscribe o limita a determinada metodología y procedimiento de trabajo.
Por el contrario, dependiendo de las áreas de interés, de la naturaleza específica de los problemas a ser evaluados y del sujeto evaluador, se establecen, conjuntamente con los responsables de la toma de decisiones, los ámbitos, objetos de estudio, métodos y procedimientos, tanto cuantitativos como cualitativos, con el fin de que la información generada sea de mayor utilidad.
En el diseño de la metodología, el evaluador transita una y otra vez entre estrategias que contemplan métodos generales y preguntas específicas de evaluación, con la finalidad de establecer la relevancia y significado de procedimientos operativos particulares. Esto permite que la metodología se traduzca en técnicas de obtención de datos, instrumentos y procedimientos operativos que permitan captar dimensiones distintas del programa objeto de evaluación.
De ahí que, dependiendo del ámbito y objeto de estudio y del tipo de información a ser generada, se considere conveniente recurrir a cualquier modelo (análisis de sistemas, objetivos conductuales, crítica de arte, acreditación o certificación, evaluación de contrincantes, modelo transaccional, evaluación libre de metas, modelo de toma de decisiones, etc.) o técnica: instrumentos estandarizados de medición, evaluación por computadora, pruebas abiertas, ejercicios de demostración y de simulación, entrevistas personales, análisis estadísticos, estudios de campo, encuestas, análisis situacionales, análisis de contenido, etc.
Para la realización de las acciones que tiendan a la constitución de un sistema nacional de evaluación de la educación superior, meta planteada por la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior, es necesario partir del reconocimiento de las siguientes situaciones:
a) Las IES cuentan con experiencias de diverso tipo en materia de evaluación; unas tienen consolidados sistemas de información, planeación y evaluación; otras recién están incorporando estas herramientas a su quehacer institucional. Los métodos de evaluación empleados son diversos, de acuerdo a la trayectoria y tradición que en esta materia tienen cada una de ellas. Lo anterior no hace aconsejable uniformar procesos que responden a situaciones propias de cada institución.
b) La experiencia en materia de evaluación de la educación superior ha mostrado la utilidad de usar métodos que combinan el manejo de información cuantitativa e información cualitativa. Si bien en ciertos aspectos es fundamental el uso de indicadores numéricos, en otros lo más importante es la consideración de factores de carácter cualitativo, sobre todo los que hacen a los procesos de generación y transmisión del conocimiento, que no son mensurables de modo objetivo.
c) Ante la situación tan heterogénea de la educación superior y la actual política de descentralización y de diversificación de las IES en función de los requerimientos regionales, es necesario desarrollar también parámetros autorreferidos a cada institución para ponderar la calidad académica de sus procesos y resultados académicos. Una comparación entre instituciones que hiciera abstracción de sus condiciones históricas particulares, sesgaría la información y podría llevar a la emisión de juicios de valor poco sólidos.
d) Toda metodología de evaluación debe considerar los avances logrados por cada institución con referencia a sus propios parámetros derivados del proyecto de desarrollo institucional.
e) Los procesos de evaluación institucional que han establecido canales de consulta con los sectores social y productivo de su entorno, así como con representaciones sociales, culturales y científicas, han permitido contar con una visión más completa sobre el impacto real de las instituciones.
4. ESTRATEGIA PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR Contenido
En este apartado se presentan los lineamientos generales, los procesos, las etapas y las instancias que deberán contemplarse para la evaluación de la educación superior, en el proceso que se impulsa.
Se parte de la premisa fundamental de que el trabajo de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior habrá de consistir en la inducción y apoyo a un proceso de evaluación y de cambio autodirigido. En dicho proceso, las propias instituciones de educación superior habrán de ser las protagonistas fundamentales. Esta premisa ha sido asumida en consideración a la naturaleza e identidad particular de las casas de estudio y a la evidencia empírica de que la evaluación es un proceso gradual y acumulativo.
Se parte también de la premisa explicitada en el propio Programa para la Modernización Educativa, de que se trata de impulsar un proceso nacional de evaluación del sistema de educación superior. Esto implica la adopción de una visión de proceso, estableciendo acuerdos preliminares que permitan dar inicio a acciones y procedimientos concertados, susceptibles de ser revisados para corregirlos, mejorarlos o, dado el caso, modificarlos. Dada la necesidad de evaluar el propio proceso de evaluación, serán previsibles reuniones de trabajo frecuentes de la Asamblea General de la ANUIES. No es el propósito de esta reunión establecer documentos definitivos sino establecer las grandes líneas de la evaluación de la educación superior y arrancar del proceso de evaluación, en forma conjunta en todas las instituciones.
Por otra parte, se trata de dar un paso más en esta reunión en la dinámica de trabajo de la Asociación, generada a partir del año pasado con las Declaraciones y Aportaciones de la ANUIES para la Modernización de la Educación Superior y, en particular, expresada en el presente año, por la Asamblea General con la aprobación de una estrategia para la "Consolidación y Desarrollo del Sistema Nacional de Educación Superior". Esta ha implicado la reactivación de los Consejos Regionales de la ANUIES y del trabajo interinstitucional, en la perspectiva de que "la cobertura regional y la consolidación de las funciones y tareas de la educación superior constituyen, a la vez, un objetivo a lograr y una estrategia para el desarrollo nacional"; ha implicado, también, la adopción de los Programas Nacionales para el mejoramiento de las funciones y de los Programas Especiales de Apoyo al Sistema de Educación Superior, como marcos de referencia y como instrumentos de trabajo para el quehacer institucional e interinstitucional.
Cabe recordar que una linea de acción que resalta en todos los Programas Nacionales para el Mejoramiento de las Funciones de la Educación Superior, es la referida precisamente a la evaluación. El objeto de esta reunión extraordinaria es someter a la consideración y, en su caso, aprobación de la Asamblea General, una serie de propuestas que se basan inicialmente en el documento elaborado por el grupo técnico de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior de la CONPES, el cual fue complementado por la Secretaría General Ejecutiva y sometido a la consideración de los Consejos Regionales de la ANUIES, en las consultas celebradas en el mes de junio.
4.1 Lineamientos generales Contenido
Con la finalidad de que la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior realice adecuadamente la conducción técnica del proceso de evaluación, tarea a la que se hace referencia en el Programa para la Modernización Educativa, la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior hace suyos los siguientes lineamientos generales:
1. Promover la discusión amplia sobre la necesidad de reformas o innovaciones en las IES, para impulsar el desarrollo de la educación superior, así como la aceptación de responsabilidades y compromisos en la puesta en marcha de las mismas, tanto por parte de las instituciones como de los gobiernos federal y estatales.
2. Propiciar el establecimiento de mecanismos institucionales e interinstitucionales que faciliten la operación de la evaluación de la educación superior.
3. Generar una "cultura de la evaluación" vinculada a los procesos de planeación institucional, estatal y nacional.
4. Establecer canales efectivos de consulta con los sectores productivos y de servicios, así como con representaciones sociales, culturales, científicas y tecnológicas con objeto de ponderar el impacto social de la educación superior y afinar su posible reorientación, reforzando su papel anticipatorio.
5. Adoptar como meta de la Comisión el establecimiento de un Sistema Nacional de Evaluación de este nivel educativo, en congruencia con el capítulo 9 del Programa para la Modernización Educativa.
6. Concebir las actividades de evaluación de la educación superior como un proceso gradual y ascendente, bajo la perspectiva de aproximaciones sucesivas y revisión permanente de los avances, lo que implica establecer una estrategia que defina las diversas etapas y momentos.
7. Iniciar, a partir de la aprobación del presente documento, la primera etapa del proceso de evaluación, la cual se realizará durante los próximos meses; ésta servirá de base, una vez hechas las revisiones necesarias, para llevar a cabo las etapas subsecuentes.
8. Utilizar los resultados que arroje esta primera etapa evaluativa como un referente que permita la evaluación del sistema y de cada institución, desde una perspectiva diacrónica y sincrónica, es decir, a lo largo del tiempo y en la situación actual. Esta característica habrá de facilitar el tránsito gradual hacia un modelo alternativo de asignación de recursos públicos, basado en los esfuerzos de evaluación, planeación, programación y presupuestación de las casas de estudio y en la aplicación de estímulos al logro institucional.
9. Utilizar esta primera etapa del proceso para determinar metodologías e instrumentos más elaborados para evaluar la educación superior. Con el fin de retroalimentar este proceso, es conveniente realizar seminarios de especialistas en evaluación que, además, apoyen la formación, capacitación y actualización de los encargados de estas tareas.
10. Coordinar las tareas de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior con las correspondientes al resto de las comisiones de la CONPES, con el propósito de cubrir lagunas en materia de evaluación y evitar duplicaciones innecesarias.
11. Solicitar al gobierno federal que, con base en los resultados de esta primera etapa de evaluación en el marco de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior, se deriven apoyos concretos para el desarrollo de las instituciones.
12. Buscar la articulación de los procesos de evaluación de la educación superior con los procesos similares en los niveles previos del sistema educativo nacional, como está contemplado en el Programa para la Modernización Educativa, ya que los logros y las deficiencias de las IES no son atribuibles sólo a ellas, sino al conjunto del sistema educativo.
4.2 Procesos de evaluación Contenido
Dentro de la estrategia para la evaluación de la educación superior se propone establecer tres procesos de evaluación relacionados entre sí, pero con propósitos específicos y diferentes para cada uno de ellos, a ser realizados en forma paralela y simultánea: a) procesos de evaluación institucional, a cargo de las propias instituciones; b) estudios evaluativos sobre el sistema de educación superior en su conjunto, a cargo de especialistas; e) procesos de evaluación interinstitucional sobre programas y proyectos académicos en las diversas funciones y áreas de la educación superior, mediante el mecanismo de evaluación de pares (miembros reconocidos de la comunidad académica nacional en áreas específicas).
La evaluación institucional consistirá en un proceso de análisis valorativo sobre la organización, funcionamiento y resultados de los procesos académicos y administrativos, a nivel de cada una de las IES, tomando en consideración los resultados de las evaluaciones de las dependencias y unidades académicas. Sus propósitos inmediatos son: 1) la toma de decisiones institucionales para el mejoramiento, fortalecimiento y, en su caso, reforma de la institución y 2) la proposición a la SEP de un programa especial para la solución de problemas y la atención a necesidades urgentes e importantes, así como para el desarrollo de proyectos prioritarios.
La evaluación del sistema de educación superior consistirá en un proceso de análisis valorativo de los aspectos básicos de la problemática general de la educación superior y de sus tendencias de desarrollo. Las decisiones que se deriven de esta evaluación se traducirán en políticas y en el establecimiento de prioridades para la consolidación y desarrollo del sistema de educación superior.
La evaluación interinstitucional de programas y proyectos académicos se sitúa en el ámbito del quehacer sustantivo de las instituciones, a un nivel de mayor particularidad, el de un área específica del conocimiento, en el que se pretende conocer y valorar las condiciones de operación y la calidad de los procesos y de los resultados. Esta evaluación tiene que ser realizada fundamentalmente entre los pares de la comunidad académica, y para ser efectiva requiere de la existencia de espacios colegiados interinstitucionales del más alto nivel académico, que cuenten con la legitimación de la propia comunidad académica nacional.
La finalidad de estos procesos de evaluación es el mejoramiento de la calidad de los resultados y de los procesos del quehacer académico de las instituciones, así como la formulación de juicios fundamentados para orientar la canalización de recursos económicos.
4.2.1 Evaluación Institucional
En relación a la evaluación institucional se propone a las IES:
a) Integrar o consolidar, según sea el caso, una comisión de evaluación institucional, que impulse y coordine los procesos evaluativos de las diversas dependencias, y que formalice, a través de sistemas de retroalimentación, el vínculo y el intercambio de información con la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior. En caso de ser conveniente, integrar comisiones específicas para evaluar las funciones y las áreas de conocimiento.
b) Considerar, en esta primera etapa, el conjunto de indicadores y de información necesaria que se describe en el apartado siguiente, como marco orientador de los ejercicios que realice cada casa de estudios. Sin pretender uniformar los procesos que se adopten en cada caso, se persigue contar con información homogénea que sirva de base para la evaluación del sistema de educación superior. Las instituciones podrán adoptar y complementar esta información, de acuerdo a sus condiciones y necesidades propias en materia de planeación y evaluación.
c) Establecer sus propios parámetros para cada uno de los indicadores cuantitativos de la evaluación considerados. Esto deberá entenderse como un primer ejercicio que permitirá conocer los perfiles a los que cada IES aspira, de acuerdo a su naturaleza y proyectos académicos, y en función de los cuales se puedan hacer contrastaciones, emitir juicios de valor y tomar decisiones con una mayor claridad sobre la trayectoria y prospectiva de cada institución.
d) Presentar a la CONAEVA, por medio de su Secretaría Técnica, un primer reporte de evaluación institucional, y a la SEP un programa especial que se derive de los resultados de esta primera etapa de la evaluación. Se entregará copia de este programa a la Comisión.
En relación al reporte de evaluación se propone considerar los siguientes aspectos:
- La descripción cuantitativa y cualitativa del estado que guarda la institución en cada uno de los aspectos considerados en la evaluación;
- El estado o valor deseable por la institución (parámetro deseado) que se considere como el óptimo adecuado para la realización de las tareas académicas;
- La interpretación y el análisis de la información;
- La identificación de los problemas y necesidades más importantes a los que se tiene que dar una atención inmediata.
Con el propósito de que estas acciones evaluativas tengan un impacto directo y a corto plazo en los procesos de asignación de recursos adicionales, se propone que de estos procesos se deriven programas especiales formulados por las instituciones que consideren los siguientes aspectos:
- Que planteen acciones para la solución de los problemas y necesidades importantes y urgentes detectados en la evaluación, y definan las prioridades institucionales.
- Que se enmarquen en los lineamientos del plan institucional de desarrollo.
- Que tengan como referencia los estados o situaciones que es posible y deseable alcanzar en aspectos relevantes a corto y mediano plazo.
- Que establezcan las medidas de carácter interno que se consideren necesarias para la solución de los problemas detectados.
- Que presenten los proyectos académicos debidamente jerarquizados con su respectiva presupuestación.
De acuerdo al marco conceptual explicitado en el capítulo anterior, en el cual el respeto a la pluralidad de vocaciones institucionales constituye un eje central, las instancias de financiamiento deberán reconocer la amplia gama de proyectos que se pueden presentar en los programas especiales, y la diversidad de situaciones a las que responden. Lo que para una institución consolidada lo prioritario en ciertas áreas puede estar constituido por proyectos de excelencia que se sitúan en el conocimiento de punta a nivel internacional, para otras puede ser el establecimiento de condiciones mínimas para el quehacer académico con índices de calidad aceptables, o el diseño de estrategias de vinculación con su entorno social y el desarrollo de proyectos adecuados al mismo.
Para efectos de la coordinación de esta primera etapa, y a fin de incidir en los procesos de definición presupuestal de 1991 y de asignación de recursos adicionales que se obtengan en el presente año, las IES deberán entregar su reporte y el programa especial a mediados del mes de septiembre. Si bien esta fecha es muy próxima, se parte del reconocimiento de que las acciones evaluativas de las IES no se inician con esta propuesta, y de que se trata más bien de lograr un mayor impulso, articulación y racionalidad a los procesos existentes, muchos de los cuales han llevado a la identificación de los principales problemas de las instituciones.
Es necesario precisar que la evaluación institucional es responsabilidad de cada una de las casas de estudio. Ahora bien, las instituciones podrán solicitar el apoyo de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior para la realización de acciones de retroalimentación y/o evaluaciones mixtas (internas-externas).
Los programas especiales deberán ser respaldados con recursos financieros suficientes para, efectivamente, lograr mejores niveles de calidad de las instituciones. En una segunda etapa, se podrán establecer medidas de reconocimiento al logro institucional, de acuerdo a los avances obtenidos en dichos programas.
4.2.2 Evaluación del sistema de educación superior
En relación a la evaluación del sistema de educación superior, se propone que el primer esfuerzo a realizar en el seno de la Comisión consista en un estudio que sistematice y analice la información que proporcionen las IES y las instancias de coordinación, planeación y apoyo, para valorar el estado actual del desarrollo, estructura y problemática del sistema de educación superior. Este estudio estará a cargo de un grupo interinstitucional bajo la responsabilidad de un coordinador operativo. Es necesario aclarar que este proceso de evaluación se centrará en la dimensión del Sistema de Educación Superior, tomando en cuenta macrovariables que influyen en el desarrollo de éste y de sus subsistemas, como son la cobertura de la educación superior y su crecimiento, el financiamiento, los recursos humanos capacitados, las políticas educativas, los modelos de desarrollo de las instituciones y su ubicación en el conjunto, la estructura y funcionamiento de las instancias gubernamentales relacionadas con la educación superior, la calidad y el impacto social del sistema, etc.
El propósito inmediato de la primera etapa de la evaluación será la identificación de las situaciones límite y las señales de alerta que enfrenta el sistema de educación superior, y la formulación de prioridades para su consolidación y desarrollo.
4.2.3 Evaluación interinstitucional
Para la evaluación interinstitucional de programas y proyectos académicos en las diversas funciones y áreas de la educación superior, se propone la integración de por lo menos un comité de evaluación en cada una de las seis áreas del conocimiento en que se organiza la educación superior: ciencias naturales y exactas; ingenierías y tecnologías; ciencias agropecuarias; ciencias de la salud; educación y humanidades; y ciencias sociales y administrativas.
La evaluación insterinstitucional, a través del mecanismos de pares académicos, puede tener tres funciones distintas: 1) la evaluación diagnóstica sobre la situación de las funciones y tareas de la educación superior en un área determinada; 2) la "acreditación" y el reconocimiento que pueden otorgarse a unidades académicas, o a programas específicos, en la medida en que satisfacen criterios y estándares de calidad, convencionalmente establecidos; 3) la dictaminación puntual sobre proyectos o programas, para los que se solicitan apoyos económicos adicionales, a solicitud de las dependencias de la administración pública que suministran esos recursos; 4) la asesoría, a solicitud de las instituciones, para la formulación de programas y proyectos y el planteamiento de alternativas para su implantación.
Para la evaluación interinstitucional, en las seis áreas de conocimiento mencionadas, se requiere de información cuantitativa y cualitativa proporcionada por las IES que permita conocer, interpretar y valorar, en lo general y en aspectos específicos, la situación, desarrollo y consolidación de programas y proyectos académicos, así como su estado de atraso o insuficiencia. También se requiere de información comparativa sobre los niveles o estándares que se han establecido en otros países de mayor desarrollo, o de desarrollo similar al de México, los que junto con el conocimiento de la realidad nacional al respecto, permitirán definir normas, perfiles y estándares mínimos de calidad para las carreras, programas y unidades académicas. Por otra parte, esa información será necesaria para tener elementos de juicio que permitan apreciar la viabilidad, pertinencia y relevancia de proyectos que se presentan para obtener apoyo económico adicional.
Cada comité deberá estar integrado, preferentemente, por académicos distinguidos representativos de las diversas regiones del país. Es conveniente que estos comités reciban la opinión de las IES y recaben la de las asociaciones nacionales de escuelas y facultades, de los colegios profesionales, de las dependencias públicas y de los sectores de la sociedad relacionados con las prácticas profesionales correspondientes o con las funciones y tareas de la educación superior. El comité tendría por objeto: la precisión de criterios, variables e indicadores para la evaluación de las carreras profesionales, programas de posgrado, programas de investigación y otras actividades que se desarrollan en el sistema de educación superior, en su área correspondiente; el inicio de estudios evaluativos sobre aspectos prioritarios del área y el establecimiento de estándares mínimos de calidad para los programas y proyectos académicos. Como resultado de las evaluaciones que se realicen, haría recomendaciones para el apoyo a los programas de su área.
Estos comités, entendidos como "comités de pares académicos", deberán estar integrados por personas de reconocido prestigio y honorabilidad en el área correspondiente. El trabajo de estos comités contará con el apoyo de la Comisión Nacional de Evaluación por medio de su Secretario Técnico.
Asimismo, para complementar las tareas de evaluación interinstitucional, se propone integrar otros cuatro comités para la evaluación de la difusión de la cultura, la organización y apoyo administrativo, la innovación tecnológica y vinculación con el sector productivo, y la infraestructura académica, de manera análoga a los anteriores.
Estos comités podrán tener, además, una función de dictaminación de los proyectos específicos que se presenten a la SEP para conseguir recursos adicionales. Convendría que fueran órganos de consulta de las dependencias de la SEP que otorgan el financiamiento.
4.3 Instancias participantes Contenido
En los procesos de evaluación de la educación superior participarán las siguientes instancias:
a) La comisión o comisiones de evaluación institucional que internamente decida cada institución.
b) Los comités interinstitucionales para la evaluación de programas y proyectos académicos por funciones y por áreas de conocimiento.
c) Grupos interinstitucionales ad-hoc para la realización de los estudios evaluativos del sistema de educación superior, articulados por el coordinador operativo de la evaluación del sistema.
d) Un consejo consultivo, integrado con personal académico de reconocido prestigio, con tareas de consultoría y asesoría que opinará sobre los resultados de los procesos evaluativos.
e) La Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior, encargada de impulsar, en lo general, el proceso de evaluación de la educación superior y de definir políticas que tiendan a consolidar este nivel educativo. Para esta fase, la Comisión se apoyará en una coordinación operativa conjunta constituida por un coordinador operativo para la evaluación de las instituciones de educación tecnológica, un coordinador operativo para la correspondiente a las evaluaciones de las universidades, y un coordinador operativo para la evaluación del sistema de educación superior.
f) La Comisión Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES), como instancia de concertación a nivel nacional entre las instituciones de educación superior y el gobierno federal, encargada de impulsar las políticas, programas y acciones que se deriven del proceso de evaluación. Para la articulación de las acciones de los subsistemas universitarios y de educación tecnológica, la CONPES se apoya en un Secretariado Conjunto conformado con representantes de SESIC, COSNET y ANUIES.
En una primera etapa, el consejo consultivo podría analizar los programas especiales que presenten las IES, y hacer recomendaciones a la SEP para su financiamiento.
Para hacer efectiva la evaluación de la educación superior en los tres procesos propuestos, será necesario que el gobierno federal apoye a las IES con recursos económicos adicionales y de diverso tipo.
4.4 Etapas Contenido
A continuación se presenta un esbozo general de las etapas que se contemplan en el proceso de evaluación de la educación superior, la primera de las cuales corresponde al segundo semestre del presente año.
Etapa de arranque (1990).
Evaluación Institucional.
- Constitución de las comisiones institucionales de evaluación (julio-agosto).
- Realización de un primer ejercicio de evaluación institucional (julio-septiembre).
- Elaboración de un reporte evaluativo (septiembre).
- Formulación de un programa especial (septiembre).
- Opinión calificada sobre los programas especiales por el consejo consultivo (octubre).
Evaluación del Sistema de Educación Superior.
- Selección de especialistas en evaluación y del personal académico de las IES para integrar un grupo interinstitucional a cargo del estudio evaluativo del sistema (julio).
- Recopilación, sistematización y análisis de los elementos comunes de información de las IES y de otras fuentes complementarias (julio-septiembre).
- Elaboración de un reporte del estudio evaluativo del sistema de educación superior (noviembre).
- Formulación de políticas y prioridades para la consolidación y desarrollo de la educación superior a partir de 1991 (noviembre).
Evaluación de Programas y Proyectos Académicos.
- Constitución de los comités interinstitucionales de pares en sus áreas de conocimiento (agosto).
- Diseño de los proyectos de evaluación por área y función (septiembre-diciembre).
- Diseño del proyecto de establecimiento de estándares mínimos de calidad de carreras y programas académicos (perfiles de ingreso-egreso, contenidos mínimos, requerimientos, etc.) (septiembre-diciembre).
- Diseño de los mecanismos para la dictaminación de los proyectos académicos presentados a la SEP (septiembre-diciembre).
Evaluación de la etapa de arranque.
- Revisión de los procesos, mecanismos e instrumentos utilizados y perfeccionamiento de los mismos a la luz de la experiencia y de los resultados obtenidos.
Etapa de desarrollo (1991-1992).
Evaluación Institucional.
- Establecimiento de mecanismos de evaluación en dependencias, áreas y funciones.
- Implantación del primer programa especial.
- Realización de un segundo ejercicio de evaluación institucional y del primer programa especial.
- Formulación del segundo programa especial. Evaluación del Sistema de Educación Superior.
- Actualización y complementación de la información para la evaluación del SES.
- Adaptaciones y ajustes al Sistema Nacional de Información para la Educación Superior (SINIES), para los procesos de evaluación de la educación superior.
- Realización de estudios evaluativos por subsistemas, por regiones y por entidades federativas, a partir de la política de regionalización de la educación superior.
- Realización de estudios evaluativos sobre problemas prioritarios del SES.
- Revisión de las políticas y prioridades para la consolidación y desarrollo del SES.
- Formulación de un programa a tres años de atención a problemas prioritarios del SES.
Evaluación de Programas y Proyectos Académicos.
- Realización de evaluaciones nacionales por función y de las carreras profesionales que se consideren prioritarias.
- Establecimiento de estándares de calidad con fines de "acreditación" de las unidades académicas.
- Dictaminación de los proyectos académicos específicos que sean presentados a la SEP para su financiamiento.
Evaluación de la etapa de desarrollo.
- Revisión de los procesos, mecanismos e instrumentos utilizados y perfeccionamiento de los mismos a la luz de la experiencia y de los resultados obtenidos.
Etapa de consolidación (1993-1994).
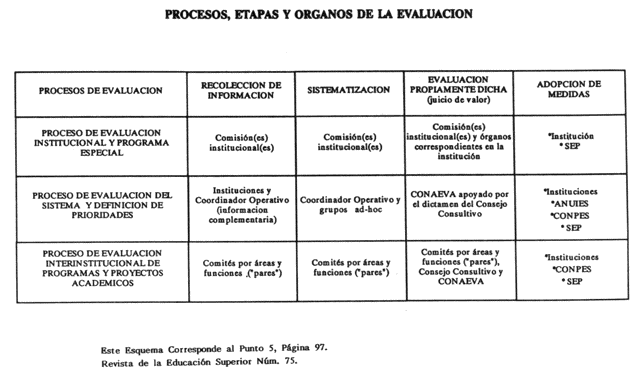
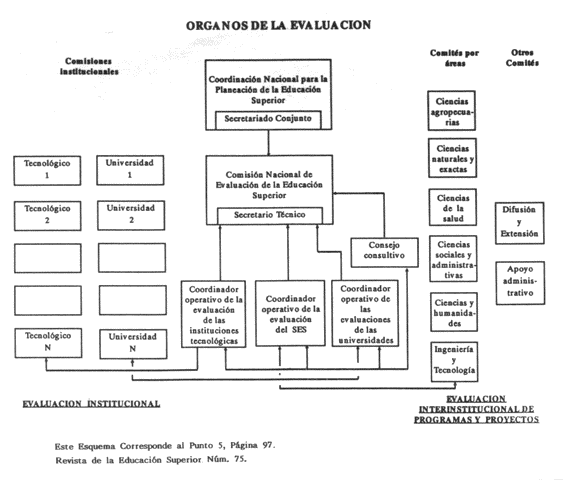
5. INFORMACION PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR Contenido
La complejidad, la dificultad y las connotaciones de la labor de evaluación obligan a que ésta sea un proceso de aproximaciones sucesivas. En consecuencia, este primer esfuerzo debe interpretarse como algo general, relativo e incompleto.
Su objeto es contribuir al conocimiento valorativo de la problemática de las IES y del sistema para que, articulado a la planeación y materializado en la consecuente toma de decisiones, se lleven a cabo acciones y se definan estrategias conducentes a mejorar la calidad académica.
La información que se solicita ha sido organizada para cumplir dos objetivos: para contribuir al conocimiento de las IES y a una primera evaluación diagnóstica de las mismas; y para conocer y evaluar el sistema de educación superior.
Se parte de la premisa de que la evaluación no puede realizarse sólo con indicadores cuantitativos, por la naturaleza de la educación superior y por su complejidad; en consecuencia dichos indicadores son complementados con información cualitativa.
Para la propuesta de evaluación institucional se han retomado los elementos esenciales aportados por el grupo técnico de la Comisión Nacional de Evaluación, contenidos en el documento "Lineamientos Generales para Evaluar la Educación Superior". También se han incorporado los indicadores y la información que aparecen en el anexo del documento "Observaciones y Propuestas para la Evaluación de la Educación Superior", que presentó la Secretaría General Ejecutiva para su consideración en las reuniones bi-regionales.
Es importante señalar que si bien es imprescindible contar con información relevante, confiable y precisa, ésta es sólo el punto de partida para el proceso de evaluación. Es pertinente distinguir entre la práctica de presentar informes y la evaluación propiamente dicha, que consiste en valorar hechos, situaciones, procesos y resultados, de acuerdo a criterios determinados. En ese sentido cabe reiterar que el proceso que se propone para la evaluación institucional, y que ha de culminar en la formulación de un "programa especial", comprende:
a) la descripción cualitativa y cuantitativa del estado actual de la institución y de sus diversos componentes;
b) la interpretación y análisis de la información disponible así como la emisión de juicios de valor que permitan discriminar los aspectos más importantes y los más urgentes de atención;
c) la definición y explicitación de "parámetros", por parte de la propia institución de las situaciones deseables, de acuerdo a las condiciones internas y a las particularidades del contexto y del entorno inmediato, en los aspectos e indicadores más relevantes, incluso a nivel de cuantificación.
De esta manera, en ejercicios posteriores de evaluación, será posible apreciar el nivel de avance de la institución, conforme a esos parámetros, tomados como referentes.
Para la evaluación del sistema se presenta un esquema de referencia en el que se destacan macrovariables concernientes al contexto y al sistema propiamente dicho. Dentro de cada variable se establecen indicadores cuantitativos e información cualitativa.
Para esta última evaluación dos fuentes de recolección de datos serán importantes, la de las instituciones y la relativa a las instancias y órganos de coordinación, planeación y apoyo, en los ámbitos estatal, regional y nacional.
5.1 Información para la evaluación institucional Contenido
En este proceso es importante que las propias instituciones consideren un mínimo de información común, con el doble propósito de utilizarla tanto para sus procesos internos de evaluación, como para la evaluación del sistema.
La información que se solicita comprende sólo aspectos básicos pertinentes al desarrollo institucional y a sus funciones (docencia, investigación, difusión y extensión, y apoyo administrativo) y corresponde a una primera fase de aproximación. Es decir, se presenta una propuesta exclusivamente para la primera etapa del proceso de evaluación. Es de esperarse que en una segunda etapa se amplíe el horizonte de aspectos a analizar.
La información es cualitativa y cuantitativa. La primera permite conocer algunos temas complejos o descriptivos de la institución que no pueden ser reducidos a expresiones numéricas ni referidos a escalas y parámetros matemáticos. La segunda está constituida por datos o indicadores numéricos. Para diferenciarlos se utiliza el signo (-) para la información cualitativa, y el signo (o) para la cuantitativa. Para operacionalizar estos indicadores, la CONAEVA propondrá sus definiciones y fórmulas de cálculo.
Desarrollo institucional
- Líneas rectoras que orientan el desarrollo de la institución (definición del proyecto institucional).
- Principales líneas de los planes de desarrollo institucional formulados en los últimos años.
- Organos, instancias y mecanismos de participación de la comunidad institucional en el desarrollo de la institución.
- Participación de los departamentos y unidades académicas en los procesos de planeación institucional, en la actualidad.
- Logros académicos institucionales más importantes realizados durante los últimos 5 años.
- Resultados de las evaluaciones de los planes de desarrollo institucional realizadas en los últimos años.
- Ambitos, mecanismos e instancias de evaluación institucional.
- Impacto de los procesos de evaluación en el desarrollo institucional y en la toma de decisiones.
- Impacto de los convenios, proyectos y servicios suscritos con los sectores social y productivo.
- Impacto de la situación socioeconómica del país y de la entidad federativa en el desarrollo institucional.
- Impacto y ámbito de influencia del desarrollo de la institución en su entorno social.
- Políticas y acciones de descentralización y desconcentración. Docencia
- Características del desarrollo reciente de la docencia en la institución (tipos, modalidades y niveles de estudio que se ofrecen, unidades académicas que imparten docencia, creación de carreras y programas, tipo de organización académico-administrativa, métodos predominantes de enseñanza-aprendizaje, etc.).
- Licenciaturas y posgrados que se imparten en la institución.
- Areas académicas consideradas prioritarias de acuerdo al plan de desarrollo institucional.
- Si se tienen en operación, características y cobertura de los servicios de educación continua y de educación abierta.
- Previsiones institucionales a corto y mediano plazo en torno al crecimiento de la matrícula (límites, distribución por áreas de conocimiento, políticas de estímulo y restricción en ciertas carreras, etc.).
- Políticas y mecanismos de admisión, permanencia y titulación de alumnos aplicadas por la institución.
- Políticas y mecanismos de acreditación y evaluación del aprendizaje.
- Medidas remediales y de apoyo para alumnos de primer ingreso.
- Características y cobertura de los programas de orientación educativa y profesional.
- Políticas y mecanismos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico.
- Características cualitativas de la planta docente (integración, formación académica, antigüedad, etc.).
- Características y cobertura de los programas de formación y actualización de docentes establecidos en la institución (últimos 5 años).
- Principales resultados y efectos de los estudios de oferta y demanda de profesionales y de seguimiento de egresados.
- Políticas y mecanismos para la revisión y actualización de los planes de estudio.
o Número de alumnos de la institución distribuidos por niveles (media superior, licenciatura y posgrado) (últimos 5 años).
o Número de alumnos de licenciatura distribuidos por carreras y áreas de conocimiento (últimos 5 años).
o Número de alumnos de posgrados distribuidos por programas y áreas de conocimiento (últimos 5 años). o Proporción de ingreso-egreso (eficiencia terminal) en las distintas carreras, tomando en cuenta el tiempo de duración de los estudios (últimas 3 generaciones).
o Proporción de ingreso-egreso (eficiencia terminal) en los distintos programas de posgrado, tomando en cuenta el tiempo de duración de los estudios (últimas 3 generaciones).
o Proporción de ingreso-titulación, en las diferentes carreras, tomando en cuenta el tiempo requerido (últimas 3 generaciones).
o Porcentaje de deserción y rezago estudiantil por carrera (últimos 3 años).
o Gasto por alumno por carrera (último año). (Precisar los elementos de la fórmula de cálculo aplicada).
o Número de docentes distribuidos por tiempo de dedicación: tiempo completo, medio tiempo y por horas, por niveles, carreras y programas de posgrado (últimos 3 años). (Precisar el número de horas para cada tiempo de dedicación).
o Número de docentes distribuidos por categoría (titular, asociado, asistente, señalando niveles dentro de cada categoría) (último año).
o Nivel de estudios del personal docente (último año).
Investigación(2)
- Características del desarrollo reciente de la investigación en la institución (creación de institutos y centros, tipo de organización predominante, infraestructura, vinculación con la docencia y con el sector productivo, etc.).
- Unidades académicas en que se realiza investigación.
- Líneas y áreas de investigación.
- Líneas y áreas de investigación consolidadas y de incipiente desarrollo.
- Políticas y prioridades de investigación a nivel institucional.
- Impacto y contribución de la investigación institucional al desarrollo estatal, regional y nacional.
- Instancias y mecanismos para la planeación y evaluación de la investigación. - Proyectos de investigación bajo convenio o contrato con sectores externos.
- Infraestructura y equipo (elementos principales) para la investigación.
o Distribución del número de investigadores en áreas, centros e institutos, escuelas y facultades, departamentos, etc. (último año).
o Nivel de estudios y categoría de los investigadores (último año).
o Número de proyectos de investigación por áreas de conocimiento (último año).
o Principales investigaciones realizadas, indicando duración, fuente y monto de financiamiento, y número de investigadores que participaron (últimos 3 años).
o Número y nombre de las investigaciones publicadas y proporción en relación a las concluidas (últimos 3 años).
o Presupuesto de investigación distribuido por áreas de conocimiento (últimos 3 años).
o Monto y proporción de recursos extraordinarios obtenidos para la investigación, con especificación de su origen.
Difusión y extensión
- Características del desarrollo de difusión y extensión de la institución (orientación predominante en las actividades de difusión y extensión, organización general de función, relación con el entorno social, etc.).
- Políticas y acciones institucionales para difundir y fomentar la cultura universal, apoyar la identidad nacional y fortalecer la preservación de las culturas étnicas y populares (relación en los últimos 2 años).
Unidades que realizan esta función.
- Cobertura de la difusión y la extensión distinguiendo los diferentes tipos de actividad (acciones, recursos humanos y presupuesto).
- Políticas y acciones de divulgación científica y tecnológica.
- Utilización de medios masivos de comunicación (radio, televisión, cine, etc.).
- Instancias y mecanismos de planeación y evaluación de la difusión y la extensión.
- Infraestructura para las actividades de difusión y extensión.
- Políticas y mecanismos para el servicio social de los pasantes.
- Servicios asistenciales a la sociedad local.
- Convenios de colaboración para actividades de esta función.
- Impacto social de esta función. Principales efectos y resultados.
o Número y nivel académico del personal dedicado a la función de difusión y extensión.
o Número de libros y revistas editados, indicando el tiraje (últimos 3 años).
o Recursos extraordinarios obtenidos para actividades de esta función, indicando monto y origen (últimos 3 años).
Apoyo administrativo
- Características de la administración en la institución (descripción de órganos, relación de unidades administrativas y su jerarquización, descentralización y desconcentración de unidades, etc.).
- Estatutos, reglamentos y otras disposiciones que norman el funcionamiento de la institución.
- Políticas y normas sobre gestión, asignación y administración interna de los recursos económicos, así como sobre su ejercicio, seguimiento y control.
- Políticas y acciones de formación del personal administrativo.
o Número total y distribución por dependencias del personal administrativo de la institución (último año).
o Monto y proporción de los recursos económicos institucionales (ingresos), tomando en cuenta su origen (recursos federales, estatales y propios) (últimos 5 años).
o Desagregado de los ingresos propios (último año).
o Monto y proporción del presupuesto destinado a cada una de las funciones: docencia, investigación, difusión y extensión, y apoyo administrativo (últimos 3 años). (Especificar criterios aplicados para esta clasificación del gasto).
o Distribución porcentual del gasto por: servicios personales, operación y servicios, y gastos de inversión y mantenimiento (últimos 3 años).
Infraestructura académica.
- Sistema informático institucional, cobertura, organización y servicios que presta a las funciones de la institución, a la coordinación y a la planeación.
- Caracterización, extensión y cobertura de los servicios de apoyo a los académicos y a los estudiantes (becas, recursos audiovisuales, bibliotecas, cómputo, etc.).
o Número de metros cuadrados de la planta física desagregados en: aulas, laboratorios y servicios académicos, oficinas administrativas, y áreas verdes, de estacionamiento y de circulación.
o Número de volúmenes de las bibliotecas y número de títulos (último año).
o Número de libros prestados (último año).
o Número de computadoras para funciones académicas (último año).
5.2 Esquema de macrovariables para la evaluación del sistema de educación superior Contenido
La propuesta de variables a considerar para la evaluación del sistema de educación superior se apoya en los siguientes supuestos:
La evaluación del sistema de educación superior, en su conjunto, si bien podría efectuarse como una valoración comparativa de su funcionamiento o de sus logros con respecto a otro modelo de desarrollo u otro sistema educativo, deberá orientarse fundamentalmente hacia una valoración analítica que permita conocer los rasgos básicos de su funcionamiento, ya que cada sistema se desarrolla de acuerdo a demandas y a condiciones específicas de su entorno.
La evaluación del sistema de educación superior debe formularse analizando las relaciones entre las características y los resultados de su funcionamiento, y los problemas y necesidades sociales del presente y del futuro.
La valoración analítica busca una relación referencial entre la fenomenología concreta de la educación superior y una fenomenología compleja de distinto orden, como lo es la de la sociedad.
La evaluación del sistema de educación superior en su conjunto debe considerar dos categorías de análisis:
a) Variables del contexto
b) Variables del sistema de educación superior
La primera categoría comprende variables e indicadores concernientes al desarrollo socio-económico del país, a los planes nacional y sectoriales de desarrollo regional y nacional, y a la organización y política del Estado en materia de educación. Como un cuarto tema básico se considera la determinación de los principales problemas y necesidades nacionales y regionales, a la luz de la interpretación de las IES.
La segunda categoría se divide en variables básicas del sistema, que destacan aspectos explicativos y operativos de su evolución; variables funcionales, que conciernen a los rasgos característicos del desarrollo de sus funciones sustantivas y adjetiva, y que denotan la calidad con que éstas se llevan a cabo; y variables estratégicas que consideran elementos impulsores y de organización imprescindibles para lograr el desarrollo global del sistema.
Esquema
Variables del contexto
Cada una de las variables se conforma de indicadores cuantitativos e información cualitativa. Las variables e indicadores abarcan los niveles nacional, regional y, en algunos casos, de entidad federativa. Estas variables constituyen el encuadre para las variables del sistema, y conforman un referente explicativo y valorativo.
Algunos de los indicadores correspondientes a estas variables abarcan un determinado período, y se proyectan con objeto de tener como referente su tendencia en el futuro.
A) Desarrollo socio-económico del país
Indicadores concernientes a:
- Población y crecimiento: nivel nacional, regional y estatal, por cohortes de edad, tasas de crecimiento y proyecciones al 2,010, etc.
- Urbanización: población urbana y rural, tendencias al 2,010, ciudades grandes y medianas, migración urbana- rural y urbana-urbana, entidades que absorben y que expulsan población, etc.
- Población Económicamente Activa: nacional, regional y por entidad federativa, por sectores productivos, por subsectores profesionales, proyecciones, etc.
- Producto Interno Bruto: nacional, regional y por entidad federativa, sectorial, etc.
- Educación: características estructurales, cobertura, niveles, matrícula, eficiencia terminal, índices de transición entre niveles, proyecciones, etc.
- Ciencia y tecnología: necesidades y demandas sociales y productivas, campos de mayor desarrollo tecnológico y campos que requieren ser impulsados, etc.
- Otros servicios de bienestar social: salud, vivienda, transporte, etc.
B) Planes de desarrollo nacional y sectorial
Información e indicadores concernientes a: objetivos, lineamientos, políticas y proyectos de los planes vigentes en el desarrollo del país que inciden en la educación superior.
C) Organización y política del Estado en materia de educación
Información e indicadores relativos a:
a) Organización del Estado en educación: órganos administrativos e instancias de decisión, de planeación y de financiamiento, y procedimientos operativos. b) Política del Estado: grado de prioridad de la educación, objetivos, líneas rectoras, proyectos y acciones; financiamiento a la educación.
D) Principales problemas y necesidades nacionales y regionales
Información concerniente a:
a) Interpretación de los aspectos y núcleos estratégicos de la política de modernización del país (Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales).
b) Definición de los principales problemas y necesidades nacionales y regionales de la sociedad que tienen relación con la educación superior.
Variables del sistema de educación superior
Como en el caso de las variables del contexto, cada una de las variables se conforma de indicadores cuantitativos e información cualitativa. La cobertura de estas variables corresponde a todo el sistema y/o está desagregado en los subsistemas universitario, tecnológico y de educación normal. ámbito puede ser nacional o regional, y por entidad federativa.
Para la evaluación del sistema, las variables del sistema deben ser referidas a las variables del contexto. También los indicadores correspondientes a estas variables comprenden un determinado período para observar su tendencia y efectuar proyecciones al futuro.
El análisis evaluativo de estas variables se efectuará, en lo posible, asociando y correlacionando los indicadores de las mismas.
Las variables del sistema, como se mencionó antes, son de tres tipos:
A) Variables básicas,
B) variables funcionales, y
C) variables estratégicas.
Las primeras cumplen una función descriptivo-explicativa del sistema, ya que influyen en el desarrollo cualitativo y cuantitativo del mismo. Las variables funcionales conciernen a la esencia misma de la educación superior y denotan sus características y la calidad académica. Las variables estratégicas tienen carácter instrumental y revelan las posibilidades de impulso y de fortalecimiento del sistema.
A) Variables básicas
En cada una de estas variables subyace una hipótesis que precisa la influencia y el significado de la variable en el desarrollo del sistema de la educación superior.
Las variables e indicadores se referirán a todo el sistema y a los subsistemas universitario, tecnológico y de educación normal, así como a las diferentes regiones y entidades.
- Crecimiento: demanda de ingreso y matricula, cobertura, tasa de crecimiento; matricula relacionada con: creación de instituciones, creación de carreras, aumento de personal académico y administrativo, incremento en planta física, presupuesto, organización académica, gobierno, políticas, universidad de masas; heterogeneidad y variedad en el desarrollo del sistema, etc.
- Financiamiento: fuentes de financiamiento, estructura del presupuesto y destino del gasto; grado en que el financiamiento en los últimos años ha impactado en los diferentes componentes del quehacer académico, y en el desarrollo del sistema.
- Recursos humanos: personal académico, composición y características; tasas de crecimiento; incidencia en los demás factores y en el desarrollo académico.
- Organización: legislación; variedad y tipos de organización académica y administrativa en las IES, formas de gobierno, burocracia; relaciones laborales; concentración y desconcentración; influencia de la organización en la caracterización y en el desarrollo del sistema.
- Modelos de desarrollo modelos formales y reales; tipos; modelos emergentes; efectos de los modelos en el desarrollo del sistema.
B) Variables funcionales
La información y los indicadores correspondientes a cada función buscan resaltar en forma panorámica los rasgos característicos de sus diferentes componentes y procesos, y denotar su posible eficiencia y eficacia para contribuir a resolver los principales problemas y necesidades nacionales y regionales (cuarta variable del contexto). Esta visión funcional se desagregará por niveles, subsistemas y regiones.
- Docencia: rasgos característicos de su desarrollo, estructura organizativa, métodos predominantes, cobertura, elementos (personal docente, estudiantes, currículo), procesos, relevancia social de resultados, etc.
- Investigación: características de la investigación; organización; áreas; cobertura; recursos; contribución en el desarrollo de la sociedad, etc.
- Difusión y extensión: características, orientaciones y modalidades; cobertura; recursos; impacto social, etc.
- Apoyo administrativo: características, órganos, jerarquización, descentralización y desconcentración de unidades; grado de apoyo a las funciones sustantivas y eficiencia, etc.
C) Variables estratégicas
La información y los indicadores de estas variables permiten observar los esfuerzos para dar mayor consistencia al sistema y a su desarrollo, de modo que los subsistemas y las instituciones que lo componen sean más eficientes, eficaces y congruentes.
Estas variables e indicadores deberán ser vinculados con las variables funcionales, dada su naturaleza estratégica.
- Planeación, evaluación y cordinación: Programa para la Modernización Educativa; programas de ANUIES; Sistema Nacional para la Planeación Permanente de la Educación Superior (SINAPPES); caracterización del proceso de planeación; el PROIDES y los planes estatales e institucionales: grado de eficacia; la evaluación, caracterización; la coordinación.
- Regionalización y concertación interinstitucional: caracterización y resultados; Consejos Regionales de ANUIES.
6. CONSIDERACIONES FINALES Contenido
El propósito de este documento ha sido avanzar en el proceso de una estrategia concertada con el gobierno federal para la evaluación de la educación superior, tomando como punto de partida las aportaciones presentadas por la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior, a la consideración de las distintas instancias de la ANUIES, su Consejo Nacional, los Consejos Regionales, su Secretaría General Ejecutiva y la Asamblea General.
En este documento resaltan, como encuadre de referencia y sustento, los antecedentes y el marco conceptual sobre la evaluación de la educación superior, que proporcionan la base para una perspectiva de procesos diferenciados, de mecanismos y de procedimientos, de instancias y de etapas. Esto se complementa con una propuesta de información mínima, cualitativa y cuantitativa, para una primera etapa de arranque que se inicia en 1990.
Todos los planteamientos expuestos en este documento tienen carácter preliminar y están sujetos a revisiones posteriores. Este carácter favorece la posibilidad de dinamizar e impulsar el desarrollo de la educación superior y hace factible la progresiva consolidación de niveles crecientes de calidad y de excelencia de las funciones y tareas académicas de las instituciones.
La conformación de este sistema de apoyo para el desarrollo del sistema nacional de educación superior, requiere de esfuerzos y compromisos de todos los involucrados, como precisa el Programa para la Modernización Educativa: "dado que la modernización educativa es concebida, ante todo, como una forma de participación y redistribución de responsabilidades, todos los participantes en el hecho educativo son agentes y objeto de evaluación en sus respectivas áreas de actividad".
Las instituciones de educación superior agrupadas en la ANUIES resolvieron, en una reciente reunión ordinaria celebrada en Cuernavaca, manifestar la "disposición expresa a participar decididamente con el gobierno federal en un proceso de evaluación de la educación superior, tanto para proponer y acordar criterios y formas de evaluación, como para participar en las instancias idóneas de decisión, para las diferentes funciones y tareas de la educación superior". Igualmente se acordó en esa reunión "impulsar y consolidar los esfuerzos de evaluación al interior de las instituciones de educación superior, en los diversos sectores y ámbitos de actividad académica".
Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, las instituciones de educación superior se comprometen a:
- Integrar o consolidar una comisión de evaluación institucional que impulse y coordine los procesos evaluativos de las diversas dependencias y formalice, a través de sistemas de retroalimentación, el vínculo y el intercambio de información con la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior;
- Utilizar el conjunto de indicadores y de información que se describe en el apartado cinco, como marco común de los ejercicios que realice cada institución;
- Establecer sus propios parámetros para cada uno de los indicadores cuantitativos de la evaluación considerados;
- Presentar a la CONAEVA, por intermedio de la Secretaría Técnica, el primer reporte de evaluación institucional, y a la SEP y a la CONAEVA el programa especial que se derive del primero. Este reporte tomará en cuenta los siguientes aspectos: a) la descripción cuantitativa y cualitativa de las condiciones en que se encuentra la institución, b) la situación deseable para la institución, que se expresa en los parámetros, c) la interpretación y el análisis de la información, y d) la identificación de los problemas y necesidades más importantes a los que se tiene que dar atención inmediata;
- Elaborar y presentar el programa especial en el que se planteen acciones para la solución de los problemas y las necesidades más importantes y urgentes detectados en la evaluación, se definan prioridades, se establezcan medidas de carácter interno y se presenten los proyectos académicos jerarquizados con su respectiva presupuestación.
Junto a los esfuerzos de evaluación de cada una de las instituciones de educación superior se ha propuesto realizar un estudio evaluativo del sistema de educación superior que, a partir de la sistematización y el análisis de la información que proporcionen las instituciones y las instancias de coordinación, planeación y apoyo, se pueda valorar el estado actual que guarda el sistema en cuanto a su desarrollo, estructura y problemática. La pretensión de este estudio es identificar las situaciones límite y las señales de alerta que enfrenta el sistema, a partir de lo cual será factible formular políticas y establecer prioridades para su consolidación y desarrollo en los próximos años.
Un tercer proceso señalado es el de la evaluación interinstitucional, a fin de conocer, interpretar y valorar la situación de desarrollo y consolidación, de atraso o insuficiencia, de programas y proyectos académicos en áreas específicas del conocimiento. Para ello se ha propuesto la integración de comités interinstitucionales en, por lo menos, cada una de las seis áreas del conocimiento en que se organiza la educación superior, así como para la evaluación de funciones y ámbitos que se consideran importantes.
Con el impulso de estos procesos evaluativos, en los términos señalados en este documento, y bajo la perspectiva de avances graduales y revisión permanente de lo realizado, la ANUIES está dando cumplimiento a su compromiso de participar en un proceso general de evaluación, en el marco de la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior.
Para que este proceso desemboque en acciones para el mejoramiento de la calidad académica de los procesos y productos de la educación superior, es condición indispensable el compromiso del gobierno federal de apoyar decididamente a este nivel de estudios.
El apoyo efectivo al desarrollo de las instituciones de educación superior, relacionándolo con sus procesos de planeación y evaluación, será el mejor estímulo en la consolidación de un verdadero sistema nacional de educación superior que responda a las necesidades que el desarrollo del país exige.
NOTAS Contenido
(1) La Evaluación de la Educación Superior en México, ed. ANUIES, México, 1984.
(2) Para efectos de recabar la información adecuada, se entiende por investigación todo procesos de búsqueda, exploración y generación de nuevos conocimientos, susceptibles de ser difundidos ampliamente y publicados (aquí debe entenderse por investigador aquel personal académico que realice actividades de investigación con independencia de su nombramiento formal).