INTRODUCCIÓN Contenido
Los nuevos retos que ha generado la economía abierta a la educación en general, pero en particular a la educación superior, plantean la necesidad urgente de conjuntar esfuerzos, recursos y mecanismos para desarrollar el posgrado en el país.
México y el mundo viven procesos divergentes, por un lado la profundización de la internacionalización del capital tiende a globalizar las etapas de la producción y los servicios: a diluir las fronteras nacionales, incrementa el intercambio comercial, intensifica las comunicaciones; fomenta la diversidad cultural y elimina el monolinguismo, en un proceso que busca reducir debilidades y ampliar las fortalezas para competir por el mercado con base en el conocimiento y en el dominio de éste, pero que, al mismo tiempo, crea bloques económicos abiertos en su interior pero cerrados o cautos con el exterior, y con nuevas reglas de funcionamiento para cada una de las partes. Es aquí donde la formación de recursos humanos de alto nivel se convierte en la actividad más importante de cualquier país, porque contar con individuos capaces de desarrollar, innovar, adaptar y realizar la gestión y comercialización de los bienes y servicios que demandan los mercados nacional y externo, con tecnologías industriales, comerciales y administrativas modernas, permite garantizar una incursión exitosa en el comercio internacional y proporciona una fuente de riqueza y de bienestar social y económico.
La innovación y desarrollo científico, tecnológico y humanístico, son el sustento de la competitividad de una economía abierta, y se basa en la existencia de un inventario de recursos humanos que tengan la mejor y más alta preparación. La depresión de la economía mundial ha generado que junto con el crecimiento moderado de su actividad, se dé una reducción importante en la creación de empleos, por lo que la competencia por el mercado tanto interno como externo, y con ello la competencia por un puesto de trabajo se hace cada vez más feroz.
De ahí que la competitividad individual, local y nacional no sólo la externa, dependan ahora fuertemente de la educación superior. Con base en las nuevas teorías sobre las ventajas competitivas de los países, la competitividad tiene determinantes macroeconómicos subjetivos que se centran en la certidumbre o confianza que tengan los inversionistas nacionales y extranjeros en realizar procesos de inversión de largo plazo, sustentados en la tranquilidad y paz social que consideren tiene un país, y en determinantes objetivos, que se fundamentan en la administración de la macroeconomía, esto es, la disciplina fiscal, el nivel adecuado de precios, entre otros.
Todos estos determinantes macroeconómicos han sido buscados y alcanzados parcialmente por México en la presente década, y aunque aún son frágiles, podemos considerar que contamos con el marco general mínimo para competir con éxito en el nuevo contexto mundial de cambios que nos ha tocado vivir. Si bien estos determinantes son necesarios, no son suficientes para contar con las premisas básicas de una economía abierta exitosa, ni es sólo el exterior la base que debe sustentar la economía.
En el caso de nuestro país existen determinantes microeconómicos que faltan cubrir para garantizar la competitividad. Contar con infraestructura física en su existencia y en su acceso competitivo a ella, es un requisito básico. Tener infraestructura humana en una disponibilidad estratificada acorde con las necesidades sociales y productivas; tener disponibilidad y acceso competitivo a la tecnología, y crear y fortalecer la integración vertical y horizontal de las empresas, de manera que se consoliden las cadenas cliente-provedor- productor en una mejor estructuración de las cadenas productivas, dentro de organizaciones empresariales con tamaños y articulaciones que les permitan abatir costos por unidad producida, son los elementos que conforman los determinantes microeconómicos de la competitividad nacional.
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA COMPETITIVIDAD Contenido
Como puede observarse, se busca cambiar las ventajas comparativas naturales basadas en !a abundancia de recursos naturales, la cercanía geográfica a uno de los mercados más grandes del mundo y la existencia de mano de obra no calificada y barata, por ventajas competitivas o ventajas comparativas creadas como son las infraestructura y las comunicaciones, la inversión en educación y el desarrollo científico y tecnológico. Por lo tanto, puede señalarse como hipótesis, que más de la mitad de los determinantes microeconómicos de la competitividad de México, y con ello más de la mitad de sus ventajas competitivas, dependen del quehacer fundamental de la educación superior, teniendo en ella un papel relevante la investigación y el posgrado.
Esto es así porque la investigación científica, tecnológica y humanística avanza y aplica los conocimiento de frontera que permiten crear y recrear interpretaciones y soluciones, y porque es el posgrado el más alto nivel de estudios académicos donde se aplican y retroalimentan estos conocimientos. En nuestro país alrededor del 80 % de la investigación científica, tecnológica y humanística se realiza en las Instituciones de Educación Superior (IES), y es en ellas donde se proporciona, en su inmensa mayoría, la formación de recursos humanos del más alto nivel. Sin embargo, y a pesar de haber abierto nuestra economía desde 1986 con la entrada al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), y de haber profundizado esa apertura con la firma de importantes tratados comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), no hemos planteado aún una apertura y un desarrollo competitivo de nuestras Instituciones de Educación Superior (IES), las que siguen siendo, en su mayoría, sistemas educativos cerrados o semicerrados, inmersos en una economía abierta.
Se ha señalado que un sistema que atienda eficientemente las necesidades de educación de posgrado "está aún pendiente de conformación, debido a que las organizaciones endógenas aún no están orientadas hacia la competitividad, y por consiguiente el conocimiento desempeña todavía un papel clave dentro de los recursos productivos" (UDUAL,1995:35). Resulta innegable la importancia que tiene el posgrado en la estrategia del desarrollo económico y social y en la configuración de la competitividad del aparato productivo.
Las asimetrías de nuestra educación superior, comparada con la de nuestros socios comerciales es profunda, sin embargo nuestras preocupaciones no parecen corresponder a la magnitud de nuestras diferencias y exigencias actuales y futuras. Mientras que Estados Unidos y Canadá se encuentran fuertemente preocupados por el rezago de sus sistemas de educación superior, y consideran insuficiente para sus necesidades de competitividad el contar únicamente con alrededor del 50% de sus profesores universitarios con maestría y doctorado, en México recientemente hemos empezado a considerar la desfavorable situación en la que nos encontramos en este indicador,(cuadro No. 1) pues apenas tenemos 26% de nuestro personal académico de educación superior con posgrado (maestría y doctorado).
"Existe consenso en que la mayor formación académica de los docentes e investigadores constituye una condición fundamental para mejorar la calidad de la educación" (PNDE.1995:141), por ello los doctores son la generalidad dentro de la academia de los países desarrollados, estos representan alrededor del 50% en Estados Unidos y Canadá, sin embargo, en nuestras Instituciones de Educación Superior los doctores son excepciones que no llegan a representar ni siquiera el 6 % del total de ellas. En las condiciones actuales, donde tenemos que competir en igualdad de circunstancias con países desarrollados, como Estados Unidos y Canadá, al no haber incorporado nuestra condición de asimétricos en las negociaciones comerciales internacionales (excepto en el GATT), las necesidades de formación de recursos humanos de alto nivel se convierte en una necesidad urgente, especialmente para los formadores. El desarrollo de los estudios de posgrado "es necesario en México para alentar la investigación y para mejorar la formación d e los profesores de la educación superior. Actualmente la mayoría de los docentes (alrededor del 80% sólo tienen licenciatura"(OCDE,1995:34).
En las universidades públicas, sólo el 5.1% de los profesores tienen formación académica de doctorado (cuadro No. 2), 5.3% la tienen en los Institutos Tecnológicos Públicos y 4.5% en las Instituciones de Educación Superior privadas. En otro tipo de instituciones de este nivel que no se incluyen los tres anteriores (se exceptúan a las escuelas normales en este otro tipo de instituciones), los doctores son el 21.1 % del total de los profesores. Esto se explica porque, en su mayoría, se trata de instituciones especializadas en investigación y en estudios de posgrado que no ofrecen programas de licenciatura como una parte importante de SUS fines; entre ellas se encuentran instituciones como el Colegio de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el Colegio de Posgraduados, el Colegio de la Frontera Norte, entre otros.
Se puede observar con toda claridad que "la planta académica nacional cuenta con un número reducido de profesores e investiga dores altamente calificados y de prestigio reconocido"(PNDE, 1995:141). En 1991, por acuerdo de la Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior (CONPES) se difundieron las prioridades y compromisos para la educación superior en México, donde se consideró que "la revisión y actualización de los contenidos y objetivos de aprendizaje de un plan de estudios es insuficiente para alcanzar niveles creciente de calidad, si el profesorado que los tiene a su cargo no corresponde, en calidad y experiencia, a los requisitos de una sólida formación en sus disciplinas profesionales y en sus habilidades pedagógicas. El rigor en los procesos de ingreso y promoción de los profesores debe completarse con programas de actualización y perfeccionamiento del personal en servicio, para lo que habrá que diseñar en cada institución un programa institucional de formación de profesores, centrado en los estudios de posgrado, articulado a un programa nacional de formación de personal académico" (CONPES, 1991:10).
Como lo reconocen las propias IES afiliadas a la ANUIES, "el mejoramiento en la preparación de los docentes e investigadores constituye la estrategia central para el mejoramiento de la calidad de los servicios por ellas ofrecidos. Este núcleo estratégico constituye un factor de trascendental importancia para lograr transformaciones de carácter cualitativo. Lo que deje de hacerse en materia de formación y actualización de los académicos, componente primordial de las instituciones, tendrá repercusiones negativas a futuro"(ANUIES,1995:80).
Si bien la formación y actualización de académicos resulta necesaria para alcanzar los niveles de calidad y cobertura que las nuevas circunstancias reclaman, no son suficientes, hace falta también la formación, profesionalización y actualización de los administradores, ya que sin una dirección líder, sin operadores eficientes de los programas y de las condiciones en que éstos se realizan, los académicos calificados pueden ver reducida o nulificada su posibilidad de impactar en el mejoramiento institucional. La formación de directivos tiene entonces, el mismo rango de prioridad y urgencia que la formación de académicos, ya que quienes realizan tareas académico-administrativas son también formadores.
El papel de la educación superior se ha transformado, pasando de ser un factor residual en el desarrollo económico, comparado con la influencia que tenían la inversión en capital físico, la disponibilidad de mano de obra y recursos naturales, a ser un factor determinante en el nuevo motor del desarrollo de las economías abiertas: la competitividad. En México se ha llegado a inducir, vía el financiamiento gubernamental, el que las IES reduzcan su matrícula, ya que se ha considerado, erróneamente, que nuestro sistema de educación superior está masificado. En realidad, ha existido desde los años setenta un crecimiento no planeado de la matrícula, que ha excedido la capacidad de atención con la infraestructura, recursos humanos y opciones existentes, pero no ha existido una masificación como atención masiva a la población de entre 19 y 24 años que es la que demanda educación del más alto nivel.
En México, en 1960 se atendía en educación superior al 2.6% de la población de la cohorte de edad antes mencionado, en 1989 se atendió al 14.6 % y en 1993 al 13.6% de esta población, por lo que se considera que el crecimiento de la atención a la demanda fue espectacular, y de ahí que erróneamente se hable de masificación.
RELACIÓN ENTRE POBLACIÓN INSCRITA EN EDUCACIÓN
SUPERIOR Y POBLACIÓN ENTRE 19 Y 24 AÑOS
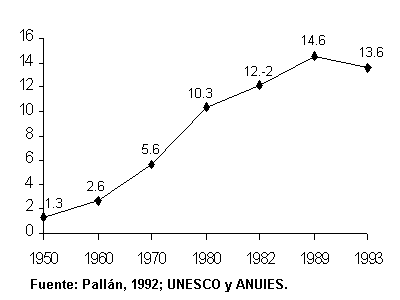
Si comparamos este "espectacular" crecimiento de la tasa de escolarización mexicana con la de los países con los que tenemos que competir comercialmente, en una competencia basada en la tecnología y el conocimiento, el 14.6% de escolarización que nos ha asombrado y hasta alarmado, resulta insignificante junto al 63.1% de Estados Unidos, al 55% de Canadá, e incluso junto al 40.8% de Argentina, al 24.5% de Cuba, y al 18.8 % de países como Chile y Uruguay que se consideran con menor nivel de desarrollo económico que México.
La exigencia para ampliar la cobertura de la educación superior de pregrado es alta y los tiempos que impone la apertura son muy cortos para lograrla. Pero ampliar la oferta de educación superior, y generar los cuadros de científicos y humanistas que sustenten el desarrollo del conocimiento, plantea la urgente necesidad de conformar cuadros de formadores altamente calificados, por lo que la primera exigencia de estudios de posgrado la enfrentan los académicos
ATENCIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR
A LA POBLACIÓN DE 20-24 ANOS. 1990
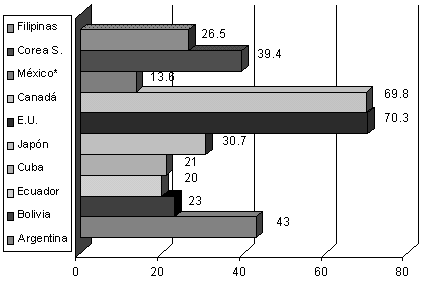
de todas las Instituciones de Educación Superior del país, pero también los administradores, directivos y operadores de estas instituciones y de los diferentes subsistemas dentro de la educación superior requieren profesionalizar su actuación para crear el ambiente y las condiciones propicias para que los académicos puedan potenciar su labor. Uno de los objetivos de Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación Superior (PROMEP) es que éstas "tengan las normas internas, la gestión y la infraestructura que propicien la permanencia de los cuerpos académicos y permita el adecuado desempeño de sus funciones" (SEP, 1996:30).
En México, el 56 % de los profesores de las IES tienen más de 40 años de edad, y sólo el 29 % se dedican de tiempo completo a la academia, mientras que el restante 71 % lo hace sólo parcialmente porque trabaja de tiempo completo en otra actividad profesional (SEP.1996:5,7). Lo anterior indica que en el primer caso se necesita formar a los académicos mientras cumplen con su trabajo (formación en el trabajo) y en el segundo caso, hay que formarlos en los tiempos y condiciones que les permita su situación laboral, dentro y fuera de las IES (formación para el trabajo). Estas dos de mandas no pueden satisfacerse con la oferta tradicional de posgrados escolarizados, ya que no se contarían con recursos financieros para suplir al 70 o/O de la planta académica para becarla y que se dedique de tiempo completo a estudiar, ni se trata de jóvenes recién egresados de licenciatura que carezcan de experiencia en la investigación y en las tareas autodidactas.
SEGMENTOS DE LA DEMANDA PARA EL POSGRADO Contenido
La presión por incrementar las opciones de posgrado en una economía que ya no es la de antes de los años noventa, se deriva entonces de nuevas fuentes, como la necesidad de actualizar y recalificar profesionales egresados de las IES en sus diferentes modalidades, universidades públicas y privadas, tecnológicos, normales superiores y otro tipo de instituciones, para equipararlos y ponerlos en condiciones de cubrir los requisitos de acreditación con estándares internacionales, como los que pronto serán una exigencia; la necesidad de formar a un nivel mayor que la licenciatura, fundamentalmente a nivel de doctorado, a los formadores de las siguientes generaciones, así como especializar en áreas de posgrado a los profesionales que enfrentarán directamente la competencia comercial y productiva al prestar sus servicios profesionales en organizaciones que compiten por el dominio del conocimiento.
En este contexto se pueden encontrar, al menos, cuatro tipos diferenciados de demandantes de posgrados, para los cuales se requieren respuestas diferentes:
Segmento 1. Jóvenes recién egresados de las licenciaturas que buscan continuar su formación directamente hacia el posgrado.
Segmento 2. Profesionistas egresados ya en el ejercicio de la profesión y con alguna experiencia laboral, incluyendo al personal joven de las IES, que buscan mejorar su actuación en el trabajo, o que se necesita atraerlos y retenerlos en las tareas propias de las IES.
Segmento 3. Personal de las IES comprometido con su institución, con experiencia y antigüedad en los tareas académicas, administrativas y normativas, con edades de 40 años y más, con enorme compromiso institucional, que quiere y necesita superarse y obtener un posgrado, pero que tiene limitaciones tanto para obtener apoyo de su propia institución para cursar en su lugar de residencia un posgrado con dedicación de tiempo completo, como para desplazarse hacia donde se ofrecen los posgrados, ya que estos se encuentran fundamentalmente en la capital de la república o en el extranjero.
Segmento 4. Personal académico con estudios de posgrado en el país y en extranjero, no concluidos por no haber presentado su tesis de grado, incluyendo tanto a prestadores de servicios profesionales como a personal de las IES.
Estos diferentes grupos de demandantes plantean el requisito de crear distintas opciones de posgrado, para lo que la oferta actual de estos estudios existente en el país resulta muy limitada.
La apertura económica ha impuesto nuevos requerimientos a las IES y exige formas nuevas, eficaces y eficientes de responder a las necesidades del aparato productivo y de la sociedad, formando profesionistas con la calidad e integridad que implica la competitividad internacional, y con posgraduados que contribuyan a ella.
Así se plantean nuevos desafíos a las estructuras, funcionamientos y mecanismos de las IES, donde el proceso de masificación -entendido como crecimiento excesivo de la matrícula en relación con la capacidad de atención que se tenía, y no como atención masiva a la población potencialmente demandante, como apuntamos antes- llevó a una alta improvisación de académicos y administradores de las funciones de la educación superior, que ven limitada su capacidad de actuación y sus posibilidades de respuesta efectiva ante los retos actuales y futuros de la educación, ya que para ello necesitan el acceso a programas de educación continua, pero sobre todo a programas de posgrado.
NECESIDADES ESPECIFICAS Y DIFERENCIADAS
DE CADA GRUPO DE DEMANDANTES DE POSGRADO Contenido
Los demandantes de posgrado incluidos en el punto 1 y 2 tienen mayores opciones y más flexibles, ya que sus condiciones biopsíquicas y sociales les permiten incorporarse a programas de posgrado escolarizados, existentes generalmente fuera de sus lugares de origen o de residencia, e inclusive, pueden, con relativa facilidad, trasladarse al extranjero, cuando satisfacen el manejo de un idioma extranjero.
Sin embargo, a pesar de estas relativas facilidades de movilidad, la oferta de posgrados nacionales de calidad es limitada en muchas áreas y en otras es inexistente, y las escasas oportunidades para aprender un idioma extranjero, o lo inaccesible de ellas, hacen que estas posibilidades se limiten por el no cumplimiento del manejo del idioma del país en donde se encuentran las opciones de posgrado apropiadas a sus necesidades.
Los demandantes incluidos en el punto tres no tienen la facilidad de movilizarse a cursar un posgrado fuera de su lugar de residencia o fuera del país, ya que tienen familia, dependientes económicos y otros impedimentos. Además de que no cumplen tampoco con el requisito de manejar con buen nivel un idioma extranjero.
Este personal ha sido el que durante muchos anos ha subsidiado a la educación superior con bajos salarios y condiciones de trabajo inadecuadas, atendiendo grupos numerosos sin mayor apoyo que gis y pizarrón, y sometido a jornadas de trabajo de más de 24 horas de clase pizarrón a la semana, o con cargas administrativas crecientes sin el apoyo de instrumentos computacionales que facilitaran el trabajo. Es con este personal con el que se tiene una deuda social, y es a ellos a quien hay que atender con prioridad y con opciones de posgrado no convencionales, imaginativas y acordes a sus posibilidades actuales, para responder a las nuevas exigencias de calidad de la educación superior para apoyar la competitividad del país.
Los posgraduados no titulados necesitan también de un "programa nacional de graduación de posgraduados" que les permita contar con el espacio apropiado y los incentivos necesarios para concluir su grado. Muchos de ellos han realizado su posgrado en el país pero en lugares fuera de su zona de residencia actual, y otros mas lo han realizado fuera del mismo.
En los dos casos se pueden crear seminarios de titulación y laboratorios regionales, incorporados en los posgrados de calidad existentes en el país, o se pueden crear seminarios regionales de titulación aprovechando la presencia de miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y complementándolos con investigadores visitantes. Este programa puede dar buenos resultados, aunado a una beca equivalente a su salario, más un estímulo para los gastos de bibliografía, traslados, etcétera, que requiere el trabajo de investigación.
Ya han existido programas de este tipo en Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), pero se han basado en la estrategia de que un investigador acepte en su laboratorio o en su proyecto a un pasante de posgrado para que se gradue, y han tenido escasa aceptación, debido a que esta actividad no es vista como redituable por el investigador, ni en puntos para su promoción, ni en dinero, y sí pone en riesgo el proyecto del investigador al tener que dedicar tiempo y compartir equipos con alguien recién llegado o ajeno a sus actividades.
Se necesita también facilitar la movilidad de profesores reconocidos en un área, además de los miembros del SNI, creando la figura de "profesor nacional", de manera que a través de un fondo federal se pague una remuneración especial por apoyar al posgrado y a la graduación de maestrandos y doctorandos, que complemente la remuneración que obtiene en su institución, y que facilite el salvar los obstáculos de los requisitos internos que cada institución de educación superior tiene para la incorporación de nuevos profesores al posgrado.
Los seminarios regionales, los laboratorios regionales y los profesores nacionales crearán el ambiente y la infraestructura necesaria para que se realicen los trabajos de tesis, que una vez concluidos requerirán de un fondo especial para el pago del traslado y estancia del pasante de posgrado al lugar del país o del extranjero donde deba presentar su tesis. A su vez contribuirán al fortalecimiento y ampliación de la oferta de posgrados y a su descentralización. "Es impostergable entonces una apertura de las IES en múltiples direcciones; entre sus componentes, hacia los sectores social y privado nacionales, hacia proyectos académicos en colaboración con los agentes productivos y sociales internacionales, y una apertura regional que descentralice y desconcentre a las IES con la lógica de la eficiencia social y no sólo con la lógica comercial. Las consideraciones sobre los posgrados deben volver a ponerse en la lista de prioridades (Marúm, 1993:18).
PROGRAMAS Y ESFUERZOS EXISTENTES
PARA ATENDER LA DEMANDA DE POSGRADO Contenido
Hasta la fecha son débiles los esfuerzos realizados para ampliar y flexibilizar la oferta de posgrado, de manera que se adecue a las nuevas necesidades de la competitividad económica y la mayor participación de la sociedad civil. "En los últimos anos, México sólo produjo 250 doctores por año" (OCDE,1996:57), esto es, mientras en México, un programa de doctorado, con una planta de 12 docto res gradúa 10 doctores cada cuatro años, como es el caso de la Universidad de Guadalajara, en Estados Unidos, un programa de doctorado con 10 doctores, en la Universidad de California, gradúa a 10 estudiantes por año, demostrando con ello la baja productividad de nuestros programas.
Existe también una alta atomización de instancias y esfuerzos relacionados con el posgrado, como puede verse a continuación: 1. Programa de Fortalecimiento al Posgrado de CONACyT, con el objetivo fundamental de fortalecer la infraestructura material y el equipamiento de los programas de su Padrón de Posgrados de Excelencia para la Ciencia y la Tecnología, así como de brindar apoyos económicos para que los estudiantes puedan dedicarse de tiempo completo a su formación de posgrado.
2. El Sistema Nacional de Investigadores, que hasta la fecha sólo da complementos de salario como becas a sus miembros. Este sistema tenía los proyectos de dar equipo de cómputo y conexiones a la red dorsal nacional para que sus miembros tuvieran una comunicación directa, así como el proyecto de vincular a los investigadores de áreas similares o complementarias en redes y subredes, pero este proyecto no se ha llevado a cabo.
3. El Programa Nacional de Superación del Personal Académico de ANUIES, con el objetivo fundamental de elevar el nivel académico de la planta de profesores mediante la obtención de posgrados en el personal académico de sus IES afiliadas y complementar áreas y estrategias del CONACyT, sobre todo en posgrados dirigidos a los formadores.
4. El Programas de Apoyo a la Superación del Personal Académico de la SEP, en el capítulo de Formación de Recursos Humanos del Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES), donde se apoya tanto la actualización disciplinar y didáctica como la posgraduación.
5. Programas y Proyectos de Posgrado y de Investigación que surgen de las recomendaciones de las evaluaciones que realizan los CIEES y de las que sugirió la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (CONAEVA).
6. Programas de Formación, Capacitación y Actualización del Magisterio, dirigidos exclusivamente a docentes (y en menor grado a investigadores) del nivel básico y medio superior principalmente del subsistema de Escuelas Normales y la Universidad Pedagógica Nacional.
7. Programas de Posgrado que surgen de la Cooperación nacional e internacional entre las IES.
8. Propuestas y compromisos emanados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (sobre todo del capítulo 17 en la obligación de dar asesoría y capacitación científica y tecnológica).
9. Iniciativas Bilaterales y Trilaterales con los países de América del Norte para crear posgrados e investigaciones para el estudio de asuntos de interés trilateral.
10. Programas de Posgrado que se están planteando en términos de las expectativas de las evaluaciones del Centro Nacional para la Calidad de la Educación Superior.
11. Programas de Posgrado y actualización que se están planteando por los Colegios, Barras y Asociaciones de profesionistas en términos de la apertura comercial y de la necesidad de acreditación de títulos y grados.
12. El PROMEP, uno de los esfuerzos más recientes por mejorar la calidad de la educación superior, contempla entre sus acciones principales, completar la formación de profesores en activo para alcanzar los perfiles deseables; definir el número de futuros nuevos profesores necesarios con atributos deseables y prever su formación; incorporar y reincorporar profesores; mejorar la infraestructura de apoyo académico; y mejorar las normas internas y la gestión académica (SEP,1996:33).
Todas estas instancias plantean la necesidad de comunicación y coordinación de inmediato, al igual que el urgente requerimiento de una investigación-acción que vaya permitiendo encauzar los esfuerzos y los recursos conforme avanza la creación de un "Sistema Nacional de Posgrado", con una connotación descentralizada y regionalizada, que sin ser una instancia burocrática más, sino como un sistema formado por partes que funcionan para lograr un mismo fin, genere los vasos comunicantes, las directrices, las vinculaciones con la investigación y haga las gestiones necesarias para que el posgrado responda a las necesidades cambiantes de la sociedad mexicana ante una economía abierta.
Ante la escasa respuesta de la oferta de posgrado, sobre todo de las IES públicas, han comenzado a surgir maestrías y doctorados abiertos o semiescolarizados que carecen de una planta académica adecuada para sustentar su calidad, pero que tienen una gran demanda ya que representan las pocas opciones flexibles que existen. Este fenómeno requiere de especial atención ya que puede desvirtuarse el fin último de la obtención de un posgrado que es el mejoramiento en la formación académica, y no la simple consecución de un título o diploma, además de que creará problemas laborales dado que los Reglamentos de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la gran mayoría de las IES solicita la presentación de un grado superior al de licenciatura para otorgar promociones de categoría y salariales, y no incluyen aún criterios de acreditación de estos títulos y grados.
ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR Y ACELERAR
EL DESARROLLO DE POSGRADOS Contenido
Enseguida señalaremos algunas de las maneras y estrategias que, desde nuestro punto de vista, podrían seguirse para darle celeridad y certeza a la conformación de una oferta de posgrado que responda a las necesidades de los principales segmentos de la demanda que hemos analizado, y que contribuya a alcanzar los niveles de competitividad nacional y a cubrir los estándares internacionales que la apertura comercial impone a los prestadores de servicios profesionales.
a) Determinar cuáles son las necesidades actuales y futuras que tiene el país de posgraduados, haciendo énfasis en la posgraduación de formadores, entendidos estos tanto como académicos como administradores. La meta del sistema nacional de posgrado debe ser conjuntar todos los esfuerzos e instancias para que en el mediano plazo se cuente al menos con 50% de los académicos y directivos de las IES con posgrado. Si bien esta meta resulta difícil de alcanzar con programas escolarizados tradicionales, no lo es con posgrados no convencionales que articulen y utilicen potenciadamente los recursos humanos de alto nivel, la infraestructura y equipamiento existente en las IES. b) Determinar cuáles son las investigaciones que pueden ser base o nicho de los posgrados regionales, por ejemplo, investigaciones sobre el impacto de la apertura comercial pueden impulsar no sólo en el área educativa y de administración, sino en el de las nuevas tecnologías, y en áreas específicas de profesiones tradicionales como derecho, contaduría, etc., donde se tiene escasez de recursos humanos altamente preparados en áreas relacionadas con el comercio exterior y la globalización. A éstos proyectos se les apoyaría para que pudieran ofrecer posgrados regionales y nacionales. c) Detectar las redes de investigadores existentes (por ejemplo existen redes de investigadores mexicanos sobre la Cuenca del Pacífico; sobre Educación Superior, sobre la Ecología, etcétera) que pueden servir de semilla para los posgrados regionales, especialmente para los doctorados. d) Conjuntar y coordinar los esfuerzos por allegarse profesores visitantes y posgrados tutoreados, de manera que en lugar de ubicarse en una sola institución se conviertan en profesores de programas regionales y nacionales. e) Ubicar a los programas de posgrado existentes en el país y en el extranjero, que tengan opciones no convencionales, y diseñar un programa para que refuercen y amplíen la posibilidad de posgrados regionales. f) Conjuntar esfuerzos de diferentes IES que en una misma localidad o en un mismo estado tienen opciones de posgrado sustitutos y volverlos complementarios para ampliar su cobertura dentro de posgrados regionales e incluso nacionales. g) Dar preferencia en las redes y en las transmisiones de satélite y otras vías de tránsito de datos, imagen y sonido, a los programas de apoyo y desarrollo de posgrados regionales y nacionales. h) Supervisar y evaluar las plantas académicas que sustentan los posgrados, en especial los de reciente creación en modalidades no convencionales y fuera de instituciones reconocidas académicamente, para que la SEP pueda otorgar validez de estudio con elementos más allá del simple registro de planes y programas de estudio.
Estos son algunas de las posibilidades que permitirían que tanto los académicos como los administrativos puedan contar con la respuesta adecuada a las necesidades de formación y calificación que la competitividad del país necesita, siempre y cuando no se pierda de vista que requieren una organización y una logística de formación en el trabajo para el trabajo y de opciones no convencionales.
BIBLIOGRAFÍA Contenido
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, "Propuestas para el Desarrollo de la Educación Superior", en Revista de la Educación Superior, No. 95, julio-septiembre, 1995.
Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior, El Desarrollo del Posgrado en la Educación, Superior, México, SEP-ANUIES, 1982.
Druker, Peter F., La Sociedad Poscapitalista, Barcelona, Apóstrofe, 1993.
Fuenzalida Faivovich, Edmundo, "Los Posgrados enAmérica Latina. Un análisis sociológico de las tendencias establecidas por cuatro estudios de casos nacionales (Brasil, Chile, Colombia, México)", en Reforma y Utopia, No. 9 Verano, 1993.
Higuera C., Ma. de Lourdes y Romualdo López Zárate, Sugerencias para una reordenación (teórica) de los posgrados por regiones, Mimeo, (s.p.i).
Marúm Espinosa, Elia, "Globalización e Integración Económica. Nuevas premisas para el posgrado", en Reforma y Utopía, No. 8, Primavera, 1993.
Moctezurna Barragán, Esteban, La Educación Pública Frente a las Nuevas Realidades, México, FCE, 1993.
Montaño A., Eduardo, "Competitividad, modernización y gestión tecnológica", en Ciencia y Desarrollo, México, CONACyT, Vol. XVI, No. 96,enero-febrero 1991.
Naisbitt, John y Patricia Aburdene, Mega Tendencias 2000. Diez nuevos rumbos para los años 90, México, Grupo Editorial Norma, 1990.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Reseña de las Políticas de Educación Superior en México. Reporte de los examinadores externos, Documento de trabajo, febrero 29,1996.
Pallán Figueroa, Carlos, "Escolaridad, Fuerza de Trabajo y Universidad frente al Tratado de Libre Comercio", en Reforma y Utopía, No. 6, Verano, 1992.
Poder Ejecutivo Federal, Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, México, Secretaría de Educación Pública, 1996.
Poder Ejecutivo Federal, Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, México, 1989.
Programa Nacional Indicativo del Posgrado, 6. Modernización Educativa 1989-1994, México, 1991.
Reséndiz, Daniel y Dorotea Barnés, "La educación de posgrado: naturaleza, funciones, requisitos y métodos", en Ciencia y Desarrollo, México, CONACyT, abril, 1987.
Secretaría de Educación Pública, Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas, México, SEP, 1993.
Secretaría de Educación Pública, Agenda Estadística de la Educación Superior, México, SEP,1993.
Secretaría de Educación Pública, Personal Docente de Educación Superior (Reporte Ejecutivo). Subsiste1na de Educación Superior Universidades Públicas, Mimeo,1993.
Secretaría de Educación Pública, Programa de Mejoramiento del Profesorado de la Instituciones de Educación Superior, México, Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica, Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, 5 de agosto, 1996.
Taborga Torrico, Huáscar, Análisis y Opciones de la Oferta Educativa. México, ANUIIES, 1995, Temas de Hoy No. 5.
Unión de Universidades de América Latina, La Universidad Latinoamericana en el fin de Siglo. Realidades y futuro, México, UDUAL, 1995.