Resumen
Se presenta un procedimiento alternativo para medir la eficiencia de egreso en la educación media superior y superior, llamado Índice de Eficiencia de Egreso (IEE), con el propósito de superar las insuficiencias del instrumento tradicional para esos casos: el Índice de Eficiencia Terminal (IET). Los autores señalan los defectos metodológicos del IET para conocer la productividad de un sistema educativo en todos sus niveles, pues sus resultados son más inciertos en la medida que se incorporan mayores niveles de agregación. Se presentan los elementos con los que se construye un índice más fino y lo que puede hacerse para conocer la eficiencia de egreso.
An alternative procedure to measure secondary and tertiary education graduating efficiency called Index of Graduating Efficiency (IEE, Indice de Eficiencia de Egreso, in Spanish), in order to overcome insufficiencies of the traditional measurement instrument, the Index of Terminal Efficiency (IET, Indice de Eficiencia Terminal, in Spanish). Since results are more uncertain with the incorporation of higher levels of aggregation, authors point out methodological defects observed in the IET to cope with productivity of the teaching system at all levels. The elements of a more finely designed index to learn more about graduating efficiency are introduced.
La reflexión calmada y tranquila
desenreda todos los nudos.
Harold MacMillan (1894-1986).
Introducción
En este trabajo se presenta un procedimiento alternativo para medir la eficiencia de egreso de los estudiantes de educación media superior y superior, basado en lo que en esta propuesta se llama Índice de eficiencia de egreso (IEE). Este índice se ha desarrollado buscando superar las múltiples insuficiencias del tradicional índice de eficiencia terminal (IET). Como se sabe, el IET es utilizado para medir la eficiencia de egreso en todos los niveles educativos, desde la escuela primaria hasta la educación superior. Como veremos, es de tal manera rudimentario que no mide lo que busca medir, y en algunos casos ni siquiera toca al objeto que supone está midiendo. El uso del IET, ya para la investigación educativa, ya para la toma de decisiones, puede ser, por tanto, “palos de ciego” cuyas consecuencias no son previsibles.
El IET se aleja más de la realidad al medir datos con mayores niveles de agregación. Cuando se aplica para el caso de la educación superior a escala nacional, por ejemplo, puede arrojarnos resultados muy escasamente relacionados con el mundo real. Ello no obstante, es el instrumento que en general utilizan los investigadores educativos; también con base en este índice se toman decisiones que buscan mejorar la eficiencia de egreso.
El IET es hasta el momento la herramienta más difundida de medición de la productividad del sistema educativo en todos sus niveles. El interés por esta medición no es extraño. En el mundo y a lo largo de los tiempos las sociedades se han preocupado permanentemente por incrementar su productividad en todos los órdenes de su actividad, y conocer, en todo caso, las causas de su aletargamiento. Es fundamental conocer de la manera más precisa el nivel de productividad alcanzado, por cuanto más productividad significa más eficiencia de la actividad que se realiza, mejor aprovechamiento de los recursos empleados, menor desperdicio. Así, su medición precisa es un requerimiento permanente.
En este trabajo se presentan los elementos con los que se construye un índice más fino que la tradicional medición de eficiencia terminal. De igual manera se presenta su determinación así como desarrollos ulteriores que pueden lograrse con los mismos elementos empleados para conocer la eficiencia de egreso.
El índice de eficiencia terminal. Usos, alcances y limitaciones
En su forma más burda, el IET busca medir la eficiencia de egreso comparando el número de egresados de un año o de un semestre dado, con el número de alumnos de primer ingreso del mismo año o semestre:
IET = e/i
Donde:
e = Número de egresados de un año (o semestre) dado; e
i = Número de ingresantes del mismo año
Esta fórmula sencilla tiene usos múltiples. Puede relacionarse, por ejemplo, el número de quienes egresan del primer grado de primaria, con el número de quienes ingresan a ese mismo grado. Pero generalmente una relación así es poco usual. Más frecuentemente, suele emplearse para medir la eficiencia de egreso de los distintos ciclos escolares, fundamentalmente a partir de la primaria y hasta llegar al ciclo de licenciatura. Así, en un año dado, se relaciona el número de quienes egresan de sexto grado, con el número de quienes ingresan a primer grado, con lo cual se pretende medir la eficiencia de egreso de la escuela elemental. De este modo, si en 1990 egresaron de la escuela primaria 80 alumnos (u 80 mil), y en ese mismo año ingresaron 100 (o 100 mil), decimos que la eficiencia terminal, medida en 1990, es de 80%.
Un cálculo similar suele hacerse para un año dado en cualquier carrera universitaria. Sea: ingresan 100 alumnos en 1990 a estudiar la carrera de Derecho; ese mismo año egresan 50; la eficiencia terminal es de 50%. El cálculo puede realizarse para cualquier nivel de agregación horizontal. Por ejemplo, consideremos al conjunto de carreras de la Universidad X, si en 1990 ingresaron 1000 estudiantes y ese mismo año egresaron 450, la eficiencia terminal en ese momento se estima en 45%. O bien, el cálculo se puede realizar a un mayor grado de agregación. Si en 1990 ingresaron a las instituciones de educación superior (IES) del país 500,000 alumnos y ese mismo año egresaron 200,000; la eficiencia terminal es de 40%.
Siempre es posible relacionar un dato con otro; pero siempre es necesario interrogarse sobre la relevancia del significado de esa relación. Parece claro que la historia académica de quienes pudieron egresar de una licenciatura en un año dado, no tiene relación ninguna con la historia académica de quienes pudieron ingresar a esa licenciatura ese mismo año. La carencia de significado es aún mayor cuando hablamos, por ejemplo, a mayor agregación, de todos los egresados de la UNAM en un año dado frente a todos sus ingresantes en ese mismo año, y el problema empeora en el caso del agregado nacional.
En cualquiera de los casos anteriores dicha forma de hacer las mediciones de eficiencia nos remite a dos objetos distintos de análisis, tanto en dimensión cuanto en naturaleza y comportamiento. En cuanto a dimensión, la medición así realizada asume como constante el número de alumnos que anualmente ingresan al sistema. De otro modo, variaciones en el ingreso distorsionan el valor del índice a la baja cuando el primer ingreso aumenta y a la inversa cuando disminuye: ciertamente, eso es lo que ocurre al aplicar el IET.
Un asunto distinto sería si midiéramos qué ocurre al tomar en cuenta una misma generación. Por ejemplo, qué ocurrió con la generación de estudiantes que ingresó en 1990, 5, 6, ó 10 años después. En este caso sí estaríamos refiriéndonos siempre al mismo objeto de observación o de estudio con un comportamiento que le es propio. De esta manera, es posible obtener conocimiento particular de cada generación, y así su comparación intergeneracional arroja luz sobre diferencias y regularidades comunes al conjunto factibles de ser explicadas.
Una variante en el uso del IET consiste en relacionar a quienes ingresaron un año dado, con quienes egresaron cinco años después. Por ejemplo, relacionamos el número de egresados del sexto grado de primaria en 1990, con el número de quienes ingresaron en 1985 (de 1985 a 1990 hay seis periodos anuales). En este caso el IET podría ser un instrumento más afinado, pero sería también en alguna medida fallido, porque siguiendo el ejemplo, en 1990: a) egresan una parte de quienes ingresaron en 1984, en 1983, en 1982, etcétera, es decir, egresan estudiantes que se rezagaron, pertenecientes a generaciones diversas e imposibles de ser diferenciados; y, b) hay alumnos que ingresaron en 1985, egresan posteriormente y no son tomados en cuenta en la estimación de la eficiencia. La composición proporcional del rezago nos sería desconocida: los rezagados son una proporción distinta en cada una de las generaciones anteriores a la que se quiere medir (en este caso, la que ingresó en 1985); asimismo desconocemos el rezago de la generación cuya eficiencia de egreso queremos medir. Por tanto, por esta vía de cálculo no sabremos en qué medida resulta fallido el índice. Adicionalmente, como se mencionó antes, no solamente los montos de distintas generaciones se adicionan y sustraen sin conocerse su cuantía, sino se mezclan comportamientos distintos, con lo que se obtiene la expresión de un promedio cuya composición se desconoce e impide observar cambios a través de generaciones sucesivas. En suma, no se sabe qué se observa ni qué se mide.
De otra parte, si medimos la eficiencia de egreso de la siguiente generación, la que ingresó en 1986, el índice resultante será fallido de distinto modo que el de 1985, y así para cada generación, de tal suerte que se cancela cualquier posibilidad de comparación intergeneracional. En otras palabras, el IET puede mejorar en alguna medida si el cálculo se realiza utilizando un lapso dado en lugar de medir con cifras de ingreso y egreso del mismo año, pero, en realidad, no sabremos nunca qué estamos midiendo, es decir, en qué proporción se halla en el índice la generación bajo observación y en qué proporciones se hallan los alumnos rezagados de generaciones anteriores.
El problema es el mismo si esta modalidad de uso del IET la aplicamos a una licenciatura dada; empeora si lo aplicamos a una institución de educación superior, y es peor aún si agregamos los datos a nivel nacional, por las razones que a continuación se verán.
Supóngase que nuestro criterio fuera que los estudiantes deben terminar sus carreras en cinco años y decidimos, por ejemplo, medir la eficiencia de egreso de la UNAM relacionando el egreso de 1995 con el ingreso de 1991, es decir, considerando un lapso de cinco ciclos escolares1. El criterio de cinco años sería una generalización excesiva porque el plan de estudios de cada licenciatura estipula su duración y los hay de ocho, nueve, diez y 12 semestres o su equivalente en años. Con excepción de los planes de estudio de 12 semestres que corresponden a la carrera de Medicina, existe un número más o menos similar de planes de ocho, nueve y diez semestres.
Con el criterio señalado no podríamos llevar a cabo adecuadamente el cálculo de eficiencia porque estaríamos estableciendo como deseable que una carrera de cuatro años (ocho semestres) termine en cinco; lo mismo ocurre con las carreras de nueve y de 12 semestres. Por ejemplo, si aplicáramos a la carrera de Medicina el periodo de cinco años referido para calcular el IET, estaríamos “midiendo” exclusivamente (de modo indeterminado) el rezago acumulado de las generaciones anteriores a 1991, y absolutamente nada de la generación 1991, que es la que supuestamente estaríamos tratando de medir.
Considérese ahora cuál puede ser el dato efectivo que nos proporciona el IET agregado de la educación superior de la República Mexicana, que incluiría: a) los datos mezclados de los planes de estudio de ocho, nueve, 10 y 12 semestres de todas las carreras, de todas las instituciones de educación superior del país; b) los datos mezclados de todos los alumnos rezagados de las generaciones anteriores a la que se está intentando medir en todas las carreras de todas las instituciones, con la agravante de que en cada carrera las proporciones de rezagados de las generaciones anteriores son distintas y; c) las variaciones de la matrícula de primer ingreso de cada una de las generaciones anteriores a la que se está intentado medir, en cada una de las carreras.
Es claro que el contenido del dato que nos diera el IET no mediría nada predeterminado. Si el volumen de primer ingreso de todas las generaciones, de todas las carreras de todas las instituciones del país, fuera constante; si las proporciones de rezago fueran las mismas en todos los años y para todas las carreras y si la duración de los planes de estudio también fuera la misma en todas las instituciones de educación superior del país, entonces sí podríamos medir con el IET la eficiencia terminal. Pero, como es claro, ninguno de esos datos es constante, todo varía y lo hace de modo altamente diferenciado.
De otra parte, calcular el IET utilizando un lapso de cinco años es equivalente, respecto a una generación dada, a intentar medir la eficiencia de los que van bien, e ignorar qué ocurre y por qué, con el resto de los alumnos. La trayectoria específica de los que no van bien, es otro dato que permanece ignorado por la medición del índice de eficiencia terminal tradicional. Sin conocer con precisión la trayectoria de los que “no van bien” no es posible instrumentar medidas específicas de política académica que tiendan a corregir lo que sea atribuible a la esfera académica y mejorar así los índices de egreso.
Para evitar los inconvenientes del IET, es indispensable incorporar el tiempo como variable explícita del índice, evitando incluir las que no le pertenezcan. Por ejemplo, nada se ganaría si incluimos en el índice correlaciones con la nacionalidad, la religión, o la edad de los alumnos, porque son variables exógenas al cálculo de eficiencia de egreso.
Incorporar el tiempo implica que el análisis de la eficiencia se haga por generación (o cohorte) y que se establezcan los diversos tiempos que marcan los propios planes y los reglamentos de las instituciones de educación superior. Es de este modo y en estas condiciones como los elementos del índice resultan todos endógenos al mismo.
El IET es excesivamente rudimentario y, por lo tanto, de poca utilidad práctica, por cuanto no mide lo que cree estar midiendo. El mayor problema de este índice reside, sin duda, en estar contaminado transgeneracionalmente, de un modo del todo indeterminado: cada medición tiene su propia contaminación, sin que en ningún caso sepamos grado y naturaleza de la misma.
La falla primordial del IET consiste en no filtrar la contaminación que produce el rezago de las generaciones anteriores a la que quiere ser evaluada por su eficiencia de egreso y de titulación, así como en no incorporar datos de la generación que se busca estudiar de fechas posteriores al momento de su supuesto egreso. Esto es, en la medición del IET se eliminan del cálculo la mayoría de los egresados de cualquier generación, en tanto su egreso ocurre mayoritariamente fuera del tiempo previsto por los planes de estudio. Tal como las cosas ocurren en las IES, en el momento del egreso estipulado por el plan de estudios de una carrera dada (al 8º, 9º, 10º ó 12º semestre), egresan una parte de los alumnos de la generación bajo observación, y esta parte es menor al egreso total real logrado a lo largo de los plazos reglamentarios. Además, en ese mismo momento, en todos los casos, egresan una cantidad superior de alumnos provenientes de generaciones anteriores. De aquí que todo este otro egreso que no corresponde a la generación cuya eficiencia terminal se busca medir, se suma al valor que buscamos y produce un valor altamente distorsionado hacia arriba. En rigor, como puede verse, el índice no mide nada específico, insistamos, porque se encuentran mezclados datos correspondientes a un número indeterminado de generaciones. Además, en cada medición, como se ha apuntado antes, habrá una contaminación distinta. Es necesario, por tanto, desarrollar métodos que permitan eliminarla.
Por otro lado, el IET ignora para su cálculo a otros muchos egresados de la generación de interés, como consecuencia de mirar sólo un punto, esto es, el momento final de un año, ya sea el mismo de la generación de ingreso, ya sea el quinto después del ingreso, en el ejemplo referido. En el caso de la UNAM, entre el momento correspondiente al fin del plan de estudios y un 50% de tiempo adicional, tiempo reconocido dentro de la norma universitaria, suelen egresar otro tanto igual o más de alumnos. Esto significa que, cuando menos, todo este egreso, más el egreso anticipado (quienes terminan antes de lo establecido por el plan de estudios), es ignorado en la medición del IET.
De otra parte, la incorporación de la contaminación producida por generaciones anteriores permite, asimismo, la presencia de una contaminación adicional como es la influencia perversa que en este caso juegan las variaciones de la matrícula de primer ingreso, cuestión de la que también es necesario aislar la medición de eficiencia.
Véase lo dicho anteriormente, para el caso de Ingeniería de la UNAM. Si utilizamos el IET hallamos que la eficiencia de egreso de todos los planes de estudio de la generación 1989 de la Facultad de Ingeniería es de 42.11%. Sin embargo, si eliminamos la contaminación de las generaciones anteriores (rezago) que egresan en el momento que se espera el egreso de la generación 89, la eficiencia de esta generación es de 9.35%. Esto es, casi 33 puntos porcentuales de la eficiencia son atribuibles a la contaminación producida por el rezago. O, en otros términos, esta contaminación hace que la eficiencia que se desea medir muestre un resultado 4.5 veces superior al que efectivamente corresponde.
Por otro lado, si no se enfoca la medición a un solo punto, y se ve el comportamiento de la generación a lo largo de su trayectoria real, se encuentra que la eficiencia de egreso llega hasta 40.8%. Esto es, en realidad egresan de Ingeniería 4.4 veces más alumnos que los que se estimarían con el procedimiento del IET de un solo punto. Adicionalmente, por la vía del cálculo del IET de un solo punto, resulta que en Ingeniería la eficiencia terminal se ha mantenido constante, lo cual, como veremos en seguida, es falso.
Se requiere de un método alternativo de medición de eficiencia de egreso que tenga como característica principal filtrar la contaminación del rezago y las variaciones de matrícula del indicador. Además, es necesario considerar que los egresados no sólo egresan al final del plazo fijado por cada plan de estudios, sino que lo pueden hacer antes o después, en el marco del Reglamento General de Inscripciones, en el caso de la UNAM.
De esta forma, para la Facultad de Ingeniería, al final del tiempo fijado por los planes de estudio (10 semestres), egresan históricamente, en promedio alrededor de 10% de los alumnos. Este porcentaje prácticamente no ha variado en el tiempo (generaciones 1981 a 1992). Este monto se eleva sensiblemente cuando se toman en cuenta otros puntos de referencia especificados en el Reglamento General de Inscripciones vigente. El egreso aumenta a más del 30% cuando el momento en el que se miden los egresados acumulados es 50% más del estipulado por los planes de estudio. Adicionalmente, debe ser subrayado con fuerza que este porcentaje se ha elevado consistentemente desde 1986, lo cual habla de un indudable incremento de la eficiencia de egreso, a pesar de que en el primer momento considerado no se observe tal avance. Este indiscutible aumento de la eficiencia tendría que ser incorporado en cualquier índice que busque medir con precisión la eficiencia de egreso. Existe, además, un momento adicional, que corresponde al doble del tiempo fijado por el plan de estudios. Si se considera este momento, el egreso en el caso de marras se incrementa en alrededor de un tercio.
Un análisis alterno de la trayectoria escolar: la retrospectiva generacional
El índice de eficiencia terminal convencional es un elemento casi único para observar con capacidad de medición la evolución de la trayectoria escolar de los alumnos. Sin embargo, como se ha visto, es un instrumento asaz romo. Por otra parte, cuenta con una posición de observación fija. Una vez que se establece el sitio desde el cual se hará el cómputo que su estimación implica, éste construye una especie de rendija desde donde se cuentan aquellos que pasan por enfrente, sin posibilidad de mayor discernimiento, como se ha explicado.
Adicionalmente, como se ha dicho, la atemporalidad de este índice impide su empleo para llevar a cabo comparaciones donde intervenga la variable tiempo, esto es, no existe la posibilidad de la comparación intergeneracional. Más aún, para el IET no existe el concepto generaciones o cohortes. Existe el concepto años o semestres en el mejor caso. Cuando se realizan comparaciones entre dos momentos distintos puede darse la apariencia de hacer una comparación intertemporal, sin embargo, no es así, porque en realidad no se mide una misma cosa a través del tiempo; se miden dos cosas distintas en dos momentos diferentes. En otras palabras, al no poder mirar el tiempo su uso se limita a las comparaciones institucionales, a sabiendas ahora que se comparan dos mediciones con distintos tipos de contaminación, razón por la cual vemos frente a frente falsas representaciones de realidades que no alcanzan a ser adecuadamente captadas2.
Con el fin de conocer con precisión la evolución de cada generación desde su ingreso al ciclo escolar correspondiente (bachillerato o licenciatura), hasta su egreso o abandono final, cualquiera que sea el momento en que esto ocurra, hemos desarrollado un método de análisis de la trayectoria escolar que subsana las insuficiencias señaladas en relación con el índice de eficiencia terminal.
Este método parte del conocimiento de la evolución de generaciones pasadas que han transitado su vida académica en su totalidad. Una generación ha transitado totalmente su vida académica cuando todos los alumnos pertenecientes a ésta han dejado de tener actividad, bien sea por haber egresado a la conclusión de sus estudios o bien porque abandonaron antes de concluir. Por estas razones le hemos denominado retrospectiva generacional3.
Ahora bien, lo que presentamos como alternativa al IET no es solamente otro índice, sino un conjunto de índices, más aún, un sistema de análisis de trayectoria escolar. En lo que sigue desagregamos las piezas conceptuales del sistema.
La trayectoria escolar. Esquema conceptual
Con el fin de abordar el detalle de la trayectoria escolar de los alumnos es menester definir algunos de los principales conceptos empleados en este trabajo.
Corte estadístico. Representa el año escolar en el que se recaba toda la información que utiliza el sistema. El último corte representa la información más actualizada disponible. Los cortes, tanto para planes de estudio semestrales como anuales, se realizan cada año, al final del ciclo escolar correspondiente.
Trayectoria escolar. Para los fines de este trabajo se define como tal a la situación que guarda el conjunto de alumnos de una generación, a cualquier nivel de agregación; desde una carrera hasta el conjunto de ellas, de la universidad. Ello respecto del comportamiento de cuatro variables: egresados, titulados, activos e inactivos (sin titulados para el caso del bachillerato), durante cada uno de los ciclos escolares que van del primer ingreso hasta el momento del corte estadístico.
Como se verá más adelante, la pertenencia de los alumnos a cualquiera de esas variables en este sistema de análisis se muestra como participación porcentual del total de la generación. Así, por ejemplo, el 100% de una generación al momento de su ingreso, comienza casi con el mismo porcentaje de alumnos activos4. Conforme transcurren los semestres (o años) ese 100% de alumnos activos comienza a decrecer, al transformarse, primero, en alumnos inactivos y posteriormente, además, en egresados y titulados. La suma de las tres o cuatro variables suma siempre y en todos los casos 100%.
El esquema A presenta un perfil ilustrativo representativo de un caso promedio de licenciatura, ya que incluye las cuatro variables indicadas. Para el análisis de la trayectoria de los alumnos de cualquier ciclo escolar tomamos en cuenta los siguientes elementos, presentados a manera ilustrativa en el esquema.
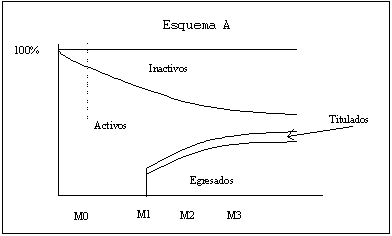
Primer ingreso (PI). Corresponde al total de alumnos de nuevo ingreso registrados como pertenecientes a una generación específica. Este primer ingreso es el determinante de las generaciones como se abordan en este trabajo.
Activo. Se define de esta forma al alumno que al momento del corte estadístico había realizado un movimiento de alta en sus registros escolares en el semestre o año inmediato anterior, por haberse inscrito al menos en una asignatura.
Inactivo. Se considera como tal al alumno que al momento del corte estadístico tenía cuando menos un semestre sin realizar movimientos en sus registros escolares. En la literatura educativa se le refiere comúnmente como abandono. En la UNAM, dentro de límites establecidos reglamentariamente, un alumno puede regresar a estudiar después de algún tiempo de inactividad.
Egresado. Se define así a aquel alumno que al momento del corte estadístico ha cubierto más del 90% del total de créditos del plan de estudios correspondiente. Este porcentaje es variable de acuerdo con la institución académica de que se trate. En la UNAM se define así en virtud de características propias de los registros de la estadística escolar, vinculadas con la diversa duración del ciclo regular de los planes de estudio de la institución.
Titulado. Se define de esta forma al alumno de licenciatura que ha cumplido con los requisitos para obtener su título profesional.
Los momentos en la trayectoria escolar
Enseguida se hace referencia a cuatro momentos a lo largo de la trayectoria de cada generación desde los cuales puede observarse la situación de avance de éstas. En particular, estos puntos de observación, fijados como se describe en seguida, permiten conocer el porcentaje de cada generación que se encuentra en alguna de las situaciones descritas: activo, inactivo, egresado o titulado. Los porcentajes se calculan en relación con el total de la matrícula de primer ingreso. Las mediciones realizadas en los varios momentos se procesan y plasman gráficamente de distintas formas, como podrá observarse posteriormente en los gráficos sobre la evolución generacional y las comparaciones intergeneracionales de los distintos momentos.
Momento inicial, M0. Es el primer punto desde el que se realiza la observación de la situación que guardan los alumnos a lo largo de la trayectoria de la generación. Por razones de carácter analítico, útil a los procedimientos desarrollados, en el nivel medio superior M0 corresponde en los dos subsistemas (CCH y ENP), al segundo semestre en el primer caso y al primer año en el segundo. En el caso de licenciatura corresponde al cuarto semestre en todos los casos. En este momento interesa fundamentalmente conocer la tasa porcentual de inactividad (el llamado comúnmente abandono) de la generación.
Momento curricular, M1. Corresponde al punto en el que la generación estudiada cumple el plazo regular previsto por el plan de estudios para concluir el ciclo escolar (tres años o seis semestres para el caso del bachillerato; ocho, nueve, diez y doce semestre o su correspondiente en años para la licenciatura). En este momento distinguimos claramente a los alumnos que de forma regular (cumpliendo con el plazo establecido) han egresado, de aquellos que aún continúan activos, o bien de quienes se hallan inactivos. Los porcentajes de alumnos en cada una de estas situaciones se expresan, como se ha indicado, como proporción del total de la matrícula de primer ingreso de cada generación. Para la licenciatura es posible distinguir, adicionalmente, a los alumnos que se han titulado.
Momento límite de inscripción, M2. En la UNAM este momento corresponde con el límite de tiempo para estar inscrito con los beneficios de todos los servicios educativos y extracurriculares, de acuerdo con el artículo 22 del Reglamento General de Inscripciones (RGI), y es igual a un año adicional al tiempo previsto por el plan de estudios en el caso del bachillerato, y a 50% de tiempo adicional en el caso de licenciatura. Con posterioridad a este momento los alumnos podrán acreditar asignaturas solamente por medio de exámenes extraordinarios. Como en los momentos 1 y 3, en el caso de la licenciatura se puede distinguir dentro de los egresados a quienes se hayan titulado.
Momento terminal, M3. Este momento corresponde con lo establecido por el artículo 24 del RGI, como el tiempo límite para cumplir con la totalidad de los requisitos de los ciclos de bachillerato o de la licenciatura. Éste será, en todos los casos, igual al doble del tiempo establecido en el plan de estudios correspondiente. Al término de este plazo se causa baja en la institución. Para la licenciatura este límite de tiempo no incluye la presentación del examen profesional. Este es el último punto en el que se mide el porcentaje de alumnos de cada generación que se encuentra en alguna de las condiciones de egresado, activo o inactivo. Adicionalmente, en el caso de la licenciatura, al igual que en los momentos 1 y 2, dentro de los egresados se puede distinguir a quienes se han titulado.
La representación gráfica generacional
Con los conceptos definidos es posible observar en el Esquema A, la evolución de una generación típica5. Inicialmente, se subraya el hecho de que con este enfoque se observa sin contaminación la evolución de cualquier generación desde su inicio hasta el momento presente, al realizar el último corte estadístico. Al inicio, prácticamente el total de la generación se muestra como alumnos activos. Conforme transcurren los semestres y la generación avanza a través de los distintos momentos arriba definidos, esta generación hipotética muestra cómo se modifica su composición. Desde el mismo inicio se muestra la presencia y crecimiento con el tiempo del número de alumnos inactivos.
Cuando la generación cruza por el momento inicial M0, se cuenta ya con un número sensible de alumnos inactivos6. Al llegar a M1 o momento curricular, el porcentaje de inactivos ha seguido creciendo significativamente. En este momento, acorde con su definición, surgen alumnos que se ubican en alguna de las dos situaciones restantes: egresados o titulados. Los montos varían. En el caso de la UNAM, donde en general la titulación sigue exigiendo la elaboración de una tesis, el porcentaje de titulados en este momento es comúnmente muy bajo. Es importante destacar que de acuerdo con datos del total de la Universidad, las carreras no concluyen para el grueso de las generaciones en el momento correspondiente con su diseño curricular, esto es, en M1. Por el contrario, la mayoría del egreso ocurre posteriormente7. De aquí la importancia de visualizar el total de la trayectoria de cada generación para conocer efectivamente la eficiencia de egreso.
Los alumnos cruzan el momento límite de inscripción, M2, un año después de ocurrido
M1 en el caso de bachillerato o 50% de tiempo adicional en el caso de la licenciatura. Como se mencionó,
en el caso de la UNAM este es el periodo de mayor egreso, en general. El aumento de inactivos entre M1 y M2 es
también significativo, aunque no en la misma medida que el egreso. En el caso de los inactivos, alrededor
de 2/3 partes se encuentran en esa condición en M1, y un tercio ya alcanzaron inactividad en el momento
inicial, M0.
El momento terminal, M3, es el último puesto de observación para cada generación. Con posterioridad
a este momento, en la presentación gráfica sólo se visualiza a los titulados en el caso de
la licenciatura. La nueva reglamentación obliga a que cualquier alumno activo se convierta automáticamente
en inactivo una vez alcanzado este momento.
El análisis histórico de las generaciones cruzará por los tres momentos anteriormente definidos, aunque hasta antes de las modificaciones de 1997 éstos no se encontraban totalmente reglamentados. Esto es, M3 no existía como límite último de inscripción. La inexistencia de M3 permite visualizar cómo el egreso, la titulación y el abandono o inactividad se convierten en tendencias asintóticas con el tiempo. Así, la vida de una generación8 tendía a durar más de tres veces el tiempo curricular, por lo que la eficiencia de egreso debía tomar en cuenta el egreso a lo largo de toda la vida de las generaciones. Con el fin de tener un punto de observación común a cualquier generación independientemente de la duración de su vida, se emplea M3 como último punto de observación para los estudios retrospectivos, aun cuando reglamentariamente no aplique para las generaciones anteriores a la reforma de 1997.
Como lo muestra el Esquema A, a partir de M1 se encuentran presentes todas las situaciones posibles en que pueden encontrarse los alumnos de cualquier generación: egresados, titulados, activos e inactivos. Con el transcurrir del tiempo se observa un continuo estrechamiento del monto de alumnos activos, en tanto estos concluyen sus estudios y se convierten en egresados y titulados eventualmente. O bien pasan a formar parte del ejército de inactivos.
En este fluir del tiempo las generaciones cruzan los dos puntos de observación restantes, M2 o momento límite de inscripción y M3 o momento terminal. Estos puntos, seleccionados con fundamentos reglamentarios de la institución, permiten comparaciones no sólo intergeneracionales, sino entre planes de estudio y carreras distintas, sin importar su duración curricular. De esta forma se consiguen comparaciones adimensionales con puntos de observación “móviles”, como se verá en el material gráfico. Uno de los grandes defectos del método de medición del índice de eficiencia terminal tradicional que aquí se cuestiona es precisamente su rigidez; sobre todo cuando se hacen agregados de planes de estudio de duraciones curriculares diferentes. En este caso, un punto fijo de observación sobre una carrera o plan de duración determinada deja fuera de foco aquellos otros de duraciones distintas. Con el método de la trayectoria escolar generacional, en cambio, pueden realizarse observaciones según la duración de cada plan y es posible comparar relativamente, tal como están especificados los reglamentos universitarios. Así, se sobreponen todos los planes o carreras tomando sus respectivos momentos (M0, M1, M2 y M3), independientemente de la duración. La aparente dificultad de sumar planes de duración diferente se supera, y el problema de agregación queda resuelto. Es posible comparar entre carreras y planes distintos. Así como se agrega se desagrega y se compara. Igualmente, a partir de los datos correspondientes a los distintos momentos, como se verá, se estiman índices que permiten medir y comparar la eficiencia de egreso generacional.
La representación gráfica intergeneracional
Los gráficos intergeneracionales constituyen un primer nivel de síntesis, utilizados para comparar distintas generaciones al nivel de agregación en que se esté trabajando. Para ello se selecciona cualquiera de los momentos (M0, M1, M2 o M3) bajo análisis del conjunto de generaciones consideradas y se visualizan en un solo gráfico. Con esto se plasma la evolución de las distintas generaciones y se les observa comparativamente. Mientras en la representación generacional la generación permanece fija y se observa su comportamiento a lo largo del tiempo, en el caso intergeneracional se fija el tiempo y cualquiera de los momentos empleados para observar, y se observa el comportamiento del conjunto de generaciones al pasar por ese momento fijo.
De esta forma, para el agregado seleccionado, se despliega cada uno de los datos del momento escogido para el total de las generaciones que se desee revisar gráficamente. Así, para cada agregado resulta un gráfico intergeneracional por cada uno de los cuatro momentos. Comparaciones adicionales permiten observar, además de las variaciones intergeneracionales en cada momento, las variaciones de estructura entre los distintos momentos para el grupo de generaciones bajo estudio.
Los gráficos 1 a 4 muestran ejemplos reales anónimos de los cuatro momentos M0 a M3, descritos anteriormente.
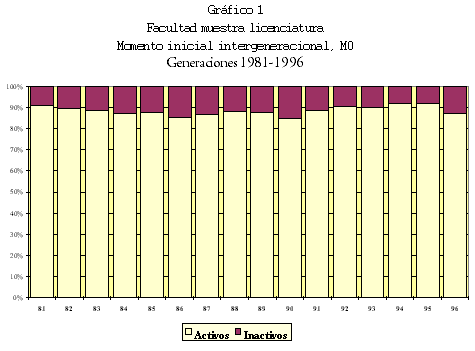
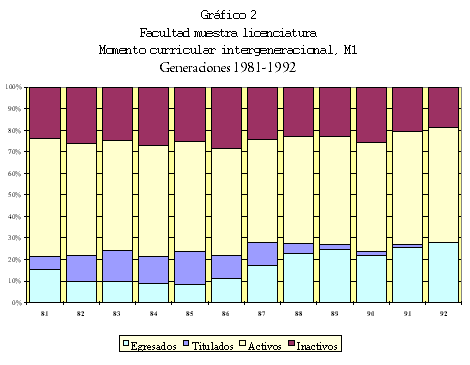
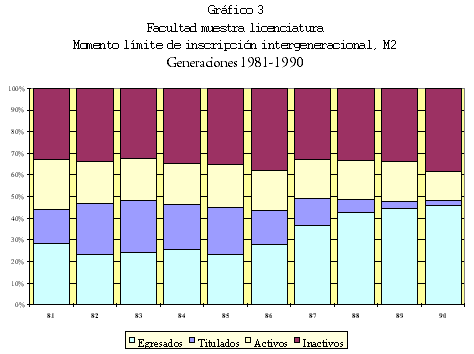
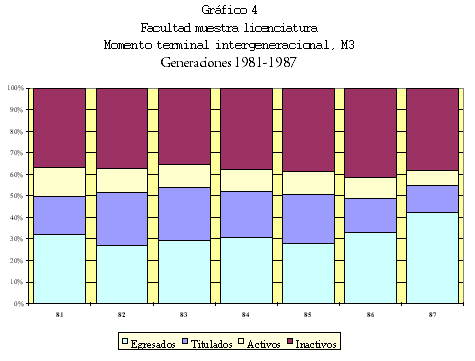
Los índices de eficiencia de egreso (IEE)
Los índices de eficiencia de egreso constituyen el siguiente nivel de síntesis de la trayectoria escolar de los alumnos. Para ello se parte de información proporcionada por el nivel anterior, esto es, el correspondiente a los gráficos que muestran la estructura distributiva de las situaciones que ocupan los alumnos en los distintos momentos (M1, M2 y M3).
Como se ha mencionado anteriormente, la medida convencional de eficiencia terminal considera únicamente el egreso o la titulación en un solo momento: el correspondiente a la duración de un plan de estudios. Generalmente se ha tomado como representante de este tiempo a las licenciaturas de diez semestres o cinco años de duración, ignorando que esta medida de eficiencia parte de aislar a un conjunto de estudiantes durante este lapso, sin importar el número de generaciones que resulten mezcladas en el tiempo considerado, tiene, además, el defecto de soslayar que los alumnos egresan en mayor número después del tiempo curricular establecido en los planes de estudios para concluir. Estos índices por tanto buscan restañar estas insuficiencias.
En primer término, se concentran exclusivamente en cada generación que se desea estudiar. Como se vio en la descripción de los gráficos de representación generacional, se puede seguir su trayectoria a lo largo de todo el tiempo que se quiera, pero nunca se contamina con la presencia de generaciones distintas a aquélla bajo observación. En segundo lugar, los índices aquí desarrollados consideran adicionalmente a los egresados en los momentos posteriores a M1. Por supuesto, no vale lo mismo egresar en M1 que en M2 o en M3. Para valorar cualquiera de estos índices, el egreso pesa más cuanto más se acerque al tiempo curricular. En el cálculo de los índices se asigna la máxima ponderación a los egresados en el tiempo establecido por los planes de estudio. Posteriormente, con un peso inferior se considera a los egresados en M2 y finalmente a quienes lo hacen en M3. En el caso de la UNAM, hoy día existe un momento terminal, que determina el límite último para egresar. En el análisis no se considera ningún egreso posterior, no existe. Sin embargo, en el caso de instituciones en las cuales ocurra la posibilidad de egresar sin límite de tiempo, habrá que considerar esta situación en el cálculo.
Se habla de índices en plural en la medida en que de hecho se pueden calcular varios de ellos. Si se considera por el momento solamente la licenciatura, los índices pueden referirse al egreso total, sin considerar la titulación. O bien, los titulados pueden presentarse de forma explícita, y de esta manera adquirir peso por sí mismos. Este caso se considera como ideal en la medida en que el objetivo final consiste no sólo en conseguir que los alumnos egresen, sino en que lo hagan titulados9.
En función de la explicación anterior, presentamos primero la construcción del índice de licenciatura que considera la titulación explícitamente. Posteriormente, el índice sin titulación, el cual puede equipararse con el índice del bachillerato en tanto en este caso no existe titulación.
El índice de eficiencia de egreso con titulación (IEET) pondera de manera diferenciada los montos de egreso y titulación alcanzados por cada generación en los distintos momentos: curricular (M1), límite de inscripción (M2) y terminal (M3). Adicionalmente, de acuerdo con la reglamentación vigente, un alumno no puede egresar pasado M3, pero sí tiene la posibilidad de titularse. De esta manera, en el cálculo del índice es menester incluir también esta posibilidad.
La fórmula para calcular el IEET se ha definido de la siguiente forma:
|
IEET = (1.8(T+0.8E)M1 + 1.4(T+0.8E)(M2-M1) + 1.2(T+0.8E)(M3-M2) + TMC)/PI (1)
|
De acuerdo con la fórmula anterior, T tiene un valor igual al número de titulados. Esto es, si la universidad tiene como finalidad en el nivel licenciatura producir alumnos titulados, estos cuentan en su equivalente numérico en la medición del índice con titulación. Sin embargo, no se busca medir sólo la eficiencia de titulación de la universidad, sino de egreso, donde la titulación tiene especial relevancia y se incorpora como un elemento de peso por sí mismo. Por lo tanto interesa también considerar a los egresados en la estimación del índice. Su peso en el cálculo equivale a 80% de los titulados10.
Sobre esta base, a los titulados y egresados en M1 se les asigna un peso de 1.8 como medida de la importancia de egresar y titularse en ese momento. Si lo hacen entre M1 y M2 el ponderador es de 1.4. Entre M2 y M3 el peso asignado es igual a 1.2 y, finalmente, los titulados después del momento terminal y hasta el momento del corte tienen un valor de ponderador unitario. Todos los valores están calculados como porcentaje de la generación. La asignación de ponderadores tiene como fin generar un abanico lo suficientemente amplio para lograr una adecuada diferenciación del valor del egreso dependiendo del momento en que ocurre.
La fórmula por sí misma es muestra de la gama de posibilidades del egreso y la titulación a lo largo de la vida de cada generación. Reducirla a cualquiera de los componentes del índice muestra la riqueza que se pierde en caso de hacerlo11.
El máximo valor teórico que puede alcanzar el índice es igual a 1.8. Este se obtiene del supuesto teórico de que la totalidad de la generación egrese y se titule en M1. Entonces todos los valores serían cero excepto T en M1, el cual sería igual a PI, cuyo cociente multiplicado por 1.8 da el mismo valor. Evidentemente, es un máximo inalcanzable, pero establece la cota superior de la banda en la que se mueve este índice. La cota inferior es claramente cero. Este valor ocurre en el caso de que la totalidad de la generación abandone los estudios en algún momento. Así como el máximo teórico es inalcanzable, el mínimo sí se presenta, sobre todo en los casos de carreras o planes de estudios con una población de primer ingreso reducida.
En la licenciatura es posible calcular un índice exclusivamente dedicado a captar el egreso total sin discriminar a los titulados. En este caso, de la fórmula (1), se suman titulados y egresados como un único elemento y se mantienen los pesos correspondientes al egreso dependiendo del momento de egreso. De esta forma se obtiene la siguiente expresión:
IEEL = (1.8(T+E)M1 + 1.4(T+E)(M2-M1) + 1.2(T+E)(M3-M2) + TMC)/PI (2)
Donde: IEEL = índice de eficiencia de egreso de licenciatura sin titulación
Como en el caso anterior el valor teórico máximo que puede alcanzarse es igual a 1.8, cuando el total de la generación egresa en M1. Igualmente, el mínimo es igual a cero, en el caso de que toda la generación abandone en algún momento hasta M3.
En el caso del bachillerato, donde no existen titulados, de la fórmula (2) se eliminan éstos, cuyo valor en todo caso sería cero y la expresión se reduce de la siguiente forma:
IEEB = (1.8 EM1 + 1.4 E (M2-M1) + E (M3-M2))/PI (3)
Donde: IEEB = índice de eficiencia de egreso de bachillerato
Adicionalmente, el peso de los egresados entre M2 y M3 se reduce a uno en tanto, a diferencia de los titulados, no hay egresados posteriores a este último momento. Los demás pesos se mantienen para generar el abanico referido líneas atrás.
En este caso, como en los anteriores, los valores máximo y mínimo son los mismos, 1.8 y cero,
respectivamente.
No se pierda de vista que el índice de eficiencia de egreso con o sin titulación es un índice
generacional. Existe un valor, al momento de un corte, para cada generación, el cual es expresión
de su historia.12 Pero este índice adquiere valor al observarlo
comparativamente frente a otras generaciones y, más aún, en el contexto de un número relativamente
grande de generaciones de manera que sea posible conocer la existencia de variaciones a lo largo del tiempo. Sobre
todo, de cambios permanentes y, asimismo, de tendencias sostenidas. Es por ello que estos índices se muestran
gráficamente de manera intergeneracional. Todas las generaciones juntas simultáneamente, como se
muestra en el Gráfico 5.
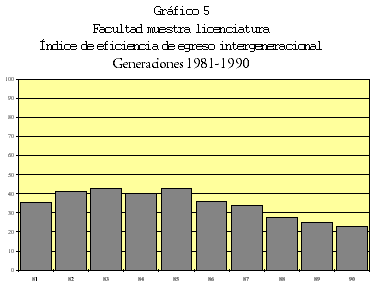
Una vez en posesión de la información anterior es factible sintetizar todo el periodo en un valor
único que exprese el comportamiento histórico. Ahora, es necesario incorporar en este nuevo índice
alguna forma de agregado al valor final en función de comportamientos positivos, negativos o constantes
durante el periodo bajo análisis.
A esta nueva formulación se le denomina índice de eficiencia de egreso histórico (IEH). Este índice, por supuesto, es factible de ser calculado con cualquiera de los índices de eficiencia de egreso definidos anteriormente. A continuación se formula la expresión para el caso de licenciatura con titulación de la siguiente manera.
IEHT = IEETProm * (1 + åt=1T(IEETt / IEETt-1)) (4)
Donde:
IEHT = índice de eficiencia de egreso histórico con titulación
IEETProm = åt=1, T(IEETt) / T
T = número de generaciones bajo estudio
t = año de la generación
Si en lugar de IEET se sustituye por el IEE para licenciatura o bachillerato, de acuerdo con las formulaciones anteriores 2 y 3, se obtienen entonces índices de eficiencia de egreso histórico tanto para la licenciatura sin titulación como para el bachillerato, IEHL e IEHB respectivamente.
Obsérvese en la expresión 4 la posibilidad de obtener los siguientes resultados.
- En el caso de que el índice de eficiencia de egreso se mantenga constante a lo largo de las generaciones, no hay variaciones del mismo de un año al siguiente. Por lo tanto, la suma de las variaciones es igual a cero. De esta forma el índice histórico es igual al índice promedio.
- El índice promedio es insuficiente para expresar en un solo valor el comportamiento histórico del índice de eficiencia de egreso. Es posible obtener el mismo resultado promedio: i) si el IEE se mantiene constante; ii) si el IEE tiene tendencia histórica negativa, i.e., su valor es menor con cada generación, o bien iii) cuando el valor es superior con cada generación. En los tres casos se pueden encontrar comportamientos que arrojen el mismo valor promedio. Es evidente, sin embargo, que para todo fin de política académica los tres casos son enteramente distintos. Por lo anterior, fue necesario incorporar un elemento que diera cuenta de estas distintas posibilidades. De ahí que si las variaciones son positivas el índice promedio se multiplica por un factor que lo incrementa tanto más cuanto mayores son los aumentos del índice de eficiencia de egreso y a la inversa.
Como puede observarse, de la expresión número 4, a diferencia de las anteriores, aquí no es posible derivar analíticamente el valor máximo que puede alcanzar el índice de eficiencia de egreso histórico. A continuación, en el Gráfico 6 se presenta un ejemplo ilustrativo de los índices de egreso promedio e histórico, tanto el índice promedio, útil solamente como paso intermedio, como el índice histórico son un segundo momento de síntesis.
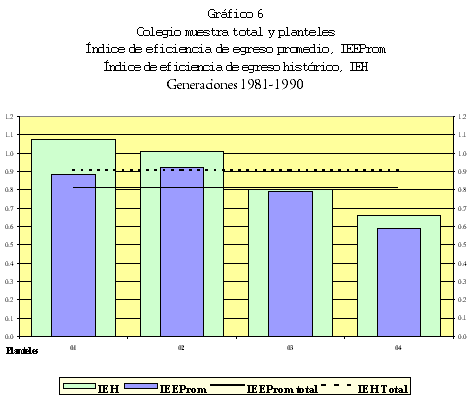
Cualesquiera de las expresiones de los índices de eficiencia de egreso son una primera síntesis de la evolución de la trayectoria escolar de las generaciones. De tal forma que la formulación histórica sintetiza en un segundo momento una primera síntesis previa y logra con una sola expresión numérica recoger el comportamiento histórico del egreso y la titulación de todo un conjunto de generaciones, incluyendo sus variaciones positivas o negativas. De esta forma, se convierte realmente en una expresión de representación intergeneracional.
La diferencia entre el índice de eficiencia de egreso promedio y el de eficiencia de egreso histórico, positiva o negativa, indica la tendencia de las generaciones a mejorar o empeorar su rendimiento escolar.
Al igual que en el caso de la representación gráfica de los distintos momentos, los índices obtenidos a partir de esos valores pueden expresar distintos niveles de agregación. Desde una plan de estudios específico hasta el conjunto de la Universidad; todos los planes de todas las áreas de todos los planteles. Cualquier agregación parcial es posible con el fin de disectar específicamente aquella parte de la Universidad que se desea aislar con algún objetivo específico.
Así como pueden realizarse diferentes grados de agregación institucional es posible también jugar con distintos segmentos generacionales. De esta forma. es posible obtener representaciones de índices históricos correspondientes con distintas agrupaciones generacionales y observarlos comparativamente. Parece que el procedimiento de cálculo del índice, así como su visualización gráfica ofrecen gran plasticidad.
El sistema de análisis del egreso de los alumnos expuesto en este trabajo ha sido desarrollado para la educación superior y media superior que se imparte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, es susceptible de ser extendido a cualquiera institución de esos niveles de estudio, y aún a cualquier otro nivel educativo, con los ajustes del caso.
El interés en el desarrollo de la metodología aquí presentada surgió de las graves insuficiencias del llamado Índice de Eficiencia Terminal (IET). Como se explica en el texto, el IET es hasta el momento la herramienta más difundida de medición de la productividad del sistema educativo en todos sus niveles, a pesar de ser un índice de tal manera rudimentario que no mide lo que busca medir, y de que en algunos casos ni siquiera toca al objeto que supone estar midiendo.
En el caso de una medición dirigida a la educación superior del país, por ejemplo, el IET tendría utilidad si y sólo si el volumen de primer ingreso de todas las generaciones, de todas las carreras de todas las instituciones del país, fuera constante; si las proporciones de rezago fueran las mismas en todos los años y para todas las carreras y si la duración de los planes de estudio también fuera la misma en todas las instituciones de educación superior del país. Como es claro, ninguno de esos datos es constante, todo varía y lo hace de modo altamente diferenciado. Los supuestos implícitos en los que se apoya el cálculo de la eficiencia terminal son extraordinariamente irreales y se vuelven aún más ficticios y engañosos conforme la agregación de los datos es mayor. A nivel nacional, la distancia del IET respecto de que pretende medir es tanta que, como se ha indicado, no logra tocar el objeto que quiere medir.
Por tales motivos, puede afirmarse con seguridad que el IET, al ser aplicado, no se sabe qué observa, ni qué mide. Acaso el mayor problema de este índice reside en estar altamente contaminado transgeneracionalmente: al medir la eficiencia terminal en un año dado, “mide” una mezcla indeterminada compuesta de alumnos de distintas generaciones, con el agravante de que cada vez que es aplicado, es decir, en cada medición, la contaminación transgeneracional es distinta pero siempre indeterminada.
Adicionalmente el IET, al realizar su medición de una generación dada, deja fuera a los alumnos que no realizaron su egreso en el punto en el que el IET realiza su “medición”. En el caso de la Unam, entre el momento correspondiente al fin del plan de estudios y un 50% de tiempo adicional, tiempo reconocido dentro de la norma universitaria, suelen egresar otro tanto igual o más de alumnos. Esto significa que, cuando menos, este egreso, más el egreso anticipado (quienes terminan antes de lo establecido por el plan de estudios), es ignorado en la medición del IET.
Muchas otras deficiencias de este índice son especificadas en el texto. De ahí surgió, como se ha señalado, el interés por desarrollar un método alternativo, consistente en un conjunto de índices que integran un sistema de análisis de trayectoria escolar; un método alternativo que mide la eficiencia de egreso y cuya característica principal consiste precisamente en filtrar la contaminación del rezago y las variaciones de la matrícula y que, además, tiene en cuenta no sólo a los egresados al final del plazo fijado por cada plan de estudios, sino a quienes egresan antes o después de ese plazo, en el marco del Reglamento General de Inscripciones (RGI), para el caso de la UNAM.
Como se ha indicado, la base de este nuevo procedimiento de medida es la trayectoria escolar, que es definida como la situación que guarda el conjunto de alumnos de una generación, a cualquier nivel de agregación; desde una carrera hasta el conjunto de ellas, de la universidad. Esa trayectoria se establece respecto del comportamiento de cuatro variables: egresados, titulados, activos e inactivos (sin titulados para el caso del bachillerato), durante cada uno de los ciclos escolares que van del primer ingreso hasta el momento del corte estadístico. Nótese que la información que el IET busca suministrar se refiere exclusivamente al egreso (con o sin titulación), mientras que el sistema de trayectoria escolar además genera información sobre activos e inactivos, lo que permite el diseño de políticas académicas que tiendan a corregir las deficiencias de la vida escolar vinculadas precisamente a esas variables.
Las variables referidas son observadas en cuatro momentos, que son definidos, de manera suscinta, del siguiente modo. El momento 0 (M0), en el que se realiza una primera medición del abandono; el momento 1 (M1), o Momento Curricular, corresponde al límite fijado por el plan de estudios para dar término al mismo; el momento 2 (M2) o Momento límite de inscripción, correspondiente, en el caso de la UNAM, a lo dispuesto por el artículo 22 del RGI, es decir, M1 más 50% de tiempo adicional para el caso de la licenciatura; y el momento 3 (M3), o Momento terminal, que corresponde a lo dispuesto por el artículo 24 del RGI, esto es, dos veces el tiempo fijado a M1. Estos puntos de observación permiten conocer la proporción porcentual de cada generación que se encuentra en alguna de las situaciones descritas: activo, inactivo, egresado o titulado.
Las mediciones realizadas en esos momentos se procesan y plasman gráficamente de distintas formas, como puede observarse en los gráficos sobre la evolución generacional y sobre las comparaciones intergeneracionales.
Las proporciones porcentuales de alumnos en los momentos M0, M1, M2 y M3, permiten comparaciones no sólo
intergeneracionales, sino entre planes de estudio y carreras distintas, sin importar su duración curricular.
De otra parte, con base en los datos que suministran las observaciones en los momentos indicados, se construyen
índices de eficiencia de egreso que expresan un primer nivel de síntesis de la trayectoria escolar
de los alumnos. El Índice de Eficiencia de Egreso con Titulación (IEET) pondera de manera diferenciada
los montos de egreso y la titulación alcanzados por cada generación en los distintos momentos (M1,
M2 y M3). Este índice puede ser calculado también, sin titulados para medir solamente el fenómeno
del egreso.
Con la información que suministran los índices de eficiencia de egreso es posible realizar una nueva síntesis expresando todo el periodo bajo estudio en un valor único que informa sobre el comportamiento histórico, obteniéndose así un valor promedio, a partir del cual se alcanza una nueva formulación denominada índice de eficiencia de egreso histórico (IEH).
Al igual que en el caso de la representación gráfica de los distintos momentos, los índices obtenidos a partir de esos valores pueden expresar distintos niveles de agregación. Desde un plan de estudios específico hasta el conjunto de la universidad; todos los planes de todas las áreas de todos los planteles. Cualquier agregación parcial es posible con el fin de disectar específicamente aquella parte de la institución que se desea aislar con algún objetivo específico.
Mediante el sistema de análisis de trayectoria escolar se alcanza un nivel de profundidad completo sobre el comportamiento estadístico de las generaciones en su totalidad (no sólo los egresados). Este conocimiento permite el diseño de políticas académicas que tiendan a abatir el abandono, y a impulsar el egreso y la titulación dentro de los plazos reglamentarios, con conocimiento específico del universo de los alumnos, generación por generación.
El sistema de análisis de trayectoria escolar, de otra parte, es la base para el diseño de nuevos sistemas y nuevas metodologías, actualmente en desarrollo, referidas ya no a las tendencias históricas del egreso y el abandono, sino expresamente dirigidas al pronóstico del egreso y del abandono de los alumnos de las generaciones en curso en cada momento dado. Se obtendrán así mapas de probabilidades de egreso y curvas de proyección de avance, que permitirán anticipar el comportamiento futuro de las generaciones en curso, lo cual constituirá una herramienta muy útil en el diseño de políticas académicas que, justamente, tiendan a frustrar, por así decirlo, estos indicadores de pronóstico.
1 Algunos estudios sobre la eficiencia terminal se han realizado utilizando un lapso como el señalado.
2 Véanse algunos cuestionamientos adicionales sobre las insuficiencias del IET en J. Blanco y J. Rangel, Las generaciones cambian, México, UNAM, 1996, pp. 165-168.
3 Elementos constitutivos de este análisis son empleados en el desarrrollo de un método de prospectiva generacional, que será publicado, posteriormente.
4 El casi alude al hecho de que siempre hay alumnos que se registran y nunca comienzan. Esto es, antes de comenzar ya abandonaron.
5 Es importante anotar que el esquema ilustrativo está trazado como expresión de un fenómeno de carácter continuo, cuando en realidad no lo es. Como puede observarse en el ejemplo ilustrativo, el fenómeno de registro escolar se presenta de manera discreta. Sin embargo, los puntos discretos pueden unirse con una línea con el fin de hacer el ejemplo ilustrativo visualmente más claro.
6 Este momento es de gran significación para la parte prospectiva de este trabajo, véase nota 1.
7 En cada carrera es necesario investigar las razones detrás de este fenómeno. De una parte se hallan problemas vinculados al diseño curricular o a otros factores de índole escolar (desde la formación de los docentes y los materiales didácticos, hasta la formulación de los horarios de clase), ya en el bachillerato, ya en la licenciatura. Pero también están factores de índole externa, como los antecedentes educativos previos al bachillerato o a las condiciones de vida de las familias de los alumnos.
8 Se llama así al tiempo máximo en el que se observa la presencia de alumnos activos de una generación.
9 Aunque los alumnos que abandonan los estudios antes de completar el total de créditos pueden alcanzar un conocimiento de la profesión que les permita trabajar en su campo en calidad de técnicos, el objetivo de la Unam, hasta ahora, es producir en la licenciatura profesionales titulados para el mercado de trabajo del área correspondiente.
10 Hasta el momento se ha trabajado con una relación entre egresados y titulados constante, sin embargo, estudios posteriores pueden buscar mayor precisión haciendo que esta relación cambie con el momento de egreso o titulación.
11 Considérese un caso análogo: cualquier medida de eficiencia de producción o de productividad valúa la cantidad de producto obtenido frente a los insumos utilizados en la unidad de tiempo. Como en el caso que nos ocupa la unidad de tiempo no es única, de hecho son cuatro momentos, es necesario establecer los pesos capaces de captar la eficiencia total, los cuales además indiquen la mayor eficiencia cuando el producto se alcanza más temprano.
12 Con las condiciones impuestas por las formulaciones de cálculo, para estimar el valor del índice para una generación, es necesario que ésta haya llegado cuando menos a M3. Esto es, que haya transcurrido cuando menos el doble del tiempo establecido en el plan de estudios. Sin embargo, dado que se tiene el seguimiento semestral de cualquier generación, de ser necesario, en cualquier momento es posible elaborar un índice que permita conocer su evolución hasta entonces sin tener que esperar necesariamente a que transcurra dos veces el tiempo curricular. No obstante, estas serán medidas parciales ya que la generación aún no habrá agotado su vida universitaria. Más todavía, los gráficos intergeneracionales de los varios momentos permiten conocer semestre a semestre el comportamiento generacional.
Revista de la Educación Superior en Línea. Num. 114
Título: La eficiencia de egreso en las IES. Propuesta de análisis alternativo al índice de eficiencia terminal
Autores: José Blanco y José Rangel.Investigadores de la Unidad de Estudios Especiales de la UNAM.