Resumen
La integración de las naciones en macrobloques ha auspiciado el surgimiento de agrupaciones sub regionales
como las transfronterizas. En este artículo, los autores analizan cómo las Instituciones de Educación
Superior ubicadas en los estados del Norte de México y del Sur de Estados de Estados Unidos han respondido
a esa situación, pese a sus diferencias en cuánto a perfil, organización y grado de consolidación.
Para ello, los autores establecen una tipología de los esquemas de colaboración existentes, remarcando
tanto su carácter innovador como su estatuto marginal con respecto de los proyectos institucionales de desarrollo.
Como conclusión, reflexionan sobre los asuntos claves para mejorar a futuro la cooperación transfronteriza.
Destacan entre los puntos de atención prioritaria los de acceso a la educación superior, calidad
de la misma, educación superior y desarrollo regional, efectividad institucional y apertura, tecnología
y educación no convencional, movilidad académica y estudiantil, diversidad y conciencia intercultural
así como recolección de información y difusión de prácticas exitosas.
Abstract
The integration of nations into macroblocks has given rise to the emergence of sub-regional - namely, transregional
– organizations. This article analyzes how have higher education institutions of the northern region of Mexico
and the southern region of the US reacted to this situation, in spite of differences in terms of profile, organization
and degree of consolidation. For such purpose, authors have established a typology applicable to the existing collaboration
scheme and stress its innovative and marginal nature regarding institutional development projects. In the conclusion,
the authors reflect upon some key issues to improve future transborder collaboration, and stress access to higher
education, quality, higher education and regional development, institutional effectiveness and openness, technology
and non-conventional education, academic and student mobility, intercultural diversity and awareness, data collection
and dissemination of successful practices.
Introducción
La frontera México-Estados Unidos constituye, hoy por hoy, una zona con características distintivas
y, consecuentemente, con problemas, retos y oportunidades comunes y únicos que trascienden los límites
geopolíticos de ambos países.
En esta región viven en la actualidad cerca de 10 millones de habitantes, haciendo de ésta la zona de más rápido crecimiento poblacional en ambos países. La frontera es una región de profundos contrastes en lo referente a los sistemas políticos, idioma, herencia cultural y niveles de desarrollo económico y de bienestar social. Más aún, la frontera como tal no es un bloque homogéneo. Numerosos estudios dan cuenta de la enorme heterogeneidad existente entre sus diferentes subregiones (Martínez, 1996). En otro sentido, sin embargo, las diferencias parecen disiparse, considerando que históricamente la región ha alcanzado cierta identidad cultural propia producto del aislamiento y la lejanía respecto a los centros de poder y cultura de sus respectivos países y, por otra parte, dado que la economía de la región fronteriza es cada vez más integrada y que la interacción cultural se ve estimulada por el intenso flujo cotidiano de personas, bienes y servicios.
El cada vez más importante papel de la región fronteriza como eje transformador de la integración económica de ambos países, fenómeno que se ha agudizado a raíz de la firma y puesta en marcha del Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte, así como la compleja problemática socio-económico-cultural asociada con ello, coloca a las instituciones de educación superior de la región ante desafíos y oportunidades únicos que necesariamente deberán llevarlas a la búsqueda de esquemas de operación y cooperación innovadores que hagan más efectiva su acción, más allá de los tradicionales espacios académicos y de las fronteras nacionales. Aunque en los últimos años se han logrado importantes avances en esta materia, paradójicamente, los esfuerzos en esta dirección siguen siendo, en general, no institucionalizados y aún marginales.
El presente trabajo incluye un análisis del crecimiento demográfico regional y la respuesta en
términos de cobertura de la educación superior, así como una caracterización de las
principales diferencias de los sistemas de educación superior en ambos lados de la frontera. Se presenta
además una revisión de los tipos de redes de colaboración que se han creado, para concluir
con una discusión sobre los principales retos en la agenda de colaboración transfronteriza en materia
de educación superior.
La frontera: sus límites y su población
Con una extensión de más de 3,200 kilómetros, la frontera México-Estados Unidos constituye
la franja de intersección más grande en el mundo entre un país desarrollado y un país
en vías de desarrollo. Razones histórico-políticas, de asentamientos humanos y flujos migratorios,
así como, las diferentes etapas y variantes en el desarrollo económico y en las políticas
gubernamentales de ambos países, tanto en el plano doméstico como en el de la relación bilateral,
han hecho de la frontera una zona con una compleja realidad demográfica, política, económica
y cultural.
Una primera interrogante al respecto tiene que ver con la delimitación de la frontera misma. Aunque existen múltiples enfoques, diversos autores coinciden que el enfoque funcional es una forma útil de demarcar la frontera. Bajo este criterio, la frontera abarca diferentes áreas geográficas definidas no sólo por el grado de cercanía o alejamiento de la línea fronteriza, sino principalmente por su grado de influencia o dependencia hacia la misma (Ganster, 1997; Lorey, 1999). De acuerdo con este enfoque, para efectos del presente análisis, la región fronteriza central o zona de contacto estaría conformada por las áreas contiguas a la línea divisoria internacional. Existen 14 principales centros urbanos interfronterizos en esta zona, de los cuales con excepción de Tijuana/San Diego, la ciudad mexicana es más grande que su contraparte estadounidense (Liverman, et al., 1999). Una segunda categoría incluye centros urbanos ubicados a una distancia relativa de la frontera, pero con nexos interfronterizos importantes creados mediante actividades económicas, migración, cultura u otro tipo de relaciones. En esta categoría se encuentran ciudades como San Antonio, Monterrey, Chihuahua, Las Cruces, Tucson, Hermosillo, Ensenada y Los Angeles. Finalmente, una tercera zona es la que incluye ciudades que aunque forman parte de los estados fronterizos, tienen un grado menor de integración fronteriza, como es el caso de Austin, Albuquerque, Phoenix, Saltillo o Ciudad Victoria.
Partiendo del anterior criterio, un análisis de la región fronteriza (ver Cuadro 1 y Gráfico 1), permite observar con mayor claridad las tendencias demográficas por país y por zona, a la vez que hace posible observar las diferencias más significativas entre un país y otro.
En primer lugar cabe destacar que la zona fronteriza de ambos países registra una tendencia de crecimiento por encima de los promedios estatales y nacionales (ver Cuadro 2). Tan sólo en las poblaciones ubicadas en la línea fronteriza vivían, en 1995/96, un total de 7.6 millones de habitantes, un 57% en el lado mexicano y el restante 43 % en el estadounidense. Considerada la región en su conjunto, en el mismo periodo vivían 28.2 millones de personas, un 68% en el lado estadounidense y el restante 32% en el mexicano.
En la primera mitad de la década pasada, la región fronteriza México-Estados Unidos experimentó un crecimiento poblacional absoluto del 16% y del 12 % respectivamente. Aunque se carece de información más reciente, es posible inferir que esta tendencia ha continuado y que inclusive en los casos de algunas ciudades, se ha agudizado. Cabe destacar el caso de las poblaciones mexicanas enclavadas en el límite fronterizo, en las que el crecimiento absoluto en el mismo periodo fue del 22 %, en comparación con el 10 % registrado a nivel nacional. También en el lado estadounidense las ciudades de la línea fronteriza crecieron un 12 % en los primeros seis años de la década, contra el 6 % registrado a nivel nacional. Con excepción de la ciudad de Ojinaga, Chihuahua la cual decreció en un 0.2 %, el resto de las poblaciones fronterizas experimentaron altos niveles de crecimiento, siendo de destacar los casos de Nogales (38%) y Ciudad Acuña (38.8%) en el lado mexicano y de Edinburg (35.5 %) en el lado estadounidense.
Otro aspecto significativo que cabe destacar es el relacionado con las importantes diferencias en cuanto a la
pirámide poblacional (ver Cuadro 3). En este ámbito la población mexicana es relativamente
más joven que la estadounidense. Tan sólo en la zona fronteriza de contacto entre los dos países,
el 64 % de los habitantes en la última década tenían menos de 30 años, contra un 48
% en la frontera estadounidense. Ocurre lo opuesto con la población de mayor edad, únicamente 36%
es mayor de 29 años mientras que en los Estados Unidos este segmento representa el 52% de la población.
Educación superior en la frontera: Un análisis comparativo
Los sistemas de educación superior de ambos lados de la frontera son producto de desarrollos históricos
propios de cada país y funcionan bajo principios filosóficos también diferentes, producto
del proyecto de nación que cada país posee (Gill, J. y L. Alvarez, 1995). Esto resulta paradójico,
dado que aunque existe una cercanía física, en ocasiones de escasos metros entre instituciones de
ambos lados de la frontera, sus esquemas de operación son en ocasiones diametralmente opuestos. Algunos
aspectos distintivos se mencionan a continuación, de manera general, incluyendo entre otros, el enfoque
de la educación, el papel del gobierno y las características de los programas académicos y
de las instituciones1.
La educación: ¿Bien colectivo o bien individual?
Siendo considerada como el principal factor de movilidad social en el México contemporáneo (Sarukhán, J. 1994), la educación superior es percibida como un bien social alrededor del cual gira la definición de las carreras profesionales y la currícula. En la definición de programas académicos se busca enfatizar que la educación resulte benéfica para la sociedad y, en consecuencia, para el alumno. El estudiante es percibido más como el elemento crucial de un proceso de transformación social que como un usuario o consumidor de un servicio educativo, a diferencia de los Estados Unidos en donde frecuentemente se hace referencia a los estudiantes como consumidores o clientes.
En este contexto es entendible que, en general, exista en México un mayor grado de rigidez en los programas académicos y un marcado énfasis en la formación profesionalizante (Mungaray, A., 1998). También, esta concepción de la educación, explica la existencia de una serie de programas federales que van desde los que buscan inducir un cambio planeado en instituciones públicas como SUPERA, PROMEP o PRONAD; o incluso regulaciones aplicables tanto a instituciones públicas como privadas, como es el caso del programa obligatorio de servicio social para estudiantes de licenciatura.
En contraposición, en los Estados Unidos se asume que la educación es un bien individual que a su vez será benéfico para la sociedad. Se estima, asimismo, que un componente fundamental de la formación académica a nivel licenciatura debe estar compuesto por contenidos de educación general. Esto explica la alta flexibilidad que los estudiantes tienen para seleccionar las materias y concentraciones profesionales.
El papel del gobierno: ¿Centralización o federalismo?
Para entender la concepción social de la educación superior, es necesario que ésta sea analizada como parte del contexto general del proyecto nacional establecido en cada país. En el caso de México, el llamado proyecto post-revolucionario, ha enfatizado el papel rector del Estado en el ámbito educativo y, como consecuencia, el hecho de que la educación sea una responsabilidad del gobierno federal y que, como tal, constituye uno de los pilares fundamentales para la formación de la estructura social. Esto ha llevado, en el transcurso de los años, a la creación de un sistema nacional de educación caracterizado por una fuerte presencia del gobierno central, aún en regiones alejadas de la capital del país como la frontera misma. Aunque en los últimos años se han emprendido esfuerzos tendientes a la descentralización, aún en la actualidad las políticas educativas siguen siendo definidas en lo sustantivo a nivel federal.
A diferencia del caso mexicano, en los Estados Unidos, el papel del gobierno federal en materia de educación se encuentra claramente limitado por la misma Constitución en la cual se establece que esta es una responsabilidad de los gobiernos locales. Tan es así que el proyecto de George Washington para crear una Universidad Nacional nunca se pudo materializar e, inclusive, fue hasta el régimen de Jimmy Carter que el gobierno federal decidió crear un Ministerio de Educación cuya función se limita principalmente al manejo de programas de créditos educativos a los estudiantes y a la vigilancia en el cumplimiento de regulaciones antidiscriminatorias y al financiamiento de proyectos de investigación. En este sentido, los representantes de las instituciones públicas de la región fronteriza deben negociar con las legislaturas locales y el poder ejecutivo estatal, en aspectos tales como subsidio y autorización para el endeudamiento de largo plazo.
Es precisamente en este aspecto que los sistemas educativos en ambos países, de manera específica en la educación superior, resultan ser diametralmente opuestos. Mientras que en los Estados Unidos la educación superior es un asunto de jurisdicción del Estado y de las comunidades locales; en el caso mexicano, aun a pesar de recientes intentos de descentralización, el gobierno federal tiene una fuerte influencia sobre la política de la educación superior nacional y, en consecuencia, de la región fronteriza. En este caso, el gobierno actúa como asignador de subsidios y estímulos dirigidos a las universidades públicas autónomas, como otorgante del presupuesto y eje central en la definición de programas académicos y de liderazgo institucional de las instituciones públicas no autónomas y como regulador de las instituciones privadas. Los gobiernos estatales aportan de manera complementaria subsidios a las universidades públicas y su participación en la política de la educación superior es, generalmente, marginal. Las instituciones públicas no autónomas, como son los Institutos Tecnológicos y las recientemente creadas Universidades Tecnológicas, operan bajo un esquema de control centralizado desde la Secretaría de Educación Pública en la ciudad de México.
Un componente importante en el sistema de educación superior estadounidense es el relacionado con la acreditación institucional y de programas académicos, la cual es vital para la determinación de cumplimiento de estándares de calidad. En los estados de la zona fronteriza, tienen injerencia la Western Association of Schools and Colleges (WASC) en California, la North Central Association of Colleges and Schools (NCACS) para el caso de Arizona y Nuevo México y la Southern Association of Colleges and Schools (SACS) para el caso de Texas. En México, existen intentos recientes, aunque aún incipientes, a través de la ANUIES y la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior (FIMPES), tendientes a la creación de estructuras similares de acreditación institucional.
En el caso específico de la FIMPES, se ha estructurado un esfuerzo en el que se promueve la mejora continua de la calidad entre su membresía, a través de un proceso que incluye un autoestudio institucional que utiliza como marco de referencia a once categorías o estándares, mismas que tipifican los principales aspectos que debe cubrir una institución de educación superior. El autoestudio es seguido por la visita de un equipo externo, mismo que elabora un reporte que, junto con un plan de mejora institucional, constituyen en su conjunto la base para que se determine si la institución cumple o no con los referidos estándares. A mediados del 2000, 48 de 95 instituciones miembros o aspirantes de FIMPES habían cubierto ya todo el proceso descrito. Además de que en general se ha logrado impulsar la mejora continua entre su membresía, este proceso está generando un movimiento hacia una cultura de planeación y evidencia respecto a los resultados e impacto, entre las instituciones de educación superior.
Los programas académicos
En el sistema mexicano las instituciones de educación superior ofrecen, en general, programas con duración de cuatro a cinco años que llevan a la obtención de la licenciatura, previa realización del servicio social y presentación del examen profesional. Con excepción de las nacientes Universidades Tecnológicas que, para efectos de simplificación se consideran como equivalentes a los Colegios Comunitarios de los Estados Unidos, las instituciones de educación superior mexicanas en general no ofrecen programas de dos años similares a los de Estados Unidos. Los programas de Maestría y Doctorado son relativamente similares en duración, carga académica y rigor a los que se ofrecen en los Estados Unidos.
En el caso estadounidense, existe una clara diferenciación entre los Colegios de cuatro años y Universidades y los Colegios Comunitarios, los cuales ofrecen carreras de dos años conocidas como Associate Degree, a cuyo término los estudiantes pueden incorporarse al campo laboral o transferir sus créditos a la Universidad o Colegio de cuatro años para la obtención del grado conocido como Baccalaureate el cual se obtiene de manera automática, una vez acumulado un determinado número de créditos académicos. La importancia relativa de los Colegios Comunitarios es significativa si se considera que de cada diez estudiantes de nuevo ingreso a la educación superior en los Estados Unidos, cinco se inscriben en Colegios Comunitarios.
En la región fronteriza México-Estados Unidos, analizada en su concepto amplio, existen 136 instituciones de educación superior que ofrecen programas de dos años o de educación normal o universidades tecnológicas para el caso mexicano, 108 que ofrecen programas de licenciatura o Bachelor, 78 que además ofrecen Maestría y 45 que ofrecen instrucción hasta el nivel de Doctorado (ver Cuadro 4).
Las instituciones
Las instituciones mexicanas pueden clasificarse por afiliación en públicas y privadas. Las primeras pueden ser autónomas o dependientes del gobierno federal, mientras que las privadas son asociaciones no lucrativas, en algunos casos asociadas con alguna agrupación religiosa. En cuanto al nivel preponderante de estudios ofrecidos, de acuerdo con la Tipología de Instituciones de Educación Superior de la ANUIES, pueden ser instituciones de nivel técnico universitario superior o profesional asociado, de licenciatura, de licenciatura y maestría, de licenciatura, maestría y algún doctorado, de licenciatura y posgrados y, finalmente, con énfasis únicamente en el posgrado (ANUIES, 1999). Otra manera de clasificarlas incluye Escuelas Normales (que se dedican a la formación de profesores), Institutos Tecnológicos (que ofrecen en general programas de licenciatura principalmente en las áreas de ingeniería y administración), Universidades Tecnológicas (que ofrecen programas de dos años conocidos como Técnico Universitario) y Universidades (que ofrecen carreras profesionales, maestrías y, en algunos casos, doctorados).
En la zona fronteriza mexicana existían en 1995 un total de 152 instituciones de educación superior, atendiendo una matrícula de licenciatura y posgrado del orden de 148,036 estudiantes (ANUIES, 1996).
En el caso estadounidense, las instituciones suelen definirse de acuerdo con la conocida como Clasificación Carnegie que incluye Colegios Comunitarios (que ofrecen grados de Associate de dos años), Colegios de cuatro años (que ofrecen los estudios de Bachelor y posiblemente algún programa de Maestría) y Universidades (que en general ofrecen programas de Bachelor, Maestría y Doctorados). En el caso de las instituciones privadas, éstas pueden ser no lucrativas o creadas explícitamente con fines de negocio. En la región fronteriza de los Estados Unidos, existían en 1995 un total de 216 instituciones de educación superior que atendían una población estudiantil de 1,407,162 estudiantes (HEP, 1995).
Aún cuando pudiera parecer a simple vista que hay una alta cantidad de instituciones, sin embargo, existen comunidades fronterizas, sobre todo en la zona de contacto entre los dos países, en las que hace falta una mayor infraestructura de educación superior. Tal es el caso de Eagle Pass, Texas y Nogales, Arizona en el lado estadounidense, así como de Agua Prieta, Sonora y Piedras Negras, Coahuila en el lado mexicano.
Por otra parte, en materia de cobertura de la educación superior es precisamente donde se aprecian agudas asimetrías entre ambos países, y más específicamente en la región de contacto de la frontera. Mientras en los Estados Unidos el 63 % de la población de 19 a 24 años está matriculada en educación superior, en el lado mexicano sólo el 22% de los jóvenes entre 20 y 24 años son alumnos de educación superior. En suma, el número de estudiantes mexicanos matriculados en educación superior es con mucho, menor.
Finalmente es de relevancia señalar que la diferenciación entre las instituciones de educación superior públicas y privadas, tiende a diluirse en ambos lados de la frontera: por una parte puede encontrarse que las universidades públicas están buscando en forma creciente complementar su presupuesto operativo mediante acciones programadas de allegamiento de recursos, incluyendo donativos, mientras que, por otra parte, se observa a las universidades privadas buscando relacionarse mejor con y desarrollando acciones sustantivas hacia su comunidad inmediata (Rhoades, 1999).
Financiamiento de la educación superior
El financiamiento gubernamental sigue caminos diferentes en ambos países: en el caso mexicano éste se asigna de manera directa sólo a las instituciones públicas, mediante subsidios directos anuales y apoyos dirigidos a ciertos propósitos, lo que lleva a estas instituciones a cobrar, en general, cuotas y colegiaturas simbólicas. Las universidades privadas, sin acceso a estos recursos, dependen principalmente de los ingresos por cuotas y colegiaturas y por donativos corporativos para cubrir sus gastos de operación y sus inversiones de capital. Si bien no se dispone de información adecuada de las finanzas de las instituciones privadas, se puede observar que en cuanto a apoyos financieros para el estudiantado, una gran mayoría de las universidades privadas ofrecen becas pero con recursos de las propias instituciones. A la vez, se tienen esfuerzos incipientes pero importantes en materia de crédito educativo, como la Sociedad de Fomento a la Educación Superior (SOFES), promovida for FIMPES como una alternativa con fondos de las propias instituciones, el Gobierno Federal y organismos internacionales. En cuanto a las públicas, en promedio el subsidio federal representa el 60.3 % del total de ingresos, 29.7 % proviene de subsidios estatales, 4.1 % de cuotas y colegiaturas, 0.3 % de donativos y el restante 5.6 % de otras fuentes (SEP-ANUIES, 1993).
En el caso estadounidense, el financiamiento directo se otorga principalmente a las instituciones públicas mediante subsidios estatales y locales, pudiendo en algunos casos las instituciones privadas tener acceso limitado a tales recursos. No obstante, a nivel nacional el apoyo estatal y local representa sólo el 40 % de los ingresos de las instituciones públicas y el 3% de las privadas (NCES-USDOE, 1996). El apoyo del gobierno federal vía créditos educativos y becas a los estudiantes, puede ser aplicado tanto en instituciones públicas como privadas, lo cual, al final de cuentas, constituye una importante fuente de financiamiento a las instituciones. Los recursos para investigación del gobierno federal pueden ser otorgados también a ambos tipos de instituciones. Finalmente, un componente de los ingresos es el representado por las cuotas y colegiaturas, el cual asciende al 18.4 % y 42 % del total de ingresos de las instituciones públicas y privadas respectivamente.
La estructura de gobierno, liderazgo institucional y administración
Otro factor importante en las diferencias entre las instituciones de ambos lados de la frontera, es el relacionado con las formas de gobierno y administración de las instituciones. La figura de la Junta de Gobierno como autoridad máxima de la institución, integrada en su mayoría por personajes no necesariamente asociados con la institución es una situación común en las instituciones estadounidenses tanto públicas como privadas, así como, en general, en las instituciones privadas mexicanas. Asimismo, del lado mexicano, las instituciones públicas controladas por el gobierno federal, como los Institutos Tecnológicos y las Universidades Tecnológicas, tienen autoridades nombradas desde el gobierno central. Finalmente, las universidades públicas autónomas mexicanas tienen formas de autogobierno variadas, que van desde el caso de instituciones como la de Sonora y Nuevo León, en las que existe una Junta de Gobierno integrada por destacados universitarios, que nombra al Rector de la institución, hasta otras en las que toda la comunidad, incluidos los estudiantes, vota para elegir al Rector. En todos los casos, la figura del Consejo Directivo Universitario es de relevancia crucial en el ámbito académico, presupuestal y político, a diferencia del caso estadounidense en el que la función del Senado Académico es restringida precisamente a los aspectos académicos.
Es práctica común en el caso de las universidades públicas mexicanas que el Rector y directores de escuelas sean elegidos de entre los propios funcionarios o profesores de la institución por lo que la movilidad interinstitucional a ese nivel es mínima. Asimismo, existe un término predefinido de funciones con posibilidad, en algunos casos, de reelección. También en todos estos casos existe un Consejo Directivo o Asamblea Universitaria, el cual, tiene la máxima autoridad en temas de presupuesto institucional, programas académicos y, en algunos casos, nombramiento del Rector y Directores de Escuelas. Este Consejo suele integrarse por los decanos, un representante de los profesores y un representante estudiantil de cada escuela.
En el caso estadounidense, en general, la máxima autoridad institucional es la Junta de Gobierno, compuesta
por miembros prominentes de la comunidad y representación minoritaria o nula del profesorado y los estudiantes.
En el caso de las instituciones públicas, los miembros de la Junta de Gobierno son nombrados por el gobernador
del Estado o son elegidos en las votaciones ciudadanas. En el caso de las instituciones privadas, éstos
suelen ser nombrados por los propios miembros existentes de la Junta de Gobierno. Entre otras funciones, la Junta
de Gobierno nombra al Rector previos procesos semiabiertos de auscultación en los que es práctica
generalizada que participen candidatos provenientes de otras instituciones. De acuerdo con datos del Consejo Estadounidense
de la Educación, casi el 75 % de los rectores de colegios y universidades provienen de otras instituciones
y solamente uno de cada cuatro rectores suele ser candidato interno (Ross, M. 1998). Los Decanos y principales
funcionarios de la institución son seleccionados mediante un mecanismo similar de búsqueda. No suelen
haber términos formales de permanencia. Existe en las instituciones un Senado Académico cuya función
se circunscribe principalmente a los asuntos relacionados con los programas académicos.
Las redes de colaboración como respuesta a los retos comunes
Indudablemente la apertura comercial de México, el crecimiento de la industria maquiladora en la región
fronteriza y la firma del TLC entre otros aspectos, han servido como detonadores importantes en el acelerado aunque
desequilibrado desarrollo económico regional de la frontera México-Estados Unidos.
Dado lo anterior, es claro que la frontera es un laboratorio ideal para la colaboración transfronteriza, no solamente en la búsqueda de incrementar la movilidad académica de estudiantes y profesores, sino además para promover investigación y la internacionalización del curriculum y, en general, para propiciar un papel más activo de las instituciones en la atención de los retos de la región en su conjunto.
En este sentido, han surgido numerosas iniciativas de colaboración, tanto en el plano institucional, como en el ámbito gubernamental, que pueden clasificarse de la siguiente manera y que se ilustran con algunos ejemplos:
Iniciativas gubernamentales
En la complicada relación bilateral México-Estados Unidos, el tema de la frontera suele ser motivo de numerosas controversias, discusiones y acuerdos intergubernamentales. En los gobiernos de Ernesto Zedillo y William Clinton, se ha impulsado la idea de crear una agenda de cooperación fronteriza que se ha traducido en una serie de acuerdos de colaboración en temas tales como medio ambiente, salud, seguridad, asuntos migratorios, transporte, derechos de agua, etc. Sin embargo, el tema de la educación, aunque suele ser parte del texto de los propósitos y del discurso público, no ha sido motivo de un esfuerzo específico y concreto entre ambos gobiernos en su agenda de colaboración fronteriza. Una razón que se esgrime con frecuencia es precisamente el hecho de que los ámbitos de autoridad a ese respecto son diferentes entre ambos gobiernos federales. Eso podría explicar el hecho de que ha sido precisamente en el ámbito de competencia de los gobiernos estatales fronterizos en donde se han generado acuerdos concretos.
Seguramente el ejemplo más visible de tales acuerdos es el relacionado con los programas de exención de colegiaturas foráneas para estudiantes provenientes del estado vecino, el cual ha facilitado la movilidad estudiantil, sobre todo de México hacia los Estados Unidos. Existen programas de este tipo entre Arizona y Sonora, Texas y sus estados fronterizos vecinos y Nuevo México y Chihuahua. Los gobiernos de California y Baja California estudian actualmente la posibilidad de desarrollar un programa similar. En el caso de Arizona-Sonora, cada año 50 estudiantes de Sonora pueden estudiar en cualquier institución pública de educación superior de Arizona a precios de estudiantes locales y viceversa. Desde que este programa se creó, la cuota de estudiantes sonorenses en Arizona se ha cubierto, mientras que el flujo de estudiantes arizonenses hacia Sonora ha sido casi nulo. Esto ha llevado a la necesidad de crear opciones alternativas como el ofrecimiento, con limitado éxito aún, de cursos intensivos de español y cultura.
El caso de Texas es seguramente el de mayor impacto en cuanto al flujo unidireccional de estudiantes. Por acuerdo de la legislatura local de Texas, aquellos estudiantes mexicanos que demuestren contar con recursos económicos limitados y que hayan sido aceptados por instituciones de educación superior públicas enclavadas en condados fronterizos del estado de Texas, son elegibles para pagar cuotas iguales a las que se cobran a los estudiantes locales.
Finalmente, un acuerdo similar existe en Nuevo México, lo cual permite a estudiantes “del norte de México” inscribirse en sus instituciones públicas pagando colegiaturas locales. Recientemente, las autoridades del estado de California iniciaron conversaciones con su contraparte del estado mexicano de Baja California para la eventual creación de un programa de similares características a las existentes en el resto de los estados fronterizos.
Si bien es cierto, este esfuerzo de cooperación es encomiable, sin embargo su impacto es parcial dado que facilita en su mayoría el flujo de estudiantes en una dirección, en este caso mexicanos hacia los Estados Unidos. Aún cuando en algunos casos, como el de Arizona-Sonora, la expectativa es que también se genere un flujo de estudiantes hacia México, la movilidad de estudiantes hacia las universidades mexicanas de la frontera resulta, en general, menos atractiva para los estudiantes universitarios estadounidenses. De hecho, esta limitación refleja uno de los retos actuales en general de México con respecto a los Estados Unidos en materia de movilidad estudiantil.
En el ámbito de las iniciativas de corte gubernamental, es importante también destacar que la Asociación de Gobernadores Fronterizos finalmente ha decidido crear -a partir de su XVIII Conferencia realizada en Sacramento, California los días 1 y 2 de junio del 2000- un Comité de Educación como espacio permanente para la discusión de iniciativas de colaboración entre ambos países. Derivado de la creación de este Comité surgirán iniciativas dentro de las que seguramente algunas tendrán una relación directa o indirecta con la educación superior fronteriza.
Otro ejemplo de colaboración entre los gobiernos de ambos países es el caso del Programa de Académicos Fronterizos (Border Lecturer). En un esfuerzo conjunto de los gobiernos de EUA y México a través de la Comisión Fulbright-García Robles, mediante este programa se permite que profesores de instituciones fronterizas puedan pasar un trimestre o más dictando una cátedra o desarrollando un proyecto de investigación con sus homólogos del “otro lado de la frontera”, sin tener que mudarse de tiempo completo al país vecino.
Iniciativas del sector empresarial y redes de vinculación
Al igual que en otros ámbitos similares, la respuesta del sector empresarial a las iniciativas de colaboración en materia de educación superior en la región fronteriza ha sido más bien cauta. Probablemente el caso más significativo es el Programa “Buen Vecino” de Estancias de Entrenamiento en Empresas para estudiantes de México y Estados Unidos. Este programa, apoyado por la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, ha facilitado la estadía temporal de verano en empresas por parte de estudiantes de ambos países. Creado en 1995, el Programa Buen Vecino ha apoyado a más de 200 estudiantes a la fecha, una buena cantidad de ellos provenientes de la región fronteriza.
Existen, por otra parte, iniciativas de colaboración en las que por excepción las universidades han desarrollado proyectos con el sector empresarial orientados a la solución de problemas concretos o de la economía regional. Tal es el caso del Proyecto Arizona State University-CETYS-Kenworth, que involucró a profesores y alumnos de ambas instituciones trabajando para ampliar la capacidad productiva de la planta y lograr que sus productos cumplieran con especificaciones de clase mundial. Por otra parte, a través de la misma alianza entre la Arizona State University y CETYS Universidad, se desarrolló un proyecto denominado “Baja California hacia la Competitividad” mediante el cual se identificaron los núcleos económicos más importantes en la relación de Baja California con los estados fronterizos de los Estados Unidos.
Redes interinstitucionales intersectoriales
Seguramente el ejemplo más visible de este tipo de iniciativas en las que se involucra una alta participación de instituciones de educación superior es el caso de la Red Fronteriza Pacto Fronterizo (Border PACT), convocada por el Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte (CONAHEC), la ANUIES y el Consejo Estadounidense de la Educación (ACE).
Creada en agosto de 1997, esta red agrupa a 65 instituciones de educación superior y organizaciones de ambos lados de la frontera. Border PACT busca lograr no sólo una mejor coordinación entre las propias instituciones, sino también propiciar que las mismas actúen de manera coordinada como agentes de cambio social en la región en la atención de los problemas que son comunes en ambos lados de la frontera. Esta red se creó, a instancias y con el apoyo de la Fundación Ford, en consideración al hecho de que la dinámica de la región fronteriza México-Estados Unidos presenta un reto único para ambos países. Tiene por sede la Arizona State University y es administrada por el CONAHEC.
Border PACT se diseñó para proveer un foro permanente que permita que las instituciones compartan su experiencia en este sentido y colaboren en consecuencia. Esta red de cooperación funciona mediante cuatro grupos de trabajo regionales, cuenta con una base de datos bilingüe interactiva en Internet y financia proyectos de colaboración interinstitucional que sean binacionales y que incluyan la participación de organizaciones de la comunidad o entidades gubernamentales de ambos lados de la frontera.
En 1999 se realizó la primera Convocatoria para financiar proyectos binacionales conjuntos. De un total de 57 propuestas remitidas por una gran variedad de grupos de colaboración entre instituciones de educación superior de ambos lados de la frontera, organizaciones de la comunidad, entidades gubernamentales y organizaciones empresariales, un 60% correspondían a proyectos educativos, 52 % sobre temas de medio ambiente, 38% de salud, 20% de desarrollo económico y 12% sobre temas de desarrollo comunitario. Los proyectos finalmente seleccionados para ser apoyados financieramente incluyen una clínica de salud en una populosa colonia de Tijuana en la que se brinda servicio a la comunidad a la vez que se capacita a médicos y especialistas en salud de la UABC y la University of Californa en San Diego; una campaña de orientación sobre los derechos de los inmigrantes que llevan a cabo estudiantes de la University of Arizona y la Universidad del Noroeste; un proyecto de instalación de purificadores de agua con base en tecnología solar puesto en operación en colonias de Ciudad Juárez por técnicos de la New Mexico State University (NMSU) y empresarios de El Paso, con el apoyo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); un programa de capacitación de especialistas en educación especial bilingües organizado por académicos de NMSU y UACJ; y el desarrollo de una campaña de concientización ambiental para niños de los dos Laredos llevado a cabo por la Texas A&M University International y la SEP de Tamaulipas.
En un ámbito de colaboración similar aunque con un énfasis específico en ciertos temas como el de medio ambiente y desarrollo sustentable, la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), ha promovido la realización de proyectos binacionales en los que se involucra la participación de investigadores universitarios, gobiernos de ambos lados de la frontera y empresarios. Destacan, en este ámbito, el Programa de Colaboración Binacional sobre Ciencia, Tecnología y Desarrollo Sustentable en la frontera México-Estados Unidos, así como las estancias de verano en Estados Unidos para investigadores jóvenes y el programa de visitas de profesores distinguidos que se ofrece en coordinación con la Academia Mexicana de Ciencias.
Otra iniciativa del tipo, es la que promovió en forma limitada la Red de Cooperación ACE-ANUIES, mediante la convocatoria única de apoyo a proyectos con recursos semilla ofrecida en 1998. Es interesante observar que en los cinco proyectos que recibieron apoyo financiero, cuando menos una de las instituciones participantes se encuentra enclavada en la zona fronteriza. Los proyectos financiados son los siguientes: Programas de Doctorado en Ingeniería y Administración para el Desarrollo de Profesorado en la Región Fronteriza, a cargo del CETYS Universidad, Arizona State University, San Diego State University y United States International University; Programa de Colaboración Institucional en la Enseñanza de Idiomas, bajo la responsabilidad de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la University of Texas-Panamerican; Red de Colaboración Institucional en Salud Pública en la Zona Fronteriza de Baja California y California, a cargo de la Universidad Autónoma de Baja California y la University of California en San Diego; Programa para el Fortalecimiento de la Colaboración en Educación a Distancia, a cargo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y la California State University en Northridge; y Programa de Colaboración en Educación a Distancia, entre las universidades Autónoma de Ciudad Juárez y la Ball State University de Indiana.
Finalmente, es de importancia mencionar el caso del Consorcio Internacional para el Desarrollo Educativo y Económico (International Consortium for Educational and Economic Development), que si bien actualmente cuenta con una membresía de carácter trilateral, históricamente ha incluido y continúa fomentando con bastante intensidad la colaboración entre instituciones postsecundarias en ambos lados de la frontera. A partir de 1999, ICEED ha lanzado un programa de apoyo de “dinero semilla” denominado Entree, mismo que ha propiciado la integración de proyectos bilaterales y trilaterales. Algunos ejemplos de tales proyectos son las iniciativas de colaboración creadas entre los Colegios Comunitarios Paradise Valley de Arizona y Rancho Santiago de California con el CETYS Universidad: en el primer caso se ha desarrollado un par de cursos binacionales en línea sobre Contabilidad y sobre Administración Internacional, mientras que en el segundo caso se intenta estructurar una red fronteriza para el apoyo a la pequeña y mediana empresa y el desarrollo emprendedor. Otro proyecto es el desarrollado entre Palo Alto College de Austin, Texas, la Universidad Tecnológica de Coahuila y la Universidad Tecnológica de Tabasco, el cual aborda el desarrollo curricular en tecnología ambiental.
Redes de investigadores
Al igual que en otros casos, las redes de investigadores han proliferado por diversas vías. En este orden de ideas cabe mencionar los esfuerzos enfocados en una subregión fronteriza con una perspectiva multidisciplinaria, como el caso de la Asociación Río Bravo que agrupa desde hace algunos años principalmente a expertos de Texas, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila; los trabajos de colaboración de expertos en un ámbito específico con una perspectiva integral de la región, como la Fundación para la Salud de la Frontera México-Estados Unidos; o las redes de expertos de diversas disciplinas que encuentran un punto común de interés en el estudio de las fronteras a nivel mundial.
En esta área cabe destacar el esfuerzo pionero que la Asociación de Académicos de la Frontera (Association of Borderlands Scholars) ha llevado a cabo desde hace varios años. ABS publica el Journal of Borderlands Studies y realiza anualmente una reunión binacional que convoca a un creciente número de académicos de ambos países para discutir la perspectiva académica sobre los temas fronterizos y presentar los resultados de sus investigaciones. Aunque surgió como un grupo informal de estudiosos de la frontera México-Estados Unidos, ABS ha ampliado su perspectiva y ahora reúne a expertos fronterizos de otras latitudes, lo cual brinda una perspectiva comparada de gran interés para los ahora autodenominados “fronterólogos”.
Otra red pionera en la colaboración entre investigadores de México y Estados Unidos es PROFMEX, la Red de Investigación sobre México, con sede en la Universidad de California en Los Angeles. Asimismo, la ANUIES fomentó el encuentro de investigadores sobre estudios fronterizos mediante una serie de cuatro reuniones nacionales sobre el tema llevados a cabo entre 1980 y 1996.
El Internet ha servido además como mecanismo facilitador de la comunicación entre investigadores fronterizos. Existe una amplia gama de listas de distribución electrónica sobre temas fronterizos. Algunas de las más activas son Frontera-L administrada por la Universidad de Nuevo México, FRONTERA_BORDER con sede en la UNAM, la red Regional-Studies-Mexico manejada por CISDER Consultores y BorderPACT con sede en el CONAHEC y la Universidad de Arizona.
A nivel especializado, se han creado una gran cantidad de redes de cooperación entre investigadores de diversas disciplinas. Destacan por su actividad los esfuerzos conducidos en los temas de medio ambiente y salud, los cuales son significativos por su carácter interdisciplinario y binacional. Tal es el caso del Consorcio Universitario México-Estados Unidos para el Manejo de Desechos Tóxicos, el Southwest Consortium for Environmental Research and Policy (SWCERP) o el Grupo Ecologista Universitario (GEU).
Finalmente, es importante mencionar el papel que los centros de investigación y docencia de la frontera han tenido en la creación de una infraestructura de investigación fronteriza y de redes de colaboración especializadas. En el lado mexicano destaca por su importancia y por el creciente papel como referencia obligada en la formulación de políticas públicas, el caso de El Colegio de la Frontera Norte con sede en Tijuana, B.C. y su red de instituciones afiliadas en los demás estados fronterizos. Las universidades por su parte cuentan con centros de investigación de diversas disciplinas. En el caso estadounidense existen diversos centros como el Instituto para el Estudio de las Californias, con sede en la San Diego State University; el Centro Udall de Políticas Públicas, con sede en la Arizona University; el Centro de Estudios Fronterizos y Hemisféricos de la University of Texas-El Paso; y el Centro de Investigaciones Económicas Fronterizas de la Texas A&M International University de Laredo, por mencionar algunos.
En este mismo ámbito, destaca también el Consorcio UC MEXUS, el cual representa a todos los campi del sistema de la University of California en sus esfuerzos de colaboración con México. En la práctica esta iniciativa ha incluido numerosos proyectos en la franja fronteriza. UC MEXUS tiene por sede la University of California en Riverside.
En resumen, existe una amplia gama de esfuerzos de colaboración entre investigadores. Sin embargo, es lamentable reconocer que no se cuenta con un inventario completo o directorio actualizado que permita dar cuenta de las diversas iniciativas en esta dirección.
Redes institucionales para la oferta de grados académicos conjuntos y currículo compartido
Aunque aún escasos los ejemplos de cooperación fronteriza en este ámbito, los resultados alcanzados y las expectativas generadas por los mismos, seguramente servirán de estímulo a iniciativas similares que puedan emprender otras instituciones.
Un primer caso de cooperación para la oferta de grados académicos conjuntos lo constituye el Programa MEXUS en el que participan la San Diego State University, CETYS Universidad, Southwestern College y la Universidad Autónoma de Baja California. En el marco de este programa se ofrece la licenciatura en Negocios Internacionales a estudiantes de ambos lados de la frontera, los cuales toman cursos tanto en los Estados Unidos como en México. Al término del programa, los egresados reciben un doble diploma.
A nivel de posgrado destacan los casos del Programa de Doctorado en Trabajo Social que ofrecen la Universidad Autónoma de Nuevo León y la University of Texas-Austin, el programa dual de posgrado establecido entre la Universidad Regiomontana (UR) de Monterrey y la Texas A&M International University de Laredo y el Consorcio para la Formación de Doctores en Administración e Ingeniería del CETYS. Este último se ofrece con el apoyo de instituciones fronterizas como la Arizona State University, University of Arizona, San Diego State University y United State International University, contando además con la colaboración de instituciones de Canadá, tales como University of Toronto, Concordia University de Montreal, University of Victoria y University of Columbia Británica. Se tiene además proyectado para el 2001, el ofrecimiento de un Doctorado en Educación con énfasis en Administración y Liderazgo en Educación Superior, con el apoyo de la University of Arizona. Todo lo anterior, cuenta con una combinación de modalidades que incluyen clases presenciales in situ, sesiones cortas de verano en el extranjero y sesiones por videoconferencia usando Internet y a través de videos.
Un último ejemplo, referido específicamente al caso de la movilidad estudiantil fronteriza es el programa establecido recientemente entre la Universidad Estatal de San Diego (SDSU), Campus Imperial Valley ubicado en Caléxico, California y el CETYS Universidad Campus Mexicali. En este programa se fomenta la movilidad ad hoc para la zona fronteriza, teniéndose por una parte a grupos enteros de alumnos de la parte de Estados Unidos que asisten varias veces a la semana a clases análogas en México y viceversa; a la vez, cuenta con profesores de México que de manera regular se desplazan a los Estados Unidos para impartir materias de importancia para SDSU y viceversa.
Redes para la formación de líderes institucionales y expertos fronterizos
A pesar de la enorme necesidad surgida de la compleja problemática fronteriza, han sido escasos los esfuerzos
interinstitucionales para la formación y desarrollo de líderes institucionales, funcionarios y expertos
con una perspectiva fronteriza en el ámbito de la educación superior. Ha sido en el lado estadounidense
en donde se han realizado algunos esfuerzos, aunque limitados, en esta dirección. El primero de ellos, denominado
Instituto Hispano de Liderazgo Fronterizo (Hispanic Border Leadership Institute), es un ambicioso programa de doctorado
interinstitucional en educación superior, en el que participan siete universidades fronterizas estadounidenses,
encaminado a la formación de líderes e investigadores con énfasis en la frontera. Otra iniciativa
de índole similar es un programa anual intensivo de entrenamiento en asuntos fronterizos dirigido a ejecutivos
de organizaciones gubernamentales, sociales y educativas. Denominado Academia Fronteriza/Border Academy, este programa
es organizado por el Centro de Estudios México-Americanos de la Universidad de Arizona.
Ambos programas, sin embargo, tienen la limitante de estar dirigidos principalmente a audiencias estadounidenses
por lo que su contenido y enfoque es restringido en cuanto a participación, cobertura y enfoque de temas.
Temas en la agenda de la colaboración
Aún cuando existen importantes diferencias estructurales, el reconocimiento de la realidad de la frontera
México-Estados Unidos como un espacio común en el que se comparten retos y oportunidades, permite
contar con un punto de partida común para la cooperación de una forma más coordinada que permita
construir relaciones de colaboración en las que se reconozcan y respeten las diferencias y al mismo tiempo
desarrollen agendas comunes. Un estudio realizado entre instituciones de educación superior de ambos lados
de la frontera (León, F. y F. Marmolejo, 1997) demostró que existe un interés creciente por
colaborar, especialmente en áreas relacionadas con educación, migración, desarrollo económico,
comercio y medio ambiente. Curiosamente en ambos casos, las instituciones dieron una importancia menor a los temas
de tecnología e infraestructura, salud, idiomas y cultura. Por otra parte, es importante observar que existen
percepciones diferentes por país respecto a las prioridades de la colaboración. Mientras que las
instituciones de Estados Unidos colocan la migración en primer lugar, la educación en segundo, y
el desarrollo económico o comercio en tercero, las instituciones mexicanas consideran a la educación
y el medio ambiente en la misma categoría, seguidos de desarrollo económico o comercio, considerando
de importancia secundaria el tema de migración.
Bajo este espíritu y considerando además algunos trabajos recientes de Rubio (1998), Romero-Hicks (1999), Marúm (1999) Amastae (2000), Arimaña (2000) y Wood (2000), entre otros, se pueden identificar las principales áreas que son parte de la agenda de colaboración transfronteriza en materia de educación superior.
1) Acceso a la educacion superior. Debido al rápido crecimiento demográfico que se ha experimentado en los últimos años en la región, el tema del acceso es crítico en ambos lados de la frontera, aunque a diferentes niveles. Hacer posible que más estudiantes tengan acceso a la educación superior es mucho más crítico en el caso de México, aunque también es de prioridad en el lado estadounidense. Si bien pudiera pensarse difícil que se vaya a dar un crecimiento masivo de la matrícula en instituciones de educación superior o que se vayan a crear nuevas, la descentralización en México ha propiciado el surgimiento de instituciones en el interior del país, principalmente universidades privadas. En el caso de la región fronteriza tal crecimiento se ha dado tanto por instituciones que han emergido localmente, como por instituciones ya existentes en otras ciudades que han expandido en esta región su cobertura geográfica. También se observa en la zona fronteriza de México, la presencia física o por medios electrónicos de programas provenientes de los Estados Unidos, como es el caso de la Maestría en Administración que ofrece la National University o los programas de la University of Phoenix. Por otra parte, es necesario además desarrollar esfuerzos de colaboración innovadores, no tradicionales y de alcance transfronterizo que atiendan este aspecto. Así mismo, es imperioso atender las necesidades de educación de poblaciones no tradicionales como son las personas de mayor edad, sector que ha estado creciendo rápidamente, especialmente en los Estados Unidos, o los grupos indígenas de ambos lados de la frontera.
2) Calidad de la educacion superior. El tema de calidad es crítico en las instituciones de educación superior de la región. Aunque bajo diferentes circunstancias, las instituciones en ambos lados de la frontera deben atender este aspecto bajo una perspectiva regional pues si algo comparten es la necesidad de encontrar formas innovadoras para mantener y mejorar la calidad en todos los niveles. Esto se aplica en aspectos tales como los créditos académicos, carreras, profesores, desempeño académico de los estudiantes y acreditación, entre otras áreas, en las que las instituciones deben trabajar de una manera permanente. Por otra parte, si en un contexto global la portabilidad de estudios y credenciales universitarias es deseable, en la franja fronteriza este aspecto es vital para mantenerse competitivo y poder aprovechar las oportunidades que la región presenta de manera natural. La creación de mecanismos compartidos de aseguramiento de la calidad de la educación superior, se convertirá sin lugar a dudas, en un aspecto crítico en la frontera.
3) Educacion superior y desarrollo regional. Es altamente relevante incrementar la participación de las Instituciones de Educación Superior con sus comunidades en dos aspectos: la atención de sus urgencias y las actividades de desarrollo económico. En este sentido, se deben desarrollar de una manera permanente e integral, programas y actividades que estén relacionados con las necesidades de la región, sobre todo a través de lazos más efectivos y significativos con el sector productivo, el gobierno y las organizaciones de la comunidad. Esto incluye tomar en cuenta la atención de aspectos de importancia crítica, figurando entre otros el medio ambiente, salud, educación, población y asuntos migratorios, comercio y desarrollo económico, entre otros.
4) Efectividad institucional y apertura. En ambos lados de la frontera son frecuentes los llamados de diversos sectores de la sociedad hacia las instituciones de educación superior para que sean más efectivas y para que sean más abiertas a la propia sociedad. Las instituciones enfrentan inevitablemente la necesidad de responder a sus comunidades con resultados claros y tangibles. Esto necesariamente debe traducirse en tener instituciones más abiertas y flexibles, por un lado, pero también en incrementar su propia productividad. Dado que es poco realista pensar que en el futuro cercano vaya a haber montos adicionales masivos de recursos financieros para las instituciones, éstas necesariamente tendrán que desarrollar estrategias reconociendo esta realidad. Crear esfuerzos de cooperación en diversas áreas puede traer alivio a las instituciones y hacer un uso más productivo de sus recursos de una forma compartida. Esto además crearía condiciones propicias para el eventual desarrollo de mecanismos binacionales de financiamiento de iniciativas específicas de la educación superior.
5) Tecnología y educación no convencional. Dadas las condiciones geopolíticas de la región, es cada vez más crítico considerar el uso de la tecnología para el mejoramiento del aprendizaje, la ampliación de oportunidades educativas, la optimización de recursos y la creación de alternativas de educación bajo demanda. El potencia en este rubro es enorme, sobre todo si se conceptualizan los esfuerzos conjuntos de instituciones fronterizas en estados contiguos (e. g., California y Baja California) sino de redes de insituciones a lo largo de la frontera de México con E. U.
6) Movilidad academica y estudiantil. Por lo que se refiere a oportunidades y retos a un nivel más institucional, se pueden extrapolar al contexto fronterizo algunas de las ideas planteadas en el plano trilateral por León, Matthews y Smith (1999), mismas que incluyen el desarrollo de estrategias para: buscar compartir profesorado; desarrollar cursos conjuntos; diseñar programas académicos conjuntos y/o programas de doble diploma; diversificar las experiencias de intercambio estudiantil, reforzando por una parte la experiencia típica de un semestre académico en el exterior y abriéndose por otra a experiencias prácticas como estancias en empresas o participación en proyectos con ONGs; y enlazar a cohortes de estudiantes a través de la tecnología o lo que se ha venido denominado como “e-mobility”.
7) Diversidad y conciencia intercultural. Otro aspecto no menos importante a ser considerado para una agenda de colaboración es el que tiene que ver con la necesidad de propiciar una mayor conciencia intercultural y de diversidad al interior de las instituciones y en sus comunidades.
8) Recoleccion de información y difusión de practicas exitosas. Una limitante importante
en la colaboración es la falta de mecanismos e instituciones dedicados a la sistemática recolección,
clasificación y difusión de las iniciativas de colaboración fronteriza. Una iniciativa de
este tipo debe incluir la periódica recolección de estadísticas de la educación superior
fronteriza que reconozca las diferencias de ambos sistemas nacionales de educación y que sirva como base
para la planeación regional.
A manera de conclusión
Como se aprecia en este trabajo, y se observa cotidianamente en la frontera, existe un sinnúmero de similitudes
y diferencias entre los sistemas educativos de México y Estados Unidos. Es precisamente mediante el reconocimiento
de tales diferencias y asimetrías y con la apreciación de los retos comunes, que es posible concretizar
y emprender una más efectiva agenda de colaboración que permita ubicar a las instituciones de educación
superior en un plano más activo y efectivo en la atención de la problemática del desarrollo
regional. La región fronteriza, para bien o para mal, está fuertemente vinculada. La rapidez de los
cambios de esta región compartida hace imperativo que se tomen acciones inmediatas. En el marco de la colaboración,
aprovechamiento y optimización de potencialidades y capacidades instaladas con que se cuenta en ambos lados
de la frontera México-Estados Unidos, la competitividad a nivel institucional e individual no es algo optativo,
sino vital para la supervivencia.
Referencias
Amastae, J. (2000). Mobility and Quality Assurance in North American Higher Education. Summary of the Meeting
on Quality Assurance and Mobility in Higher Education in a Trilateral Environment Meeting. El Paso: UTEP.
American Council on Education (1998). Educating for Global Competence. Commission on International Education. Washington, D.C.
ANUIES (1999). Tipología de Instituciones de Educación Superior, Colección Documentos. México.
ANUIES (1996). Anuario Estadístico de la Educación Superior. México.
Arminana, Rubén (2000) “Refections on the future of higher education in the 21’st Century”, panel sobre el futuro de la educación superior. CETYS Universidad, Mexicali, México.
Calvo, Beatriz, Paul Ganster, Fernando León García y Francisco Marmolejo (1997). Regiones en transición: Educación superior en la frontera México-Estados Unidos. Boulder. WICHE.
Contreras, Oscar, Jorge Estrada y Martín Kenney (1997). “Empresas globales y desarrollo local”. Desarrollo Fronterizo y Globalización. México, ANUIES.
Ganster, Paul. (1997). “La región fronteriza entre Estados Unidos y México”, Entendiendo las diferencias, Cuaderno de Trabajo # 6. Boulder, WICHE.
Gill, J. y L. Alvarez (1995). Understanding the differences: An essay on U.S.-Mexico higher education. Boulder, WICHE.
HEP (1995). 1995 Higher Education Directory. Washington.
León, Fernando, Dewayne Matthews y Lorna Smith (1999). Academic Mobility in North America: Towards New Models of Integration and Collaboration. Working Paper # 9. Boulder, WICHE.
León, Fernando y Francisco Marmolejo (1997). “Encuesta sobre el Pacto Fronterizo”, Entendiendo las diferencias, Cuaderno de Trabajo # 6. Boulder, WICHE.
León, Miguel y Miguel Estrada (1999). “Planeación estratégica del desarrollo maquilador en México”. México y el Mundo. Memoria de la IX Reunión ANUIES-PROFMEX. México, ANUIES.
Levin John S. (1998). “Within and across borders: higher education in Canada, Mexico, and the United States” Understanding the diferences. Series Wiche.
Liverman, Diana M., Robert G. Varady, Octavio Chávez y Roberto Sánchez (1999). “Environmental Issues Along the United States-Mexico Border: Drivers of Change and Responses of Citizens and Institutions”. Annual Review of Energy Environment No. 24: 607-43.
Lorey, David E. (1999). The U.S.-Mexican Border in the Twentieth Century. Wilmington: Scholarly Resources.
Marmolejo, Francisco (1997). “El sistema de educación superior de los Estados Unidos: Notas para un marco de referencia (Primera parte)”, Educación Global. Vol. I., No. 1. Guadalajara: AMPEI.
Martínez, Oscar J. (Ed.) (1996). The U.S.-Mexico Borderlands: Historical and Contemporary Perspectives. Wilmington, Scholarly Resources.
Marúm Espinosa, Elia (1999) “Las Profesiones y la Educación Superior en el Marco de los Procesos de Integración Económica de América”. Revista de la Educación Superior, Vol. XXVIII (2), No. 110, Abril-Junio. México, ANUIES.
Rhoades, Frank (1999). Keynote Speech. Annual Conference, Association of
Governing Boards. Seattle: AGB.
Romero Hicks, Juan Carlos (1999). “Los retos de la educación superior ante la globalización”, México y el Mundo. Memoria de la IX Reunión ANUIES-PROFMEX. México, ANUIES.
Ross, Marlene (1998). The American College President. Washington, ACE.
Rubio Oca, Julio (1998). “Los Retos de la Educación Superior Mexicana de Fin de Siglo”. Revista de la Educación Superior, Vol. XXVII (1), No. 105, Enero-Marzo. México, ANUIES.
Sánchez Soler, Ma. Dolores (1997). “Transformaciones educativas en la frontera durante los Noventas”. Desarrollo Fronterizo y Globalización, México: ANUIES.
Sánchez Soler, Ma. Dolores (1997). “La educación a distancia en México y propuestas para su desarrollo”, Revista de la Educación Superior, Vol. XXVIII (2), No. 110, Abril-Junio, México, ANUIES.
SarukhÁn, J. (1994). “The Mexican System of higher education”. Ponencia presentada en First Meeting of U.S. and Mexican University Presidents. New York: ACE-ANUIES.
SEP-ANUIES (1993). Agenda Estadística de la Educación Superior: Tomo I. México, SEP-ANUIES.
Wood, Thomas (2000). “The new economy: implications for higher education”. Panel sobre el futuro de la educación superior. CETYS Universidad, Mexicali, México.

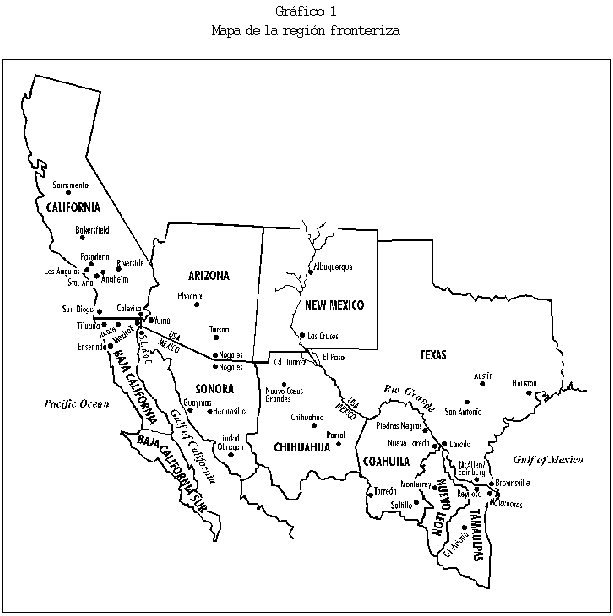
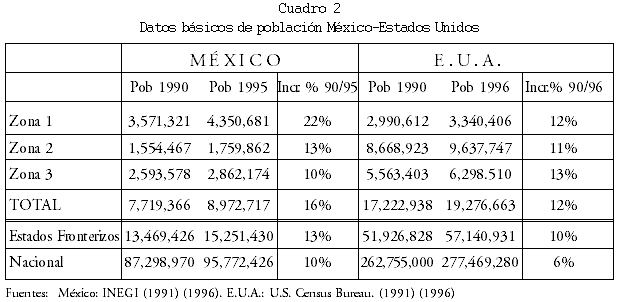
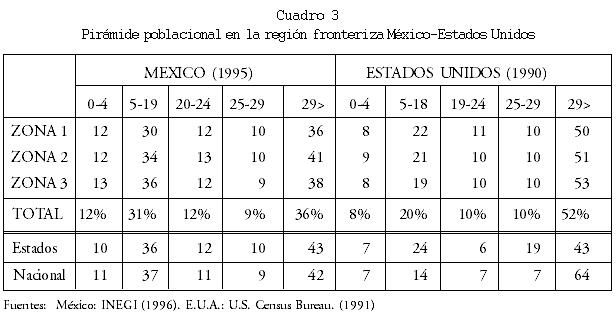
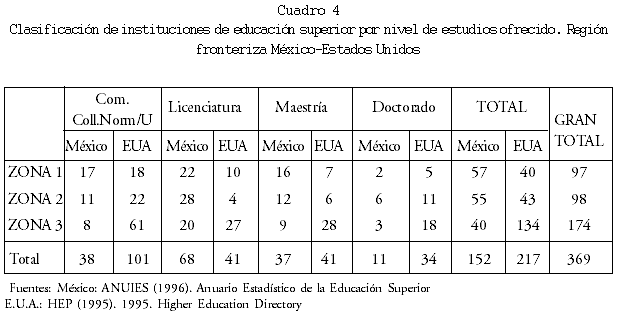
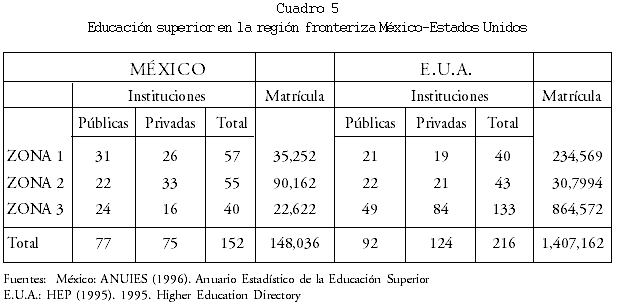
LA EDUCACION SUPERIOR EN LA FRONTERA MEXICO-ESTADOS UNIDOS
Cuadro 6
Para mayor información
| Organización o programa | Página web | Contacto |
| Border PACT/Pacto Fronterizo | http://borderpact.org | Marcos roodríguez Marcos@u.arizona.edu Universidad de Arizona |
| Academia Fronteriza/Border Academy | http://w3fp.arizona.edu/masrc/bdac/bdac.htm | Adela de la Torre masrc@u.arizona.edu Universidad de Arizona |
| CETYS Universidad | http://www.cetys.mx | Fernando León fleon@cetys.mx |
| Consorcio para la Colaboración de la Educación
Superior en América del Norte (CONAHEC) |
http://conahec.org | Francisco Marmolejo fmarmole@u.arizona.edu Universidad de Arizona |
| Fundación México- Estados Unidos para la Ciencia | http://www.fumec.org.mx | Guillermo Fernández de
la Garza fumec@prodigy.net.mx |
| Instituto Hispano de Liderazgo Fronterizo/Hispanic Border Leadersip Institute | http://www.asu.edu/educ.hbli | Leonard A. Valverde Arizona State university valverde@asu.edu |
| Instituto para el Estudio Regional de las Californias/Institute for regional Studies of the Californias | http://www-rohan.sdsu.edu/~irsc/ | Paul Ganster pganster@mail.sdsu.edu San Diego State University |
| Journal Borderlands Studies | http://www.acusd.edu/~joana/Journal/journalindex.html Ed Williams |
edwardw@u.arizona.edu Association of Borderlands Scholars |
| Lista Frontera-L | frontera-l@nmsu.edu | Molly Molloy mmolloy@nmsu.edu New Mexico State University |
| Lista Regional-studies-mexico | http://www.cisder.com.mx/mailman/listinfo/regional-studies-mexico | Jesús Tamayo cisder@att.net.mx CISDER |
| Programa de Académicos fronterizos/Border Lecturer program | http://www.comexus.org.mx/spdafmc.htm | Comisión México
estados Unidos Fulbright-García Robles becas@comexus.org.mx |
| Programa Buen Vecino | http://www.usmcoc.org/bvipe.html | Albert C. Zapanta zapantaz@usmcoc.org Cámara de Comercio México-Estados Unidos |
| PROFMEX | http://www.profmex.com//prof.html | James Wilkie wilkie@ucla.edu University of California, Los Angeles |
| Red ACE-ANUIES | http://elnet.org/ACE-ANUIES/index-indice.htm | Dolores Sanchez Soler dsanchez@anuies.mx |
| UC MEXUS | http://www.ucr.edu/ucmexus/ | Carlos Morton UC MEXUS ucmexus@ucrac1.ucr.edu |
1 Los autores reconocen que, por limitaciones de espacio, existe el riesgo de caer en generalizaciones. Es importante aclarar que en este trabajo no se pretende hacer un análisis exhaustivo de las diferencias de ambos sistemas. Para mayor detalle respecto a las diferencias entre ambos sistemas a nivel nacional, se sugiere consultar Gill, J. y L. Alvarez (1995) y Marmolejo, F. (1997).
Revista de la Educación Superior en Línea. Num. 115
Título: LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES MEXICANAS
Autor: Jocelyne Gacel Ávila. Presidenta de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional e Investigadora de la Universidad de Guadalajara. Correo e: ampei@udg.mx