El artículo pretende centrar la atención sobre una parte del "gobierno" institucional, asumiendo como hipótesis que ésta es una variable que incide en la manera como se ejerce el gobierno y en la gobernabilidad institucional; que las relaciones y las posibilidades de intervención de los diferentes actores universitarios están marcadas y constreñidas a un marco específico que es la forma de gobierno; que los conflictos se atienden, dirimen y resuelven de modos diferentes en donde parte de la diferencia puede ser atribuida a la forma de gobierno; que la estabilidad institucional guarda cierta relación con ella.
Se propone una caracterización de diferentes formas de gobierno para las instituciones de educación superior mexicanas y se identifican los grupos de instituciones que podrían encajar dentro de esa forma.
Palabras clave: gobernabilidad, institucionalidad, actores, universidad.
This article tends to focus on a portion of the institutional "government" which is the actual form of government if we assume the hypothesis that the form of government observed is a variable which coincides with the institutional government; that the relationships and possible interventions of the different actors at the university are marked by and constrained to a specific governing framework; that conflicts are attended, talked about and solved differently and that the key difference might be attributed to the form of government itself; that institutional stability has somewhat a relationship with the form of government.
The first part of the document stresses the absence of
researchers as a possible influence of the forms of government at a
institutional development level, and the difficulties that this poses in order
to create a true reference framework that takes the characteristics
of government at our institutions into account. The paper suggests
a set of characteristics applicable to different forms of
government at Mexican higher education institutions and the groups
of institutions which might fall in it.
Con relativa frecuencia, las notas periodísticas sobre las instituciones de educación superior (IES) del país se refieren a aspectos relacionados con el fenómeno del "gobierno" institucional; paros por parte de los estudiantes, huelgas del personal académico o del administrativo, presuntos desvíos de fondos de alguna autoridad, pugnas por la elección de un rector, actos de agresión de algunos grupos en contra de miembros de la comunidad universitaria. Los aspectos académicos, que también tienen una vinculación con el ejercicio del gobierno, no son noticias dignas de difundir
Cuando los analistas de la educación superior se ocupan del fenómeno del poder en las instituciones, la mayor parte de las veces hacen referencia a las universidades públicas sin atender a los otros grupos de instituciones de educación superior: los institutos tecnológicos, los centros SEP-CONACyT, las universidades tecnológicas, los institutos tecnológicos superiores, las normales o las instituciones particulares de educación superior, que en conjunto atienden a nivel nacional a una proporción de alumnos mayor que las universidades públicas.
Los investigadores informan de una escasa atención al análisis del ejercicio del gobierno en nuestras instituciones de educación superior. La escasa investigación sobre el fenómeno del gobierno en las instituciones de educación superior, el interés central sobre algunas de las universidades públicas autónomas y la atención de la opinión pública puesta en los conflictos institucionales, suscitan un interés por ampliar la mirada al conjunto de instituciones, por indagar las formas y mecanismos que se utilizan no sólo para la resolución de conflictos sino también para alcanzar o mantener una estabilidad institucional.
Las instituciones de educación superior son organizaciones sociales que cuentan como cualquier otra organización, con una "estructura de gobierno" a quien compete formalmente la toma de decisiones institucionales, en quien recae formalmente el ejercicio del gobierno, quien ostenta la autoridad institucional . Esta estructura de gobierno reviste diversas modalidades en nuestro país. La centralidad de la atención en las universidades públicas autónomas, puede hacernos perder de vista la existencia de otros modos de gobierno en el ámbito nacional: Hay instituciones no autónomas, no públicas y que no son universidades y que teniendo en términos generales los mismos fines de las universidades (la formación de profesionales y el desarrollo del conocimiento) difieren de la forma de gobierno. Para comprender el ejercicio del gobierno institucional ¿es significativo tomar en cuenta la forma de gobierno? Varias percepciones de sentido común parecieran apuntar a que sí incide la forma de gobierno en el modo de gobernar. Algunos ejemplos pueden ilustrar esta posible influencia:
a) Los conflictos asociados al nombramiento de funcionarios. La mayor parte de las noticias tienen como centro de atención a las universidades públicas autónomas, y ¿cuál es al frecuencia de conflictos en los institutos tecnológicos debidos a la designación del Director?, ¿o en los Centros SEP-CONACyT?, ¿o en las universidades particulares? Creo que si hacemos un recuento, vamos a tener dificultades para sumar más de una decena de casos en los últimos 20 años. ¿Qué acaso no hay grupos de poder con interés por ocupar los puestos de autoridad en estas instituciones? Seguramente sí los hay, pero su lucha por alcanzar el poder se atiene a reglas del juego que se desprenden de las formas de gobierno que difieren de las que operan para las universidades.
b) Los límites y posibilidades de la autonomía. La autonomía parece constituir un sustrato básico de cualquier IES. Sin embargo, el contenido, alcances y ejercicio de la autonomía está (de)limitado por la forma de gobierno. En la fracción VII del artículo tercero Constitucional se otorga a las universidades públicas la autonomía que comprende entre otras características: la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; la de fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; la de educar e investigar respetando la libertad de cátedra y de libre examen y discusión de las ideas; de determinar sus planes y programas de estudio; la de administrar su patrimonio. Estas características no son privativas, todas al menos, de las instituciones que legalmente gozan de la autonomía: la libertad de cátedra, por ejemplo, es común al conjunto de instituciones pero hay otras que no son extensivas, como la competencia de establecer sus propios formas de organización interna o las modalidades del nombramiento de funcionarios. Obviamente el hecho de que una legislación institucional contemple explícitamente la autonomía no se desprende mecánicamente su cumplimiento, o también, si una institución no es formalmente autónoma no quiere decir que le estén vedados ciertos ámbitos en los que puede ejercer la autonomía. Existen muchos factores que inciden en el ejercicio pleno, acotado o nulo de autonomía y uno de ellos, tal vez no el más importante pero siempre presente es el de la forma de gobierno.
c) ¿Una forma de gobierno democrático es el adecuado para las instituciones de educación superior? La democracia parecer ser la forma privilegiada de gobierno a nivel de los estados nacionales, las posibilidades y las ventajas que ofrece con respecto a otras formas de gobierno ha sido suficientemente ponderadas y fundamentadas (Dahl, 1999). Pero ¿será extensible esa forma de gobierno para las instituciones de educación superior?, o bajo qué modalidades o qué características de la democracia debieran ser retomadas para las instituciones de educación superior?, Por ejemplo, ¿la participación de la comunidad en la forma de elección/designación del rector o director o presidente de una institución es un requisito básico de una democracia universitaria?, o ¿la calidad académica o la estabilidad institucional tienen alguna relación directa con un gobierno de tipo democrático? Las respuesta no son sencillas. En el terreno de las observaciones superficiales su puede apreciar, por ejemplo, que la democracia directa en las instituciones de educación superior no es común ni en México ni en muchos otros países; existen instituciones de alta calidad académica con formas de gobierno no democrático e instituciones con formas de gobierno democrático con baja calidad académica . Por otro lado, el concepto de democracia es muy amplio, variable en el tiempo, con contenidos específicos de acuerdo al lugar, tiempo y circunstancia, es un concepto polisémico. En el ámbito político existen al menos cinco modelos contemporáneos de democracia (Held, 1996) y en la educación superior aún ha sido muy poco exploradas las formas de una democracia acorde al objeto y a las especificidades de las instituciones. Como lo expresa Manuel Gil: "Al parecer, la pasión y el entusiasmo con el que se participa en los debates (acerca de la democracia) es inversamente proporcional a los procedimientos básicos de claridad y delimitación de los términos que se emplean"(Gil, 1990).
d) La forma de gobierno tiene una incidencia en la gobernabilidad institucional. Si a la aproximación que nos sugiere Adrián Acosta se le cambia el término de "el sistema universitario" por el "sistema de educación superior", la gobernabilidad podría entenderse como "la capacidad del sistema de educación superior para atender eficazmente las demandas de sus grupos internos, mediante fórmulas institucionales de resolución de conflictos y producción de acuerdos" (Acosta, 2000: 128). De acuerdo con esta definición, es comprensible la existencia de una relación entre la gobernabilidad y la forma de gobierno. En efecto, la atención a las demandas de los grupos internos tiene diferentes mecanismos en una universidad (por ejemplo los cuerpos colegiados) que en un instituto tecnológico (la autoridad vertical); las fórmulas institucionales de resolución de conflictos y producción de acuerdos adquieren dimensiones específicas según la forma de gobierno institucional, por ejemplo, la negociación de condiciones de trabajo es diferente ante un sindicato independiente o ante una sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE); en la producción de acuerdos se puede privilegiar la búsqueda de consenso entre los pares (las universidades), o bien puede resultar de la disciplina a la autoridad (los institutos tecnológicos), o puede ser guiada por criterios de mercado (las instituciones particulares).
Estos cuatro ejemplos muestran la conveniencia de analizar o destinar una reflexión a las formas de gobierno de las instituciones de educación superior mexicanas porque pueden incidir en mayor o menor medida en la comprensión del ejercicio del gobierno en nuestras instituciones de educación superior.
La búsqueda de información y de investigaciones realizadas al respecto de las formas de gobierno es difícil pues como se mencionó anteriormente, los estudios en México son escasos (Ibarra, 1999) y si bien ya se cuenta con resultados de otras investigaciones, éstas no han tenido como objeto central de estudio las formas de gobierno (Acosta, 1997; Acosta, 2000; De Vries, 1997; Casanova y Rodríguez, 1997, Ordorika, 1997; Didrikson, 1997). Por otro lado, la literatura más abundante proviene de la experiencia norteamericana en donde existen hallazgos significativos pero se detectan al menos dos problemas que tienen una relación directa con este tema. El primero es que en los EU existe una sola forma de gobierno para las instituciones de educación superior, por lo tanto es una constante y no una variable. Y el segundo es que las instituciones de educación superior del norte no toman en cuenta, o no lo hacen de una manera suficiente, algunas variables que en nuestras instituciones inciden de manera notable en la gobernabilidad institucional.
En los EU todas las instituciones de educación superior (grandes o pequeñas, públicas o particulares, confesionales o no confesionales, de investigación o de docencia, antiguas o recién creadas, con un solo campus o campi) cuentan con una única forma de gobierno: un órgano colegiado integrado por diversos sectores de la comunidad en quien recae la autoridad institucional: el Board of Trustees. Este cuerpo colegiado asume competencias muy amplias, extensas y decisivas para el desarrollo de las instituciones. Reúne funciones de legislación, presupuestación, contraloría y planeación y además es el que designa al rector o presidente de la institución. (Gade, M.L., 1992a; Kerr, 1989: 20-21; González Cuevas, 1991). Los Board of Trustees, si bien han sufrido cambios en el transcurso del tiempo prácticamente desde el siglo pasado no han variado. La existencia de una sola forma de gobierno ha incidido en que haya pocas investigaciones que se refieran específicamente a la relación entre el gobierno institucional y las formas de gobierno. Hay investigaciones que analizan la interacción entre los patronos y los académicos para delimitar sus ámbitos de competencia1(Birnbaum, 1988); o bien la creciente influencia de los Board en ámbitos académicos (Lazerson, 1998); o las relaciones entre éstos y los organismos estatales (Marcus, 1997); o los conflictos que ha acarreado la creciente participación de alumnos en los Senados Universitarios (Leslie, 1996)
El segundo aspecto es que, como ya se mencionó, en la mayor parte de las investigaciones realizadas en los EU hay una nula o insuficiente consideración de variables que en nuestro contexto son importantes y que están relacionadas directamente con la forma y el ejercicio del gobierno institucional. Como ejemplos y sin pretender ser exhaustivos, se presentan a continuación algunas variables que tienen un peso muy diferenciado con respecto a las instituciones de los EU y que puede incidir en los patrones de interacción institucional para lograr acuerdos y resolver conflictos.
- Historia. Hay que atender a la relativa "juventud" de las instituciones de educación superior en México y a su etapa de construcción, aprendizaje y experimentación con las formas de gobierno. La presencia de instituciones modernas de educación superior en México se puede establecer en el siglo XX y la mayor parte de ellas se desarrollan en la segunda mitad de ese siglo. En cambio en Estados Unidos, a principios del siglo XX, existían ya alrededor de 950 instituciones de educación superior (Schuster, 1997).
- Cobertura. En México, la mayor parte de nuestras universidades públicas y buena parte de las particulares comprenden al nivel medio superior, lo cual le confiere, sobre todo en el rejuego de las disputas por parcelas del poder institucional, complicaciones y retos adicionales que no tienen las instituciones que sólo atienden el nivel de licenciatura y posgrado o sólo de posgrado. Cuántos de los conflictos institucionales han sido posibles por el apoyo de los jóvenes de las prepas. En los EU el equivalente a nuestro nivel medio superior no forma parte del subsistema de educación superior.
- Centralización federal. La influencia y peso de un poder federal que con frecuencia controla, invade y determina el quehacer de las instituciones públicas, no sólo porque la mayor parte del presupuesto lo proporciona la federación sino también porque a través de mecanismos más sutiles interviene o guía determinadas políticas institucionales y tiene una "opinión" calificada en el nombramiento de los rectores. Esta injerencia desdibuja la autonomía relativa dentro de la institución y deja fuera o minimiza la participación de los poderes locales o estatales. En México no puede entenderse el desarrollo de la educación superior en el presente siglo sin la referencia al papel que ha jugado el gobierno federal y que en los últimos años ha sido mucho más activo. En México tres subsecretarías (tomando en cuenta a la educación normal) atienden la educación superior. En cambio en los EU, la presencia federal existe pero es de muy bajo perfil; las Asociaciones, de académicos o de autoridades, tienen una mayor influencia en modular el ejercicio de la autoridad que la burocracia federal.
- Ausencia de representantes de la Sociedad Civil en los órganos de gobierno universitarios. En nuestro país, por diferentes circunstancias, las instituciones son reacias a incorporar personas ajenas a la "comunidad universitaria" en los órganos de gobierno. Por ejemplo, la composición de los Consejos Universitarios es casi exclusivamente endógena, con un alto nivel de rotación en alumnos y profesores (de uno a tres años), los alumnos y profesores son elegidos por su respectivo sector; en general son muy numerosos, llegando en ocasiones a ser centenares. En los EU, en cambio, es parte fundamental de la composición del Board of Trustees la participación de personas ajenas a la comunidad universitaria; amas de casa, empresarios, personajes de la cultura o de la política, académicos; en general no todos tienen el más alto nivel académico pero, eso sí, la mayor parte son hombres (80%) y blancos (Kerr, 1989: 75). Los Board se componen de ocho a 15 miembros, dependiendo de la institución y duran aproximadamente diez años en el cargo. Y una característica importante, para el ejercicio del gobierno, es su autorreproducción: los miembros del Board son elegidos por ellos mismos.
- El sindicalismo universitario. La participación y fuerza de los organismos sindicales en la vida universitaria ha tenido una presencia más significativa en nuestras instituciones que en las de los Estados Unidos. Un sindicalismo de muy distinta naturaleza, peso y representación, que en algunas instituciones tiene una orientación fuertemente contestaria a la autoridad institucional. Su relación con grupos o partidos políticos, sus reivindicaciones extrauniversitarias, la definitividad del contrato en la institución, su presencia directa o indirecta en los Consejos Universitarios marcan una notoria diferencia con los sindicatos de profesores en los Estados Unidos.
- La participación de los estudiantes en los órganos de gobierno. En México la estructura de gobierno tiene su antecedente en la Reforma de Córdoba, Argentina, de 1918, que dio lugar entre otros aspectos, a la configuración de los consejos universitarios con una fuerte presencia del sector estudiantil. En los Estados Unidos los estudiantes no participan en todos los cuerpos colegiados, en cerca del 50% de los Senados no hay representación estudiantil, en cambio en México es prácticamente impensable la ausencia de representación estudiantil en los Consejos Universitarios.
- La existencia de numerosos cuerpos académicos consolidados. En los EU la figura de profesores de tiempo completo en las instituciones de educación superior ya existía desde el siglo pasado lo que ha propiciado la existencia y conformación de grupos académicos sólidos y de prestigio; en cambio en México fue excepcional hasta el inicio de la década de los setenta. La misma situación puede decirse con respecto a la formación del personal. En los EU se procuró y se apoyó fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial (Schuster, 1997) y en México es hasta la década de los setenta que se le empezó a dar impulso sostenido. Cabe pensar que la mayor parte de las instituciones de educación superior mexicanas no se organizaron para desarrollar "conocimiento" en el sentido que postula Clark (1993), sino fundamentalmente para transmitir el conocimiento, no por una autolimitación sino porque no contaban con los elementos básicos para poder hacerlo: son instituciones que están apenas tendiendo a la profesionalización del personal académico. Algunos de los rasgos de nuestros académicos contratados hasta 1992 son los siguientes: la mayoría se incorporó antes de cumplir los 31 años (74%), lo hizo sin haber obtenido el título de licenciatura o con estudios máximos de licenciatura (84%), bajo la modalidad de tiempo parcial (75%), contratado exclusivamente para labores docentes (67%) (Gil et al., 1994). Esta situación puede configurar una arena política en donde los académicos, como sector, tengan un limitado y diferenciado peso en el gobierno institucional.
- La difusa identidad de las instituciones de educación superior mexicanas. En nuestro país, la mayor parte de las instituciones aspiran a ofrecer las funciones de docencia e investigación, en la mayor parte de las áreas de conocimiento, en los niveles de licenciatura y posgrado, a realizar investigación en muy diversas áreas, lo cual propicia una baja identidad institucional. En los EU existe relativa claridad de las diferentes misiones institucionales y una muestra de ello es la aceptación de la tipología establecida por la Fundación Carnegie.
Las estructuras de gobierno son ocupadas por personas con determinados perfiles e intereses. Entre ellas destaca muy señaladamente la figura y la persona del rector, director o presidente de una institución. Importa analizar este órgano personal de la institución por la posible influencia que pueda tener en la institución. Las teorías sobre el liderazgo (Birnbaum, 1988; Bensimon, 1991; Baldridge, 1971; Cohen y March, 1974 y 1991) contribuyen a comprender el papel que juega o puede jugar un rector o un presidente para darle un sello a la institución. Algunos analistas han podido asociar el tipo de actividades y ámbitos de influencia de un presidente con cada uno de los modelos de organización institucional: qué rol juega el presidente en un modo de organización burocrático, o en otro de tipo político, o en uno de colegiado o en el llamado de anarquía organizada. Ello ha sido posible, entre otras razones, porque ha habido un estudio sistemático de los presidentes, desde principios de siglo (Kerr, 1986; Gade, 1992b), porque algunos expresidentes han publicado sus experiencias en el gobierno universitario y la forma como lo han hecho (Birnbaum, 1992; Rosenzwig, 1998; Shapiro, 1998)2. En cambio en México es notoria "la profunda ausencia de estudios sobre la llamada clase dirigente, funcionarios gubernamentales y autoridades universitarias que, a pesar de jugar un papel protagónico en el escenario público y la conducción de la universidad, resultan poco conocidos como sector: no se trata de saber quienes dirigen a la institución en lo particular, sino identificar sus modos de existencia como sector específico con amplia influencia institucional" (Ibarra, 1999, 67).
A pesar de la ausencia de análisis específicos sobre los rectores y directores de nuestras instituciones de educación superior, es posible señalar algunas diferencias entre los presidentes de las instituciones de los EU y nuestros rectores y directores que valdría la pena tener presentes al acercarnos al estudio de este sector institucional, en tanto que pueden contribuir a comprender el ejercicio del gobierno, por ejemplo:
- Su procedencia o actividad anterior: entre los americanos es relativamente frecuente encontrar que el rector o director no provenga de la institución a la que van a dirigir, en cambio en México, estos casos serían excepcionales.
- La profesionalización de la actividad: en el país vecino se tiende a una profesionalización de la función de rector o director como tal, en cambio en México se es rector, en general, por una sólo ocasión y en una sola institución.
- Los mecanismos para acceder al cargo y la forma de designación: en los EU la designación del rector es una de las principales competencias del Board of Trustees y a juicio de muchos su más delicada responsabilidad; en cambio en nuestras instituciones, puede ser nombrado por una Junta de Gobierno, por el Consejo Universitario, por votación universal secreta y directa de toda la comunidad, por una cuerpo directivo externo a la institución e incluso por el propio gobierno federal.
- La permanencia en el cargo del rector o director: en EU el promedio es de siete años para las universidades públicas y de nueve años para las instituciones privadas, con la posibilidad de permanecer mucho más tiempo en el cargo (Kerr, 1989; Kerr y Marian L. Gade, 1989; González Cuevas, 1991; Gade, 1992a). En México oscila entre tres y ocho años en las universidades públicas, un promedio de cuatro años en los Institutos Tecnológicos (aunque en este subsistema no es infrecuente el paso de un instituto a otro lo cual tiende hacia una profesionalización) y de un tiempo mayor en las instituciones particulares.
El objeto de mostrar estas diferencias es destacar que existen particularidades en nuestras instituciones que hay que tomarlas en cuenta en el intento de explicar la forma de gobierno, el gobierno y el modo de ejercerlo.
Se piensa que en los resultados de las investigaciones de las instituciones de los EU no se han considerado suficientemente las particularidades de las instituciones mexicanas y al no hacerlo, no entran en juego en el análisis. Ello no quiere decir que muchos de los avances y resultados de la investigación en otros países no sean aprovechables para abordar nuestra realidad, sino que es necesario hacer referencia a nuestro contexto específico para rescatar, seleccionar e incluir variables que para nosotros son fundamentales, y también para prevenirnos de no hacer un traslado mecánico de los modelos de organización desarrollados a partir de realidades y contextos diferentes al nuestro.
En resumen, se podría afirmar que si bien se encuentran similitudes en nuestras organizaciones de educación superior con las de otros países, particularmente con las de los EU, parece que no contamos con adecuadas aproximaciones teóricas que consideren suficientemente algunas variables que para nosotros son imprescindibles en el afán de comprender la complejidad del fenómeno del gobierno en nuestras instituciones de educación superior. El reto es incorporar de una manera ordenada un marco de referencia que nos ayude a explicar el difuso problema de la gobernabilidad institucional.
Un primer paso podría ser el distinguir, e identificar, las diferentes formas de gobierno en nuestras instituciones.
Notas para una identificación
de las diferentes formas de
gobierno en nuestras
instituciones de educación superior
A partir de la declaración de autonomía de
la UNAM, en sus dos momentos de 1929 y 1933, se instauraba en México una forma
de gobierno para las universidades que
consistía básicamente en la independencia del gobierno federal, dejaban de ser un apéndice de él
y asumían como características de gobierno
algunas de las banderas de la Reforma de
Córdoba de 1918, a saber: la participación de
los estudiantes en el gobierno universitario y la división del poder universitario entre
varias órganos. El "máximo" órgano de gobierno
sería un cuerpo colegiado integrado por
miembros de la propia comunidad, sin presencia ni injerencia formal del gobierno federal
pero tampoco de representantes de la sociedad civil. Sólo los alumnos, profesores y
autoridades podrían deliberar para decidir las
principales y fundamentales decisiones para la vida
universitaria. El rector sería el encargado de
ejecutar los acuerdos de ese órgano colegiado
y de representar a la institución. El
gobierno federal tendría muy poca intervención,
casi nula después de 1933 en que concedió un
fondo económico a la universidad y, según
algunos analistas, quería desafanarse de ella, la
veía como una bomba de tiempo y no deseaba
más problemas. El gobierno federal decidió
dejar en manos de los propios universitarios la
forma de organización y gobierno.
Como se recordará, en 1934 se modificó la Constitución para declarar que la educación en México sería socialista. Esto implicó entre otros muchos aspectos que el gobierno federal decidiera crear para el nivel medio superior y superior otro tipo de instituciones con una forma de gobierno diferente al de la universidad, instituciones en donde el control total de los aspectos fundamentales de la institución y el nombramiento y remoción de las autoridades quedara a discreción del gobierno federal, instituciones en donde los órganos colegiados que se crearan fueran consultivos y de ninguna manera resolutivos. Fue una reacción a la forma de gobierno de tintes democráticos de las universidades, una reacción a una universidad que políticamente le jugaba las contras al gobierno y en donde éste no podía intervenir directamente puesto que le había concedido la autonomía. Y también fue una decisión en que el Estado reivindicaba el derecho a intervenir de manera directa en la educación superior, a participar en la formación de profesionales que de acuerdo a sus estimaciones y proyectos políticos el país necesitaba; a organizar, planear y dirigir lo que desde su perspectiva era conveniente. Para reivindicar ese derecho y asumir esa responsabilidad creaba una forma de gobierno dependiente del poder público, en donde a la comunidad académica se le concedía una participación controlada, acotada y supervisada.
También en esta década de los treinta surgieron las primeras grandes instituciones de educación superior particulares3 como una reacción a la universidad pública y a las instituciones dependientes completamente del Estado. Estas nuevas instituciones serían controladas por las clases sociales conservadoras (como la Universidad Autónoma de Guadalajara), por las corporaciones religiosas (como la Universidad Iberoamericana), o por los pujantes grupos industriales (como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM) (Levy, 1995). Surge así un tercera forma de gobierno, diferente a las anteriores, en que el control de la institución está fuera de ella, pero no en el gobierno federal sino en grupos sociales con influencia y poder en el país. En estas últimas es donde se aprecia un mayor grado de similitud con la forma de gobierno de las instituciones de educación superior de los EU.
Estas tres formas generales surgen en determinados momentos históricos, pretenden atender problemas y expectativas tanto de la propia comunidad, del gobierno en turno, como de la sociedad en general. Cada forma de gobierno reviste, conservando su identidad, muchas variantes en aspectos determinados y donde se aprecia mayor heterogeneidad es en el conjunto de las universidades públicas (cfr. López, 1997). Estas tres formas de gobierno, conviviendo simultáneamente, sirvieron de patrón para el conjunto de instituciones que se fueron creando en los siguientes años. Como puede apreciarse, las formas guardan cierta semejanza con las tres formas de gobierno "bueno" que Aristóteles había identificado muchos siglos antes.
El subsistema de educación superior en México comprende a cientos de instituciones de educación superior que si bien se pueden agrupar de manera gruesa y en una primera aproximación en las tres formas de gobierno señaladas anteriormente, es posible adicionar otros criterios para hacer una distinción más fina y tal vez delimitar otras formas de gobierno que puedan agrupar a la mayor parte de instituciones de educación superior.
Si se incorporan, por ejemplo, además de la forma jurídica _inevitable puesto que es el soporte formal para la existencia de una institución_, otras variables, como la fuente primordial de recursos para su sostenimiento; la relación con el gobierno federal (ya sea porque les otorga el presupuesto, o les fija las reglas del juego o ambas cosas), la forma de elección de la autoridad personal de más alto nivel; la composición de sus órganos colegiados, la actividad fundamental a la que se dedican, la porción de estudiantes que atienden en relación con el total nacional, es posible identificar al menos otras dos formas de gobierno.
Como se decía anteriormente, las instituciones de educación superior tienen vida a partir de un acto creador del Estado, de un acto jurídico. Ese acto puede ser impulsado o promovido por un grupo de personas ajeno al Estado que logran convencerlo de la bondad de su propuesta, o bien, surge de la iniciativa de personas que forman parte del propio gobierno federal, o también como respuesta a una solicitud formulada por un grupo de personas de la sociedad civil, o bien por una combinación de las tres opciones. El resultado es que toda institución tiene una base jurídica que le da existencia legal. El acto del Estado puede ser diverso: una Ley emanada del Congreso de la Unión, otra de los Congresos de los estados, por decreto del Ejecutivo, un Acta registrada ante Notario Público. En este documento jurídico generalmente se estipulan de manera general las modalidades y los órganos de autoridad. En México las universidades públicas autónomas son jurídicamente Organismos descentralizados del Estado, pero hay otras instituciones que tienen la misma figura jurídica, organismos descentralizados del Estado, pero no son universidades. La diferencia está en el origen de la decisión, en el primer caso se trata de los Congresos (Federal o Estatales) y en el segundo por un decreto del Presidente de la República4.
La fuente de financiamiento brinda un elemento importante para moldear la forma de gobierno, la fuente proveedora de recursos tiene o potencialmente puede tener una influencia decisiva en la orientación de la institución, por ello es importante este criterio.
Todas las instituciones forman parte del Estado y en éste carácter mantienen una relación determinada (de coordinación, de dependencia, de supervisión) con alguna oficina del Gobierno federal. Describir esta relación también contribuye a caracterizar la forma de gobierno.
El grado y contenido de la autonomía institucional puede comprenderse por la libertad y mecanismos que se aplican para elegir a sus autoridades académicas, por la conformación y competencias de los órganos colegiados, por el carácter de sus resoluciones (opcional o de cumplimiento obligado).
La actividad preponderante y la magnitud de cada institución también puede aportar información para distinguir las formas de gobierno. Puede haber diferencias significativas entre instituciones que cubren una gama muy amplia de actividades docentes (desde el nivel medio superior hasta el posgrado) o sólo atienden un campo muy acotado (sólo posgrado); o entre las que desarrollan investigación en múltiples áreas del conocimiento o las que se especializan en alguna(s); entre las que atienden programas de difusión y extensión cultural de aquellas que no lo hacen.
La importancia relativa de cada grupo dentro del panorama nacional puede cuantificarse a partir de algunos indicadores numéricos, como el número de instituciones que se asocian a cada forma de gobierno, la matrícula que atienden en conjunto y la proporción que representan en el total nacional.
Tomando en cuenta estas variables se
propone, aún de manera aproximativa, las
siguientes formas de gobierno y el conjunto de
instituciones que típicamente podrían asociarse a ellas. *
I. Democracia elitista5
Se trata de una forma de gobierno en que la autoridad institucional es compartida entre diferentes órganos, hay una estructura que propicia un sistema de contrapesos y evita o minimiza la concentración del poder en un solo órgano o en una persona. Es democrático en tanto que las decisiones más importantes para la vida institucional son analizadas y discutidas colectivamente y para las resoluciones o acuerdos se acata la opinión de una mayoría. Las reglas de juego interno para hacer posible o facilitar la convivencia entre los miembros de la comunidad universitaria y entre los diferentes sectores son negociados colectivamente a través de representantes; el destino de los recursos no es resultado de una decisión unipersonal; los conflictos tienden a resolverse por la vía del diálogo y la aplicación de una normatividad interna. La comunidad universitaria tiene una participación, amplia o reducida, en la elección y designación de sus autoridades y de sus representantes institucionales.
Y se trata de un forma de gobierno elitista en tanto que los ciudadanos universitarios no tienen igualdad de derechos y obligaciones. En general, el sector de autoridades está sobrerepresentado, en función de su número, en los órganos colegiados, el sector académico tiene un peso relativo mayor al de los sectores de alumnos y personal administrativo, aunque sean menores en número. Es elitista porque se busca deliberadamente que accedan, dentro de cada sector, las personas con capacidad para argumentar, convencer y defender los intereses de los representados. Esta elite podría conjugar de mejor manera dentro de las instituciones un liderazgo calificado, una administración eficiente y un grado de responsabilidad política. Los ciudadanos universitarios más que defender determinadas posiciones, se preocupan por elegir a alguien competente que los represente.
La democracia directa (igualdad de derechos y obligaciones o como se expresa en algunas instituciones, de un individuo un voto para la elección de autoridades), al igual que en las sociedades modernas, es difícil que se presente en las instituciones de educación superior. La democracia directa es posible, decía Weber, en sociedades con una limitación local muy definida, con límite en el número de participantes, con poca diferenciación social y educativa entre los participantes, que comparten además un conjunto de opiniones, niveles de capacidad y posiciones sociales similares y que se enfrentan a tareas relativamente simples y estables y una no escasa instrucción y práctica en la determinación objetiva de los medios y los fines, (Citado por Held, 1996: 182)6. Además la democracia directa, por su modelo de representación política _las bases mandatan e sus representantes_ dificulta e incluso llega a impedir toda negociación y compromisos políticos, no dispone de un mecanismo efectivo para mediar entre diferentes posiciones, lo cual puede conducir a un bajo grado de gobernabilidad7.
Las representantes típicas, con muchas variantes y diferencias internas de esta forma de gobierno, son las universidades públicas autónomas.
Las características distintivas de las universidades que apuntan a esta forma de gobierno son, a grandes rasgos, las siguientes: su creación se debe a un acto del Estado, a través de los congresos estatales o federal; tienen una estructura de gobierno que incluye órganos personales (Rector, Vicerrector, Director de Facultad o Instituto, Jefe de departamento) y colegiados a diferentes niveles (Consejo Universitario, Consejos Técnicos). en los cuales siempre participan, en diferente proporción y con diversos mecanismos de elección o designación, estudiantes, profesores y autoridades; los consejos tienen competencias decisivas para el desarrollo de la institución; su financiamiento proviene primordialmente del gobierno federal y estatal, complementado con ingresos propios; finalmente, una característica sobresaliente es que gozan de una "autonomía" , reconocida y definida, en términos generales, por la propia Constitución de la República. Jurídicamente son organismos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo cual pueden crear derechos y obligaciones con terceros y , además, no guardan una relación de dependencia o subordinación con la Administración Pública Central. El personal se puede agrupar en sindicatos (únicos o por académicos y administrativos) y las relaciones de trabajo se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución.
Las universidades autónomas son el grupo que atiende a la mayor parte de los jóvenes que estudian la educación superior del nivel de licenciatura (55%) y al nivel de posgrado (48%) si bien habría que reconocer que esta participación se ha ido reduciendo en la última década. En 1998, atendían al 69% del nivel de licenciatura8 y al 60% del nivel de posgrado (ANUIES, 1998).
II. Jerárquico-burocrático
Esta forma de gobierno se distingue por tener como autoridad máxima institucional a una persona que deriva su poder de una delegación del ejecutivo federal. Se trata de un representante del poder ejecutivo que se hace cargo de una amplia gama de decisiones que comprenden aspectos académicos, administrativos, financieros, laborales, de representación y de designación de funcionarios. Si existen órganos colegiados tienen un carácter consultivo y no resolutivo. Las órdenes, disposiciones y lineamientos son transmitidos verticalmente con una reducida posibilidad de modificarlos, pero paradójicamente esta verticalidad puede permitir un alto grado de participación de sectores académicos, de funcionarios o de alumnos en tanto estén en consonancia con los intereses de la autoridad en turno. Puede darse un alto grado de libertad si es ejercida dentro de lo límites que la propia autoridad establece y esa libertad será tanto más estrecha o incluso fuertemente restringida cuanto más alta sea la probabilidad de traspasar los límites señalados por la autoridad.
También es característica de esta forma de gobierno una dominación burocrática entendida como una estructura de subordinación y ordenamiento que se encarga de regular la casi totalidad de actividades académicas y administrativas de las instituciones. En esta forma de gobierno, los conflictos tienden a resolverse, según el asunto, por una obediencia a la autoridad legalmente constituida, por negociaciones entre actores que trascienden el ámbito institucional. La administración y uso del recurso presupuestal dependen de los "buenos oficios" de la autoridad quien tiene un alto poder para distribuir discrecionalmente parte de los recursos y utilizarlos para favorecer o castigar determinadas acciones.
Este tipo de relación favorece un clima institucional especialmente reacio a la propagación de conflictos y con una alto grado de estabilidad institucional.
El Instituto Politécnico Nacional y los institutos tecnológicos en sus diferentes modalidades (industriales, agropecuarios, forestales), serían los representantes típicos de esta forma de gobierno.
Los institutos tecnológicos son organismos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública (SEP); en tal carácter dependen funcional y operativamente del titular de la SEP. Tienen como principal órgano de gobierno a un funcionario federal en quien descansa, junto con un grupo burocrático que depende de él, la determinación de las principales características de los institutos. Las autoridades son designadas por el ejecutivo federal o por el Secretario de Educación Pública y la comunidad no interviene de manera formal en su nombramiento, se trata de un órgano externo a la comunidad.
Su financiamiento está a cargo totalmente del gobierno federal y no gozan formalmente de autonomía. Pueden tener cuerpos colegiados, pero con carácter consultivo y no resolutivo. El personal de estas instituciones pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y las relaciones laborales se rigen por el apartado B del artículo 123.
La forma de gobierno de los institutos tecnológicos surgió, como se mencionó anteriormente, como una reacción a las universidades, como un subsistema dependiente del gobierno federal. Legalmente son Organismos desconcentrados de la Administración Pública y como tales dependen académica, financiera y organizativamente de una entidad central. Son orgánicamente dependientes de la Dirección General de Institutos Tecnológicos, dentro de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas de la Secretaría de Educación Pública. En la década comprendida de 1948 a 1958 se crearon siete institutos, en la siguiente década se crearon otros 11 y el periodo de Luis Echeverría (1970-76) se distingue por la proliferación de los institutos en todo el territorio nacional, se crearon 28 en esos seis años y se autorizó uno más que inició actividades en 1977 (Alvarado, 1983).
Actualmente conforman todo un subsistema de educación superior con 104 institutos que atienden al 18% de la matrícula nacional de licenciatura, al 7% de posgrado, su personal académico representa el 7.86% del total nacional y es significativa la proporción de profesores de tiempo completo con los que cuentan pues representa el 16.19% del total nacional de profesores de tiempo completo (ANUIES, 1997 y 1998).
III. Oligarquía empresarial o religiosa9
En esta tercera forma, el gobierno recae en un pequeño grupo de personas, la mayor parte de ellas externas a la institución pero con intereses económicos y académicos dentro de ella. Este pequeño grupo se reproduce internamente buscando conservar una afinidad ideológica, un perfil institucional y una administración volcada a la atención de los estudiantes que son vistos y tratados como "clientes" que pagan por un servicio. Para lograrlo concentran un amplio poder para decidir el desarrollo de la vida institucional, para sus decisiones toman en cuenta criterios de mercado, están pendientes de que la administración de la institución sea eficaz puesto que compiten por un sector de demanda relativamente reducido y además designan libremente al director o rector. Es un grupo que, en general, supervisa el desarrollo de la institución, no interviene en las pequeñas decisiones cotidianas, concede libertades al personal académico dentro de una banda estrecha de opciones y atiende con sumo cuidado que la institución sea sana financieramente. La atención del grupo está centrada en torno a las actividades docentes y en los alumnos y de manera reducida a la investigación o difusión de la cultura. Permiten e incluso alientan la constitución de grupos de discusión en donde participen profesores, alumnos y autoridades pero cuidando siempre que la participación sea en ámbitos determinados de la vida institucional y reservándose siempre la facultad discrecional de aplicar las decisiones de esos cuerpos colegiados. La autoridad suele ejercerse verticalmente y la mayor parte de los conflictos se resuelven por esta vía. Esta forma de gobierno corresponde mayoritariamente a las instituciones particulares.
Estas instituciones jurídicamente son, en su mayoría, Asociaciones Civiles. Como tales, cuentan con una Asamblea de Asociados como máximo órgano de gobierno, generalmente muy reducida en el número de miembros, una especie de Consejo de Administración, parecido a las Juntas de Gobierno de las instituciones estadounidenses; su financiamiento es mayoritariamente de origen particular (cuotas de los estudiantes, donaciones, cobro de servicios de consultoría). También tienen cuerpos colegiados pero generalmente son consultivos. Requieren de una autorización (federal, estatal o municipal) para que los estudios que imparten sean reconocidos por el Estado. Los miembros de la institución pueden agruparse en sindicatos (únicos o separados) y las relaciones de trabajo son regidas por el apartado A del artículo 123 Constitucional. La creación de estas instituciones ha proliferado en los últimos años y muchas de ellas no reúnen las condiciones mínimas para ser consideradas de calidad. De las 537 instituciones registradas por la ANUIES en 1998, menos de 100 pertenecen a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES)10 y poco menos de una veintena son miembros de la ANUIES. Su participación en la atención de estudiantes ha ido en aumento en los últimos años, captando en 1998 al 26% de la matrícula de licenciatura y al 35% de la del Posgrado (ANUIES 199, 1998). Son instituciones volcadas a la docencia en el nivel medio superior y superior en campos y carreras que tienen demanda.
IV. Oligarquía académica
Esta forma de gobierno se distingue porque la autoridad institucional recae en un grupo reducido pero cuya característica fundamental es que se trata de personas con un reconocimiento y alto nivel académico. En tal sentido, se asume que sus decisiones están guiadas principalmente por el desarrollo del conocimiento en determinadas áreas, permiten la participación del personal académico en todo aquello que tenga que ver con el reforzamiento de la actividad académica institucional, pero son reacios a darles participación en los restantes ámbitos de actividad institucional (elección de autoridades, definición de mecanismos de ingreso y permanencia en la institución, creación de cuerpos colegiados representativos). Se considera que los estudiantes tienen como obligación obtener el grado en el tiempo previsto, para lo cual les dan facilidades, pero son reacios a incorporarlos en cualquier grupo que pretenda, así sea lejanamente, una participación en el gobierno institucional. Este grupo de dirección ocupa un lugar intermedio entre la institución y el gobierno federal. Negocia ante el gobierno los requerimientos de los académicos para desarrollar su actividad y al mismo tiempo es muy exigente para que los académicos cumplan con sus funciones.
Las instituciones que tienen esta forma de gobierno son típicamente los Centros SEP-CONACyT.
Con la creación del CONACyT en 1970, se impulsó por parte del gobierno federal y del propio Consejo, una política de descentralización de la actividad científica hacia diferentes lugares de la república. Esta política fomentada y apoyada por los propios científicos dio lugar al establecimiento de numerosos centros de investigación por todo el país. Fue frecuente que destacados investigadores principalmente de la UNAM, del CINVESTAV y del COLMEX que contaban con convenios internacionales, conjuntaran y convencieran a un pequeño grupo de entusiastas compañeros para lanzarse a la aventura, hasta entonces poco probada, de establecerse en diversos puntos del país. Para ello contaron con el apoyo financiero del CONACyT quien a partir de 1974 fomenta, además, la creación de centros de asistencia tecnológica. Para desarrollar los proyectos de investigación la creación de programas de posgrado fue un paso natural y planeado. Así en el periodo de 1970 a 1976 se crearon 14 instituciones que constituyen el 50% de los actuales Centros SEP-CONACyT.
Como se puede observar, antes de la creación del CONACyT existían muy pocos centros dedicados casi exclusivamente a la investigación y a la formación en posgrado; figuraban el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), El Colegio de México, el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla. Estos dos últimos fueron incorporados más tarde al subsistema de centros Sep-ConacyT. El éxito de los centros dio lugar a crear los otros en periodos posteriores. El estatuto jurídico con el que fueron creados no es uniforme (pueden ser Asociaciones Civiles, Sociedades Civiles e incluso Organismos Descentralizados del Estado), sin embargo el financiamiento federal constituye, para la mayoría de ellos, uno de los principales recursos para que operen. Los centros tienen objetivos diferentes: unos son centros de investigación y otros de apoyo y asistencia tecnológica. En un principio la función de coordinación de los centros de investigación era responsabilidad de la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). A partir de 1992, en que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública se transfirieron las funciones de la SPP a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con excepción de las relativas a la coordinación y promoción del desarrollo científico y tecnológico, que se asignaron a la SEP. Esta dependencia convino en incorporar al CONACyT, a partir del 1 de marzo de 1992, la función de coordinar el subsector de Ciencia y Tecnología denominado "sistema SEP-CONACyT" (SEP-CONACyT, 1998). Dentro del CONACyT se creó toda una estructura con funciones muy amplias para coordinar y evaluar a los centros que lo conforman.
El Sistema agrupa a 5,251 personas, de las cuales el 41% son investigadores, el 15% son técnicos y personal de apoyo, el 9% son directivos y el 35% restante es personal administrativo y de apoyo. Un indicador de la fortaleza del sistema es la formación de sus investigadores. De las 2,160 plazas académicas, el 31.35% son ocupadas por académicos con el grado de doctorado y el 36.76% con el grado de maestro y más de 680 (el 31.48% del total) pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. En general son centros pequeños _sólo cuatro instituciones rebasan los 100 alumnos_, que atienden a un número reducido de estudiantes, en 1997 eran poco más de 1,200 estudiantes que representan el 1.41% de la matrícula nacional de posgrado.
La creación de estos centros representó la apuesta del gobierno para fortalecer la investigación y el posgrado en el país, si bien no con una programa y plan completamente determinados. El primer Programa de Ciencia y Tecnología denominado Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología se terminó apenas dos meses antes de que culminara el periodo presidencial de Luis Echeverría, si bien se habían elaborado algunos documentos con antelación (Pallán, 1990)11. Las universidades de los estados a principios de los setenta atendían fundamentalmente la demanda docente en licenciatura y no contaban con recursos humanos suficientes para atender el posgrado.
Los Centros se rigen, al igual que los institutos tecnológicos, por las disposiciones administrativas de la federación. Aquéllos cuyo objetivo es la docencia en el nivel posgrado y la investigación, tienen como órgano de gobierno un Consejo Técnico integrado por representantes de instituciones académicas y por diversos sectores del gobierno federal que tienen la competencia de aprobar el Plan de Desarrollo Institucional, el presupuesto, los planes y programas de estudio y nombrar al Director (en algunos casos es nombrado por el Presidente de la República). No cuentan formalmente con órganos colegiados resolutivos sino sólo consultivos si bien en el ámbito académico prácticamente tienen autonomía los Consejos internos. Su personal puede estar agrupado en sindicatos (administrativo y/o académico).
V. Oligarquía burocrática
Se llama así a esta forma de gobierno porque la autoridad recae en un pequeño grupos de personas que representan al gobierno federal, al gobierno estatal y a los empresarios de una cierta localidad o región. Se pretende con esta composición tripartita atender las políticas educativas de la federación en nuevas formas y modalidades en la educación superior, hacer corresponsables e incorporar a la entidad federativa y a los empresarios en la organización, conducción y financiamiento de estas nuevas instituciones. Los representantes empresariales tendrían, entre otras, las funciones de estar pendientes de que el contenido curricular de los programas se ajuste a las necesidades de un mercado profesional, de dar la oportunidad a los estudiantes de un aprendizaje práctico en las empresas que representan, de brindarles la oportunidad de trabajo una vez concluidos los estudios y también de proveer al financiamiento de la institución. Este grupo de personas se responsabilizan del desarrollo institucional, de elegir al rector o director de la institución, de cuidar las finanzas institucionales. No tienen las mismas libertades que los otros grupos oligárquicos pues el modelo general de organización de estas instituciones se ajusta a patrones y esquemas diseñados centralmente.
Las instituciones que se ubican en esta forma de gobierno son las Universidades Tecnológicas y los Institutos Tecnológicos Superiores.
Estas instituciones son la innovación más reciente en la educación superior del país. Los Institutos Tecnológicos Superiores, a diferencia de los Institutos Tecnológicos, no dependen completamente del gobierno federal sino los dirige un órgano conformado con representantes del Estado y del gobierno federal y su financiamiento también es compartido. Su campo de atención es la educación superior a nivel licenciatura en las áreas de ingeniería y de ciencias administrativas. Las Universidades Tecnológicas fueron creadas a principios del los años noventa con el propósito de atender exclusivamente el nivel de Técnicos Superiores (posteriores a la educación media superior, con planes de estudio de dos años) y para ellas se decidió una nueva modalidad en la forma de gobierno. El máximo órgano de gobierno es un Consejo Directivo, integrado por representantes del gobierno federal, del gobierno estatal y de representantes de la sector productivo (miembros de la industria, el comercio o los servicios) a quien le compete aprobar el presupuesto, los planes y programas de estudio y los proyectos de investigación, los planes de expansión y el nombramiento del rector. Se trata pues de una modalidad pública que por primera ocasión invita a participar a miembros del sector productivo, tanto para contribuir a financiar la educación como para captar las necesidades de formación de profesionales de la zona, influir en los contenidos educativos y proporcionar facilidades para las prácticas de formación de los estudiantes. Tienen una vocación fundamentalmente regional, de atención a necesidades específicas de la zona en la que fueron creadas. Las Universidades Tecnológicas han recibido una atención prioritaria del gobierno y aunque su participación en la matrícula nacional es reducida, la que atienden a nivel de técnicos superiores es ya significativa: en 1998, representó el 55% de la matrícula nacional en 22 universidades. Los miembros de la institución hasta ahora no se han agrupado en sindicatos.
Restan otras instituciones para las cuales no se propone forma de gobierno alguno, pues sus características son tan particulares que se dificulta encontrar patrones de comportamiento. Me refiero por un lado al conjunto de instituciones, públicas y particulares, que se ocupan de formar a los maestros (de educación básica, de educación especial, de educación física); y por otro a las instituciones que dependen de alguna secretaría de estado diferente a la de educación pública, como por ejemplo las Secretarías de Marina, de la Defensa Nacional, de Agricultura, o bien se trata de centros que no pertenecen al sistema SEP-CONACyT, como el CINVESTAV. Las formas de gobierno, financiamiento, autonomía académica o administrativa, etc., varían según la institución.
El siguiente cuadro ilustra las
diferencias fundamentales de las formas de gobierno
propuestas:
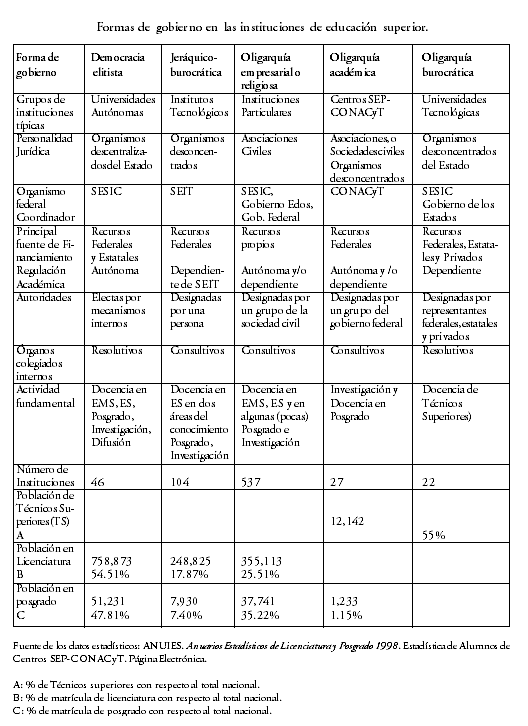
En la estructura de gobierno, el cuerpo colegiado de más alto nivel tiene una destacada influencia en los modos específicos de gobernar la institución pues refleja el tipo de intereses que se privilegian, las expectativas institucionales, el mecanismo de resolución de conflictos, las posibilidades de intervención de la comunidad universitaria. Si se toman como ejemplos ilustrativos dos órganos colegiados de muy diferente composición, las implicaciones para la institución serían harto diferentes.
Es posible suponer que un órgano colegiado que está conformado mayoritariamente por personas externas a la institución (que no son miembros de la comunidad), no académicos (su actividad fundamental no es la academia) y que además cuida las formas y mecanismo de su reproducción sin participación de la comunidad universitaria, incide de una manera muy diferente en la gobernabilidad institucional en contraste con una institución en que ese órgano tiene las características contrarias, es decir, está conformado por personal interno a la comunidad, que todos o parte de los integrantes son académicos y que en su designación participa la comunidad universitaria.
En el primer caso se podría suponer que el desarrollo institucional es muy sensible a los intereses y expectativas de ese grupo externo, que la autonomía institucional está restringida y acotada a los ámbitos puramente académicos (sobre todo la elaboración de planes y programas de estudio y en menor medida la elección y selección de programas y proyectos de investigación), que en los aspectos administrativos, financieros y de regulación de la materia de trabajo no interviene la comunidad universitaria y las relaciones con el entorno están dirigidas y controladas por ese grupo directivo externo. En contraparte, los trabajadores se atienen a cumplir con el objeto de su contrato, dedican poco tiempo a asuntos que están fuera de su competencia laboral, saben con relativa claridad sus derechos y obligaciones; los conflictos institucionales tienen como vía de solución la aplicación de la normatividad por parte de una autoridad personal; existe competencia por ocupar puestos académicos y administrativos pero no suele presentarse conflicto en las designaciones porque hay un árbitro externo cuya autoridad no es puesta en duda. Esta forma de relación e interacción entre los miembros de la institución, internos y externos, tiende a conformar una institución estable, atenta a las líneas y directrices del órgano de autoridad y con un interés manifiesto en que la institución le brinde los recursos para satisfacer su objeto de trabajo. Los académicos que se incorporan a instituciones con este perfil de autoridad externa, parecen dispuestos a acotar su ámbito de decisiones para concentrarse en la docencia y la investigación, en cierto sentido prefieren perder una libertad potencial para ganar espacios de realización personal; prefieren una clara división del trabajo a costa de reducir sus ámbitos potenciales de participación. Esta forma de gobierno tiende a ser muy expedita en sus resoluciones, requiere para su operación un reducido aparato burocrático y en la selección del rector o director suele tomarse en cuenta características de liderazgo puesto que contará con amplia discrecionalidad para la toma de decisiones.
En el segundo caso, un órgano colegiado conformado por miembros de la propia organización, el desarrollo institucional se considera como una responsabilidad compartida entre los miembros internos a la institución, se considera como una injerencia no deseable la participación de miembros ajenos a la comunidad universitaria en la toma de decisiones. La institución es entonces una empresa común que genera, discute y acuerda su organización interna, en el marco laxo de la ley que le dio origen; se concede un alto valor a la participación de los diferentes sectores que componen una "comunidad" de intereses, propósitos y reglas de actuación que tiene como sustento y fuerza el consenso. El desarrollo institucional está regido por los intereses de los propios miembros más que las expectativas o intereses de otros actores externos a la institución: se privilegia sobre cualquier otro aspecto el conocimiento, su generación y su transmisión. La autonomía comprende las esferas académica, administrativa, financiera y llega a extenderse hasta asuntos laborales. En este contexto, la elección de los representantes de los diferentes sectores es una asunto de interés para la mayor parte de los miembros, pues esos representantes serán los encargados de tomar y asumir las decisiones más importantes para el desarrollo institucional. La relación con el entorno se guía por lineamientos derivados del órgano colegiado y los intereses y peticiones de ese entorno son discutidas y aprobadas en éste órgano. La autonomía institucional tiene un rango amplio de aplicación, y tiene un valor simbólico muy elevado para la comunidad, tiende a utilizarse como una defensa a una posible intromisión externa y también, en sus extremos, a una aplicación discrecional de la legislación nacional. La vía para la resolución del conflicto es la negociación, el derecho irrestricto a escuchar a las partes involucradas y la toma de decisiones por la mayoría. Los académicos están involucrados, real o potencialmente, en la marcha de la institución. La libertad de participación de todos en prácticamente todo, propicia la conformación de grupos que defienden intereses determinados, y que entran en conflicto con otros grupos con intereses distintos. La necesidad de convencer a numerosas personas de un determinado punto de vista, de un voto a favor de alguien, tiende a reproducir al interior de la institución prácticas políticas del ámbito de la vida pública. Esta forma de gobierno tiende a ser muy lenta en la toma de decisiones, a requerir un gran aparato burocrático para administrar la institución y a restringir el ámbito de decisiones discrecionales del rector o director.
En resumen, se piensa que hay elementos suficientes para pensar que la "forma de gobierno" es una variable que incide en el gobierno institucional, y "aunque no es condición suficiente para el logro de la calidad, es ciertamente una condición necesaria, pues del ejercicio del poder nacen los parámetros de la gestión, y sería imposible _como ocurre con cualquier tipo de empresa_ que una institución de educación superior mal administrada pudiese prosperar" (Banco Mundial, 2000: 59). El estudio de las formas de gobierno puede ser una primera aproximación al análisis de los mecanismos de ejercicio del gobierno en las instituciones de educación superior. Es un punto de partida que debe enriquecerse con otras perspectivas analíticas, profundizarse con estudios de campo, explorando las historias institucionales y rescatando las voces y experiencias de los diversos actores.
Acosta, Adrián (2000). "Gobierno y gobernabilidad universitaria: Ejes para una discusión", en Encuentro de Especialistas en Educación Superior, Tomo II: Evaluación, financiamiento y gobierno de la universidad: el papel de las políticas, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Coordinación de Humanidades.
Acosta Silva, Adrián (1997). Estado, Políticas y Universidades en un periodo de transición. 1982-1994, Tesis de Doctorado en Sociología, México, FLACSO.
Alvarado González, Evaristo (1983). Los Institutos Tecnológicos: 35 años después, Mexicali, fotocopia.
ANUIES (1998). Anuario Estadístico 1997, México, ANUIES.
ANUIES (1999). Anuario Estadístico 1998, México, ANUIES.
Banco Mundial (2000). Higher Education in Developing Countries. Peril and Promise. The Task Force on higher education and Society, Washington D.C. , The World Bank.
Birnbaum, Robert (1988). How Colleges Work, San Francisco, Cal., National Center for postsecondary Governance and Finance/Jossey Bass, Inc.
Birnbaum, Robert (1992) How Academic Leadership works. Understanding success and failure in the college presidency, San Francisco, Jossey-Bass Publishers.
Bensimon, Stella M.; Anna Neumann y Robert Birnbaum (1991). "Higher Education and Leadership Theory", en Marvin W. Peterson (ed.), Organization and Governance in Higher Education, EUA, ASHE Reader Series, 1991, pp. 389-398.
Baldridge, J.V. (1971). Academic, Governance: Research on Institutional Politic and Decision Making, Berkeley, Cal. Mc Cutchan.
Casanova, Hugo (1999). "Gobierno Universitario : Perspectivas de Análisis", en Casanova C. Hugo y Roberto Rodríguez G., Universidad Contemporánea, Política y Gobierno, Tomo II, Miguel Ángel Porrúa, Cesu, UNAM, pp. 13-34.
Clark, Burton R. (1993). El Sistema de Educación Superior: Una visión comparativa internacional, México, UCLA, UAM, Universidad Futura.
Cohen y March (1974). Leadership & Ambiguity: The American College President, New York, Mc Graw Hill, 1974.
Cohen, M. D. y James G. March (1991). "Leadership in an Organized Anarchy", en Marvin W. Peterson (ed.), Organization and Governance in Higher Education, EUA, ASHE Reader Series, 1991, pp. 399-420.
Dahl, Robert (1998). La democracia, México, Taurus/Alfaguara.
De Vries Wietse (1997). El Impacto de las Políticas Públicas sobre el trabajo académico en 4 carreras de 3 universidades, Tesis Doctoral inédita, Universidad Autónoma de Aguascalientes .
Didriksson, Axel (1999). "La Torre de Marfil, el gobierno de las Universidades", en Casanova C., Hugo y Roberto Rodríguez G., Universidad Contemporánea, Política y Gobierno, Tomo II, Miguel Ángel Porrúa, Cesu, UNAM, pp. 285-304.
Gade, M.L. (1992a). "Board of Trustees", en C. Burton & G. Neave (comps), Encyclopedia of Higher Education, Vol. 2, Section III, pp. 1494-1501.
Gade, M.L. (1992b). "Leadership: University & college Presidents", en C. Burton & G. Neave (comps.), Encyclopedia of Higher Education, Vol. 2, Section III, pp. 1397-1404.
Gil Antón, Manuel et al. (1994). Los rasgos de la diversidad : Un estudio de los académicos mexicanos, México, UAM-Azcapotzalco.
Gil Antón, Manuel (1990). "Democracia Universitaria ¿Las nueces o el ruido?", en El Cotidiano, No. 35, mayo-junio de 1990.
González Cuevas, Oscar (1991). "Observaciones de la visita de un rector mexicano a seis universidades de EUA", en Revista de la Educación Superior, No. 78, pp. 7-36.
Held, David (1996). Modelos de Democracia, Madrid, Ciencias Sociales, Alianza Universidad.
Ibarra Colado, Eduardo (1999). La Universidad en México Hoy: Gubernamentalidad y Modernización, Tesis doctoral, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
Kerr, Clark y Marian L. Gade (1986). The Many Lives of Academic Presidents: Time, Place and Character, EUA, AGB, 228 pp.
Kerr, Clark ( 1989). The Guardians: Board of Trustees of American Colleges: What they do and how well they do it ?, EUA, AGB.
Lazerson, Marvin (1997). "Who owns Higher Education ?", en Change, Marzo-Abril, p. 915.
Leslie, David W. (1996). "Strategic Governance: The Wrong Questions ?", en The Review of Higher Education, Fall 1996, Volume 20, No. 1, pp. 101-112.
Levy C., Daniel (1995). La educación superior y el Estado en Latinoamérica. Desafíos privados al dominio público, Cesu, UNAM, Miguel Ángel Porrúa.
López Zárate, Romualdo (1997). "Una aproximación a las formas de gobierno de las universidades públicas", en Sociologica, enero-abril, año 13, No. 36, pp. 221-252.
Marcus, Laurence R. (1997). "Restructuring State Higher Education Governance Patterns", en, The Review of Higher Education, Verano 1997, Vol. 20, No. 4, pp. 399-418.
Ordorika, Imanol (1999). "Poder, política y cambio en la educación superior (conceptualización para el análisis de los procesos de burocratización y reforma en la UNAM)" en Casanova C., Hugo y Roberto Rodríguez G., Universidad Contemporánea, Política y Gobierno, Tomo II, Miguel Ángel Porrúa, Cesu, UNAM, pp. 155-194.
Rosenzweig, Robert M. (1998). The Political University. Policy, Olitics, and Presidential Leadership in the American Research University, The John Hopkins University Press, Baltimore & London.
Shapiro, Harold T. ( 1998). University Presidents; Then and Now. In: Universities and their Leaderships, editado por William G. Bowsen & Harold T. Shapiro, New Jersey, Princeton University Press pp. 65-101.
Schuster, Jack H. y Jesús Francisco Galaz Fontes (1997). La Educación Superior en Estados Unidos, Claremont Graduate University, California.
SEP-CONACyT (1998). Historia de los Centros, México, SEP-CONACyT.
1 En 1967, por ejemplo, se hizo una declaración conjunta entre la American Association of University Professors (AAUP) y los Board of Trustees que pretendía establecer claridad en las competencias de ambos órganos. La Declaración expresaba que el gobierno es una responsabilidad compartida y un esfuerzo común que involucra a todos los integrantes de la comunidad académica, con un peso específico de sus puntos de vista según el tema que estuviera a discusión. Específicamente se reconocía la autoridad legal de los patronos y el presidente, pero atribuía a los académicos la responsabilidad primaria en las áreas fundamentales del currículo, de la enseñanza, de la condición de los académicos y de los aspectos académicos de la vida de los estudiantes. El término de responsabilidad primaria quedó definida como que la junta de gobierno y el presidente deben estar de acuerdo con el juicio de los académicos a menos que haya situaciones excepcionales en cuyo caso deben darse explicaciones detalladas. Se le da de hecho mayor peso a la autoridad de los académicos que a la autoridad legal de las juntas en aquellas áreas que de hecho definen a la institución. Dos problemas señala Birnbaum en la Declaración: no se identifican las estructuras específicas y procesos para instrumentar esos principios y, segundo, no se toman en cuenta las diferencias entre varios tipos de instituciones, pues, políticas apropiadas y exitosas para un tipo de instituciones, puede ser dañina para otras (Birnbaum, 1988: 8-9).
2 En este sentido cabe hacer notar las diferencias de enfoque entre los analistas que han sido presidentes o altos funcionarios de una institución de aquellos que no lo han sido. En general se aprecia una alta valoración (positiva o negativa) del rol del presidente entre los primeros y una baja valoración entre los segundos.
3 Para entonces ya existían la Esculea Libre de Derecho, la Escuela Bancaria y Comercial.
4 Las siguientes notas sobre las formas jurídicas de las organizaciones pueden ayudar a comprender la complejidad legislativa.
Organismo Público Descentralizado es una persona moral de carácter público creado por ley o decreto; es decir, por
el Congreso de la Unión, en el primer caso, o por el Presidente de la República, en el segundo.
Los organismos públicos descentralizados tienen a su cargo la prestación especializada o específica de un servicio
público, que originalmente corresponde atender a la administración pública centralizada, pero para una mejor
atención, especialización y eficacia, se encomienda a este tipo de entidades.
Un organismo público descentralizado, mediante la ley que lo crea, es atribuido con una personalidad jurídica y
patrimonio distintos de la administración pública central, a cargo del Ejecutivo.
La personalidad jurídica distinta permite al organismo crear derechos y obligaciones con terceros, sin tener una
relación de dependencia o subordinación con la administración pública centralizada.
Lo anterior, significa que dicho organismo o entidad puede celebrar actos jurídicos por sí mismo, para el
cumplimiento de su objeto, sin tener que contar con el acuerdo previo del titular del Poder Ejecutivo o
de la Secretaría del ramo respectivo.
En cambio, un organismo público desconcentrado es una entidad creada dentro de la administración pública
centralizada para atender determinado ámbito especial de un servicio público; este tipo de organismos desconcentrados pueden
llegar a tener su propio patrimonio; sin embargo, no cuentan con personalidad jurídica propia, es decir dependen funcional
y operativamente del titular del ramo correspondiente; en consecuencia, sus acciones y actos jurídicos con
terceros, encaminados al cumplimiento de su objeto, deben contar con el acuerdo previo del titular del ramo del servicio
público que presten.
Los organismos desconcentrados cuentan con una mayor libertad de maniobra funcional y operativa, pero
dependen jerárquicamente de la respectiva Secretaría.
Los fundamentos jurídicos de estos tipos de organismos (descentralizado y desconcentrado) están plasmados
inicialmente en el artículo 90 de la Constitución Federal; en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la Ley
de Entidades Paraestatales, en las cuales aparentemente se definen y se regulan, aunque existen lagunas al respecto y
también otras normas aluden a dichas entidades sin precisarse bien su naturaleza, fines, estructura.
En este sentido existen muchas dudas e indefiniciones, tanto en el ámbito del derecho administrativo, como en el fiscal
e incluso en el derecho del trabajo.
Como en nuestro sistema jurídico-político considera al Presidente de la República como Jefe de Estado y Jefe
de Gobierno, todas las entidades de la administración pública federal, de acuerdo a la segunda figura
atribuida al Presidente, están consideradas como «dependencias» del Ejecutivo, no obstante cuenten con
personalidad jurídica propia. Un ejemplo de lo anterior, consiste en que los titulares de dichos organismos son designados por
el Presidente de la República, por sí o por conducto del órgano colegiado de gobierno interno, no obstante cuenten
con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Por lo que corresponde a los órganos desconcentrados de la Secretaría de Educación Pública, se encuentran
relacionados en el Reglamento Interior de la propia Secretaría.
Por otra parte, existen a la fecha criterios contradictorios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a
la consideración de los organismos públicos descentralizados, tanto como en su carácter de
patrones, como por los actos que ejecutan, para efectos del juicio de amparo.
El Diccionario Jurídico
Mexicano, formulado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, editado por Editoral Porrúa,
es un buen elemento bibliográfico de consulta al respecto.
]
(Nota con base en conversaciones y apuntes del Lic. Alfredo Toral Azuela, asesor de la Subsecretaría de
Educación Superior e Investigación Científica, SESIC).
5 Held utiliza el término de democracia elitista competitiva para nombrar una forma de gobierno contemporánea, desarrollada por Weber y Schumpeter. Es una forma de democracia muy restringida en tanto que la democracia consiste en escoger a los encargados de tomar decisiones y limitar sus excesos (Held, 1996: 223).
6 Weber, según Held, pensaba que la democracia directa era posible en instituciones pequeñas como las universidades, pero la universidad de referencia seguramente era la alemana. En las universidades mexicanas difícilmente se pueden dar las características que favorecerían una democracia directa.
7 Se pensó en denominar a este forma de gobierno como democracia participativa, pero se prefirió la elitista porque la participativa tiene entre sus consideraciones básicas la posibilidad de participar en la toma de decisiones y en tanto exista esa posibilidad la participación en los procesos de elección aumenta y si reiteradamente sus opiniones no son tomadas en cuenta o marginadas entonces las razones para la participación disminuyen y aumenta la desconfianza en un sistema de gobierno. Pero esta posibilidad de participación también presupone una "razón democrática" _una voluntad democrática sabia y buena_ que descansa en un "demos" esencialmente democrático. Pero como Held apunta, desde Platón hasta la fecha hay buenas razones y muchos ejemplos como para ser cautos en la apreciación de un demos democrático (Held, 1996: 317).
8 Sin tomar en cuenta a las Normales para maestros de educación básica.
9 Se ha preferido el término de particulares al de privadas por ser el que se utiliza en el tercero Constitucional para referirse a las instituciones no públicas. Sin embargo a lo largo del texto se utilizan los dos términos como sinónimos.
10 Las instituciones particulares se organizaron para constituir una Federación y las más prestigiadas y más grandes pertenecen a ella. Durante muchos años no fue muy estricta la federación para admitir a sus miembros y aún así menos de la cuarta parte del conjunto de instituciones satisfacía los condiciones que establecía la Federación. Recientemente se establecieron un conjunto de requisitos y condiciones, un tanto semejantes a las que establece la SACS, para pertenecer y permanecer en la FIMPES.
11 Los documentos fueron: Política Nacional y Programas en Ciencia y Tecnología de 1970; Bases para la Formulación de una Política Científica y Tecnológica en México, de 1973; Lineamientos de Política Científica y Tecnológica para México, de 1973 y Política Nacional en Ciencia y Tecnología: Estrategias, Lineamientos y Metas, de 1976 y que fue el antecedente del Programa aprobado (Pallán, 1990).
Revista
de la Educación Superior en Línea.
Num. 118
Título: Las formas de gobierno en las ies Mexicanas
Autor:Romualdo López Zárate*
Profesor investigador del Área de Sociología
de las Universidades del Departamento de Sociología de
la Universidad Autónoma-Azcapotzalco.
Correo e: lzr@correo.azc.uam.mx