Años que tardó en graduarse
PLAN 1: Plan 1976-1983
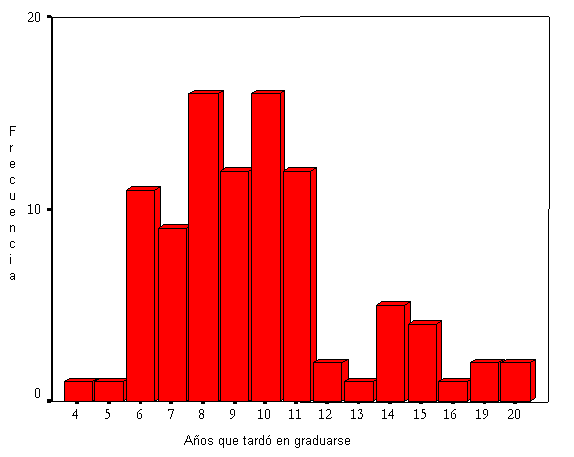
Se parte de la descripción de los movimientos y características de cada cohorte de estudiantes; estudios discriminados de sub-poblaciones diferentes al interior de cada cohorte y descripción de trayectorias individuales con análisis cualitativos que permitirán realizar estudios en tres direcciones: 1) movimientos de acceso y reubicación de empleo, periodos de inserción y de retiro; 2) diferencias entre grupos, ya sea por especialidad, orientación o generación; 3) comparación del itinerario individual y del grupo comparando biografías de la cohorte ya sea que le den una característica uniforme o su separación.
Palabras clave: educación ingeniería; Argentina; trayectorias escolares; seguimiento de egresados; mercado laboral.
A description of movements and characteristics of each cohort of students is taken as starting point together with discriminated studies of different subpopulations inside each cohort,and a description of the career development of individuals with qualitative studies that allow the conduction of studies in three directions: 1) employment access and relocation studies, periods of insertion and withdrawal; 2) differences among groups, either by specialty, orientation or generation; 3) comparison of individual and group schedules comparing cohort biographies either providing a uniform characteristic or its separation.
Key words: engineering education; Argentina; school development; follow-up of alumni; labor market.
En la Argentina existen pocos estudios sobre los graduados universitarios y tampoco se conoce la suerte de los que tienen estudios universitarios incompletos o cambios en su elección universitaria y que sin duda mantienen una situación diferenciada en el mercado de trabajo, dados los años de estudios. Predomina, implícitamente, el concepto de que la meta a lograr es la carrera universitaria terminada y el resto de las trayectorias incompletas constituyen casos desviados del tipo ideal representado por el graduado, de allí que no se realice ningún tipo de seguimiento sobre las trayectorias laborales de los estudiantes que no terminan su carrera universitaria o que la abandonan por otra.
De esta forma son muy pocos los datos que nos permiten evaluar la secuencia de comportamiento de los titulados universitarios en el mercado de trabajo y en la estructura productiva y aún la movilidad de la oferta por las preferencias de Carrera o el destino de los alumnos que abandonan los estudios.
El Censo de 1991 considera operacionalmente la calificación ocupacional como "la referida a la complejidad de la tarea concreta. Esta complejidad se establece a partir de ciertos elementos constitutivos del proceso de trabajo: objeto de transformación o materia prima, instrumentos de trabajo y actividades o acciones del trabajador"1 .
Durante 1991 egresaron de la universidad 32.387 graduados. Teniendo en cuenta que la tasa anual de crecimiento porcentual de egresados universitarios es de 1.8%, a la que habría que depurar según la matrícula activa acumulada de los profesionales graduados con anterioridad, se puede esperar un alto número de titulados universitarios, como oferta para el total de puestos de trabajo con alta calificación.
Puntualmente para ese año, los graduados representan el 5.11% de los puestos de trabajo con calificación profesional y el 10% de los puestos con calificación profesional y nivel de educación universitaria completa. Incluso, no hay en este sistema de estadísticas una recuperación del desgranamiento ni de los estudiantes universitarios, que cambian de especialidad, con seguimientos posteriores. Lo que puede observarse, ante las estadísticas existentes de los establecimientos educativos universitarios, es el gran desbalance que existe entre los alumnos que ingresan en el sistema y los que egresan. Una visión cuantitativa de esta evolución no da cuenta de las causas.
Para el caso específico de las ingenierías que nos ocupan en este trabajo las cifras son las siguientes:
| Cuadro 1 Alumnos y egresados de ingeniería
|
No obstante, la visión cuantitativa de la diferencia debe ser evaluada, por un lado, a la luz de las políticas universitarias de potenciación de los proyectos de investigación universitarios, detección de áreas de vacancia y creatividad y, por el otro, a partir de la política nacional y las estrategias empresarias de creación de puestos de trabajo, resulta fundamental analizar la emergencia de nuevos campos profesionales. |
Para ello, los estudios de datos transversales resultan muy limitados y consideramos necesario actualizar las propuestas estadísticas con recolecciones de datos de tipo longitudinal y, al mismo tiempo, integrar los datos de tipo cuantitativo con la recolección de datos de tipo cualitativo, articulados desde la recolección para facilitar el análisis2.
Compatibilizar los distintos esquemas teóricos para analizar el problema, por lo menos en la Argentina, carece todavía de instrumentación adecuada por varias razones: los cambios en la estructura productiva, el reacomodamiento de las instituciones empresariales y educativas, los cambios en la organización de los procesos de trabajo y las modificaciones en las entidades profesionales, como resultado de la doble presión que ejercen sobre ellos las transformaciones del mercado y los nuevos sistemas de relaciones entre actores.
El uso de técnicas de articulación entre la recolección cuantitativa y cualitativa de los datos desde la concepción misma de los operativos de campo, permite cuestionarios más flexibles, operativos menos costosos, pero que pueden aplicarse en gran número de casos y ser rápidamente informatizados.
Especialmente cuando se trata de medir un proceso de inserción ocupacional, en un mercado de trabajo de alta fluctuación como lo es el de los jóvenes o de poca posibilidad de estabilidad de la inserción, el problema de la medición se convierte en un tema significativo3. No obstante, la observación de las tasas habituales de desocupación y ocupación de estas franjas de edad son suficientemente contrastadas como para permitir identificar una fase de inserción y una fase de estabilización en el empleo y es frecuente ver la utilización de la evolución de una tasa de desempleo.
Para este tipo de estudios no nos parece aplicable la tasa de desempleo, ni la tasa de inserción, en el primer caso porque la tasa de desempleo está referida a una población activa constituida, mientras que las poblaciones bajo estudio son poblaciones en proceso de inserción, en el caso de estudiantes y abandonadores la fase de inserción puede ser relativamente larga y en el caso de los graduados universitarios, si bien los períodos de inserción pueden ser más cortos, es importante poder identificar cuando estabilizan en el ejercicio de su profesión.
Si la definición de PEA implica tomar en cuenta a la población ocupada a la cual se le agrega la población desocupada que busca ocupación, es poco adecuada para compararla con la población en busca de inserción profesional o de inserción en la vida activa, como es el caso de los estudiantes y abandonadores ya que resulta muy indefinida la frontera que separa una población de otra4. En ambos casos, el desempleo y la inactividad pueden estar significando interferencias inducidas por la gran variedad de situaciones posibles entre la estabilización del profesional o del empleo tradicional.
Una ventaja del uso de las metodologías longitudinales es la posibilidad del trabajar por cohortes y ampliar entonces el criterio de inserción a la cohorte o generación, cuando el 80% de la cohorte se encuentre inserta. Es evidentemente toda la cohorte la que se encuentra en proceso de inserción, de manera que es necesario encontrar una población de referencia. Al producir el relevamiento de más de una cohorte, de hecho, estamos construyendo no solo la población de estudio, sino también la población de referencia.
Los datos longitudinales toman en cuenta la historia profesional de cohortes anteriores, de manera que es muy difícil comparar estos estudios con datos de corte de cualquier grupo de la población activa. La cuestión central parece ser develar si los criterios de inserción profesional de una cohorte está necesariamente condicionada por el contexto en el que llega al mercado de trabajo esa generación en particular o si ellos cuentan con características especiales como generación que les permite ser los productores del curso mismo de su historia y construir una camino diferente que funcione como referencia para otras generaciones. El planteo metodológico y técnico que está detrás busca establecer un criterio sobre como evaluar el proceso de inserción, si a través de juicios normativos y exógenos a la cohorte o con criterios endógenos, para después buscar su convergencia.
En nuestro caso hemos optado por probar métodos longitudinales para establecer criterios endógenos y dificultades propias de cada cohorte o generación profesional en el proceso de inserción, porque nos parecen más pertinentes y válidos aún para evaluar los sucesivos ingresos y retiros del mercado de trabajo, en las poblaciones estudiantiles y abandonadoras de los estudios, que consideramos no comparables con poblaciones ya estables del mercado o con problemas propios de inserción porque cuentan con algunos años de cursada universitaria, pero ningún reconocimiento de título.
Luego hemos incluido las planillas de acontecimientos para poder luego establecer convergencias con acontecimientos externos y una vez elaborados los datos realizaremos ejercicios comparativos para establecer la bondad y posibilidad de cada una de las técnicas utilizadas. Por último, algunos grupos seleccionados por muestras representativas de la población relevada se le aplicaron entrevistas complementarias para profundizar el estudio de causas y características estructurales de las sub- poblaciones, a través del uso de "entrevistas biográficas". El proyecto se completó con un análisis institucional de la regional Pacheco5 y de la Universidad Tecnológica Nacional y un análisis de las demandas empresariales de la zona que es donde trabajaban una gran proporción de la población estudiada. El presente es un trabajo es una primera aproximación a los datos del relevamiento, que intenta la aplicación de las metodologías longitudinales para el estudio de la profesión de ingeniero6. Los cambios del mercado de trabajo profesional demuestran que a pesar de la existencia de reformulaciones teóricas7, tanto la sociología de las profesiones, como la teoría de los mercados tienen todavía que incorporar importantes aportes de la teoría de las instituciones de la economía industrial y de la estadística, para comprender el nuevo modo de organización del sistema productivo y captar los campos profesionales que se producen en su desarrollo; pero también demuestran que los sistemas teóricos de la sociología de las profesiones han logrado suficiente elasticidad y capacidad innovativa en la formulación de problemas y en dar principios de respuesta.
Lo que nos interesa remarcar en este trabajo es la importancia de que también exista un acompañamiento de los sistemas de captación estadísticos, con metodologías que logren describir el desarrollo longitudinal, a través del tiempo, de las trayectorias profesionales, para comenzar a dar un principio de respuesta a preguntas claves en el desarrollo de este campo del conocimiento y que constituyen un desafío porque implican tanto construir herramientas teóricas como metodológicas y estadísticas y ponerlas a prueba.
Por otra parte, en el marco de la reestructuración del Estado no debe quedar fuera del análisis de estas nuevas propuestas, el tema de los costos operativos ya que se convierten en condicionantes importantes a la hora de decidir nuevos operativos de encuesta. La constatación de que la competitividad y el logro de la calidad, eje principal en que está centrada actualmente la actividad económica, está apoyada en la capacidad de formar una mano de obra con características diferentes a las actuales, nos mueve a repensar todo el ámbito institucional, pero fundamentalmente el estado de las relaciones entre empresas y capacitación y entre universidades y formación.
Es evidente que hay una mayor preocupación en las empresas por la capacitación continua y, en cambio, estas preocupaciones varían bastante por región y por sector y por tamaño de empresas y categorías socio-profesionales. Por otra parte, en nuestro país no hay estudios ni datos de base que permitan evaluar los resultados de esta formación continua, su calidad y sus características, tampoco sobre las consecuencias en la productividad, calidad y eficiencia de los distintos sectores de actividad. Por lo menos esta preocupación no supera contados estudios de casos8.
No se han realizado en nuestro país muchos estudios sobre las tendencias más recientes del mercado de trabajo profesional hacia la feminización de los calificados profesionales y tampoco sobre la desmasculinización de este mercado. Carecemos de estudios de las características de sus sectores de mercado más cerrados, que mantienen mayor proporción de asalarización y burocratización y de los sectores más flexibilizados. No hay estudios de ingresos profesionales por especialidad ni estudios de desgranamiento universitario. Estas comparaciones podrían proporcionar un mapeo de las zonas de mayor movilidad vertical y horizontal, pero también territorial.
También es importante avanzar en el conocimiento de la distribución estructural de las calificaciones profesionales, por rama y por carácter de la ocupación, así como las condiciones de contratación y de mercado que pueden funcionar como mecanismo de atracción o rechazo de otros profesionales extranjeros. Por último, el potencial entre los titulados universitarios y los efectivamente ocupados son un importante indicador de las demandas de la estructura productiva y del grado de desarrollo de los países.
Las técnicas longitudinales requieren operativos estadísticos con seguimiento a lo largo de varios años, lo cual encarece mucho el sistema y, en las técnicas cualitativas de historia de vida, es difícil lograr buenas generalizaciones. En definitiva, propusimos una conceptualización teórica y estadística que nos permitiera productivos y la organización micro-económica y social de las empresas, para poder circular las transformaciones institucionales y analizar los nuevos espacios profesionales. La articulación entre los procedimientos productivos, teniendo en cuenta la superposición resolver, al menos, las siguientes cuestiones:
La articulación entre la organización macroeconómica de los sectores y coexistencia de "nuevos" y "viejos" con los disciplinamientos que impone el mercado y allí también poder circular transformaciones y cambios de los espacios profesionales. Por último, establecer cómo se logra la nueva racionalidad de los actores profesionales, para lo cual hay que poder dar cuenta del flujo, del objeto y de la identidad de cada una de las orientaciones o especialidades profesionales.
La versión estadística de estos conceptos teóricos construida en el proyecto9 pudo captar los flujos de salida de los graduados de la UTN-Gral. Pacheco por especialidad y nueve generaciones de egresados, el proceso de inserción en el mercado de trabajo diferenciando los niveles de estudiantes, abandonadores, para las cinco cohortes que van desde 1993 hasta 1999 para poder establecer el nivel de remuneraciones, de empleo y desempleo y las preferencias del mercado según sexo, edad y especialidad, las características de las carreras formadoras y las trayectorias de los diplomados en el tiempo.
Este tipo de formato se puede aplicar a todas las universidades y cualquiera de las cohortes a nivel nacional o regional a lo largo del tiempo De allí que la recolección y el formato estadístico deberá contar con las características de un seguimiento y tiene que poder alcanzar un ámbito nacional.
En términos de costos, los cuestionarios auto-administrados utilizados para el relevamiento de calendarios demostró ser muy idóneo, admiten la auto-administración con alta calidad de los datos y es de bajos costos y rápido procesamiento, admitiendo más de un tipo de codificación, o codificaciones progresivas para profundizar estudios. En cambio los estudios biográficos, son costosos en tiempo y en dinero, requieren mucha pericia de los encuestadores que deben ser debidamente entrenados para poder hacer relevamientos completos, lleva un largo periodo de tiempo la desgrabación, edición y codificación por el método progresivo, que es el más valioso a la hora de establecer interpretaciones y si bien aumenta mucho las posibilidades de comprender los significados, construir tipologías y avanzar en las causas y dificultades de los procesos de inserción, consideramos que solo puede aplicarse como estudio complementario a poblaciones significativas, pero muy reducidas (el número dependerá exactamente de las categorías internas con las que se pretenda trabajar para mantener representatividad en la muestra) y cuando ya se hayan detectado procesos de interés para proporcionar mayor información sobre los mismos, por interés de las instituciones académicas pertinentes o para enfrentar decisiones de cambio con efectos múltiples sobre las generaciones futuras.
Hay que aclarar que en nuestro caso fueron de suma utilidad porque trabajamos en un tema sobre el que no hay casi antecedentes en la Argentina y construimos las poblaciones de referencia casi al mismo tiempo que las poblaciones estudiadas, ya que no teníamos trabajos realizados con cohortes anteriores que nos pudieran anticipar algunos de los fenómenos típicos del proceso.
Por esta razón, pensamos que en este caso, era razonable plantear la realización de más casos de entrevistas biográficas para compensar estos "vacíos de conocimiento", pero consideramos que ya no serán necesarios en esta cantidad para los futuros estudios, por lo menos en el caso de las ingenierías y de la Universidad Tecnológica Nacional, que es la más numerosa en estudiantes y egresados. Ahora es necesario realizar un sinnúmero de estudios para explotar realmente los datos logrados y evaluar las bondades del relevamiento, pero en principio hemos logrado una metodología de trabajo que puede aplicarse fácilmente a toda la población universitaria para evaluar su trayectoria en el mercado de trabajo.
Retratos por carreras u orientaciones
En la Universidad Tecnológica Nacional Regional Gral. Pacheco, actualmente se dictan cuatro carreras de grado. La Ingeniería Mecánica tiene un plan de estudios de cinco años y 5,000 horas de curso, aproximadamente. Se cursa tanto en la sede central de Facultad como en el anexo de José C. Paz, en horario nocturno. Ya no se mantiene la exigencia inicial de la Facultad de trabajar en la misma especialidad en que se cursa.
La Ingeniería Eléctrica también tiene un plan de cinco años de duración y aproximadamente 5,000 horas de curso; se cursa solamente en la sede central de la Facultad, en horario nocturno. Otorga título de Ingeniero Electricista con tres orientaciones posibles: potencia; construcciones electromecánicas y electrónica industrial, instrumentación y control. Tampoco mantiene la exigencia de trabajar en la misma especialidad en que se cursa.
La Ingeniería Civil tiene un plan de cinco años de estudios, que se prolonga por 5,000 horas de clase. Se cursa en la sede central de la Facultad en horario nocturno. No exige trabajar en el rubro y otorga el título de Ingeniero Civil en: Construcciones, Hidráulica y Vías de Comunicación. Antes de 1986, la carrera de Construcciones tenía cuatro años y con el cambio a cinco se equipara a Ingeniería Civil. Los primeros ingenieros civiles graduados con cinco años de duración reglamentaria, se graduarían en el año 2000.
Por último la Licenciatura en Organización Industrial es la más nueva de las carreras, se crea en 1991, tiene un plan de estudios de cuatro años, cercano a las 3,840 horas de estudio y también se cursa en la sede central de la Facultad, en horario nocturno. Tampoco se mantiene la exigencia de trabajar en la especialidad. De esta forma, los primeros graduados en la Licenciatura se graduaron en 1995 si cursaron en el tiempo reglamentario. La muestra recogida fue de 1,100 casos cualitativos y 1,900 casos cuantitativos.
Dentro del periodo estudiado el Primer Plan de Estudios abarca los años 1976/1983; el Segundo Plan de Estudios abarca el periodo 1985/1995 y el Tercer Plan de Estudios abarca 1995 hasta 1998 de nuestro estudio. Un trabajo detallado de las características de cada Plan y de las materias que se modificaron en cada uno se encuentran más adelante. Lo que nos interesa destacar aquí es que esta diferencia de planes tuvo una gran incidencia en la duración de la cursada, en los años que se tardó en lograr el título y como se verá más adelante en los apartados sobre alumnos y abandonadores ha tenido mucha influencia en la deserción y en las interrupciones de los estudios.
Existe además una población que requiere un estudio especial, pero que por lo pronto ha sido detectada y se está trabajando con ella para recuperar la relación con la universidad y ver qué salidas se pueden encontrar, pues contiene más de 70 casos de estudiantes del Segundo Plan, que no lograron su título teniendo todas las materias cursadas y con los prácticos aprobados, pero que no rindieron sus finales. En este Plan, un mecanismo reglamentario permitía la promoción de las materias con la firma de los Prácticos y no exigía la rendición del final para inscribirse en las materias correlativas. Esto permitió por un lado una cursada rápida, pero poca efectividad en la rendición de finales y cuando los finales pendientes fueron muy numerosos, se hizo casi imposible para estos estudiantes lograr su título10.
Este Segundo Plan significó un avance frente al Plan 1976/1983 porque permitió acelerar la cursada, pero no administró efectivamente la exigencia sobre los finales. En el gráfico que sigue puede observarse la diferencia en años para toda la población de graduados.
Cuadro 2
Años que tardó en graduarse
PLAN 1: Plan 1976-1983
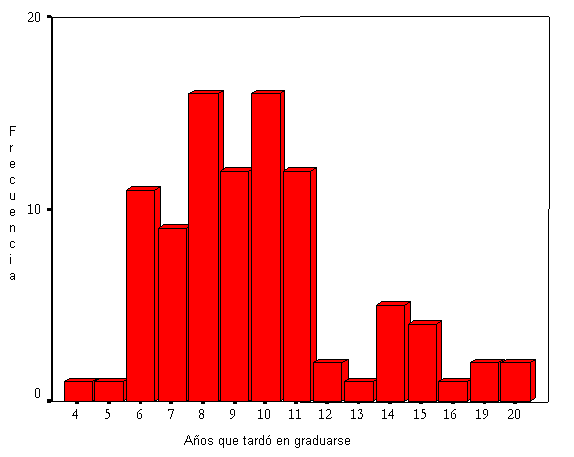
Cuadro 3
PLAN 2: Plan 1985-1995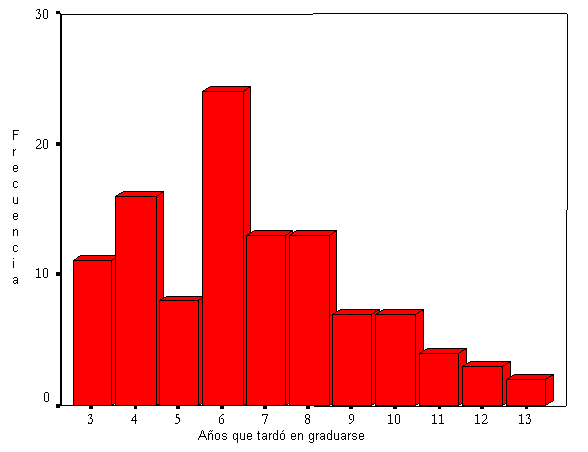
Cuadro 4
PLAN 3: Plan 1995-1998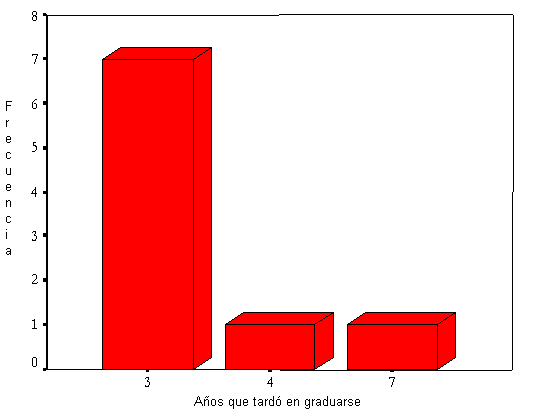
Cuadro 5
Cambio de plan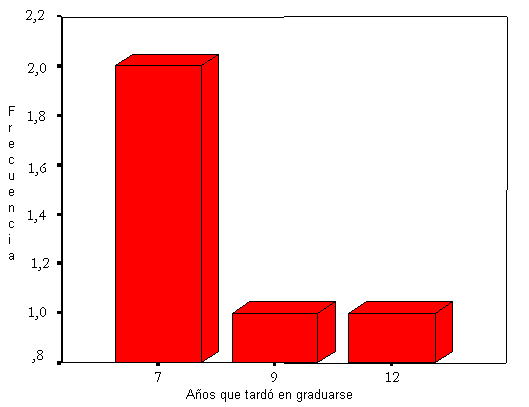
Monitoreo de Inserción de Graduados- UTN Gral. Pacheco. 1999-2001.
Estos planes afectaron en forma muy diferente a cada una de las carreras, siendo la de Construcciones y posteriormente la de Ingeniería Civil la más impactada por consecuencias negativas y la Licenciatura en Organización Industrial que es más reciente, la menos afectada. En los gráficos que siguen se puede observar la diferencia por carrera de la población graduada con cada Plan y las generaciones afectadas por cada Plan, con los años que tardó en graduarse. También puede observarse la diferencia en años de los que optaron por el cambio de Plan, es decir, la población de transición entre uno y otro. En este caso el modo más frecuente es de siete años y el promedio de nueve años y medio.
Con el primer plan el modo más frecuente es tanto ocho como diez años y el promedio de 12 años, mientras que con el segundo plan el modo más frecuente es de seis años y el promedio de ocho años. Esto está más cerca de un acortamiento de la cursada de la carrera y facilitó en parte la graduación, pero también produjo situaciones hasta ahora no contempladas como la mencionada más arriba de deserción por falta de exámenes finales.
Si se toman los promedios de duración de carrera solamente en función de la especialidad, la Ingeniería Mecánica tiene un promedio de 9.48 años; la Ingeniería Eléctrica 7.10 años promedio; Construcciones e Ingeniería Civil 8.08 años promedio y la Licenciatura en Organización Industrial 4.07 años promedio.
Por ley 15948 de noviembre de 1961 se dejó sin efecto la exclusividad del ingreso de los técnicos, posibilitando el ingreso de aquellos estudiantes que habiendo aprobado los ciclos completos de segunda enseñanza deseen estudiar ingeniería como estudios superiores, sin importar si vienen de escuelas industriales, bachilleratos, públicos o privados. Sin embargo, la población que ingresa más frecuentemente en la regional proviene de los secundarios técnicos públicos 56,9% ; 24,4% de los privados técnicos y en mucho menor número de otras modalidades del secundario y del Ciclo Básico Universitario.
Cuadro 6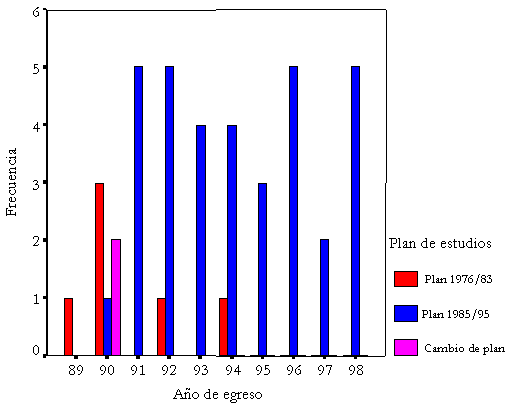
Cuadro 7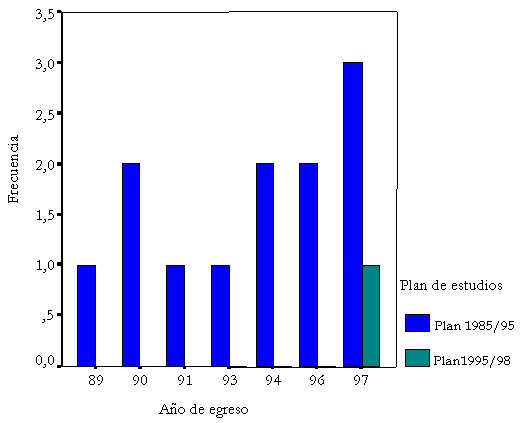
Cuadro 8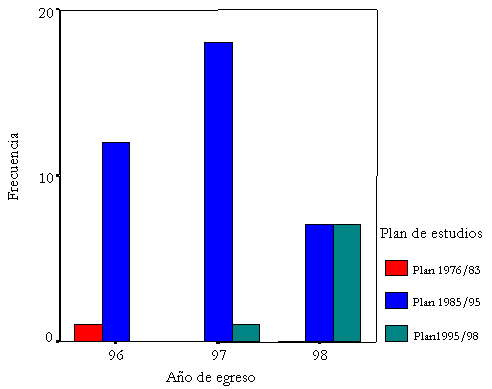
Cuadro 9
Título secundario por carrera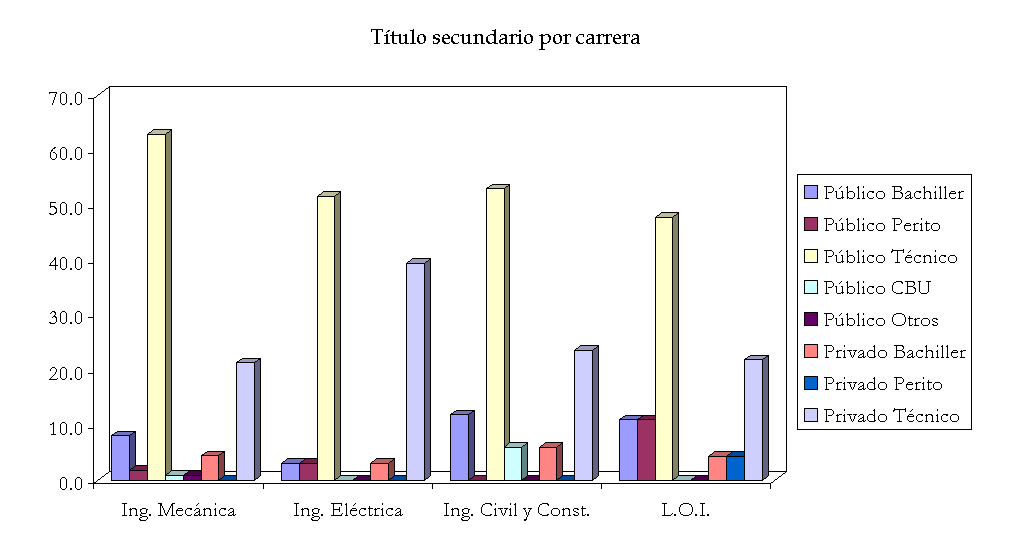
En la distribución por carreras, en Mecánica el 62.8% proviene del secundario público técnico y el 21.1% del privado; quiere decir que casi el 84% proviene de escuelas técnicas. En la especialidad Eléctrica el 51.6% proviene del público técnico y 39.4% del privado, es la Carrera donde la participación de los secundarios privados es mayor. En Ingeniería Civil y Construcciones 52.9% proviene del público técnico y 23.5% de los privados y en la Licenciatura en Organización Industrial el 47.8% proviene de los secundarios públicos y es donde la proporción es menor de todas las orientaciones y de los privados técnicos el 21.85 %.
Ya en 1965, la Universidad Tecnológica Nacional igualó los planes y programas de estudio a los establecidos por las facultades de ingeniería del resto de las universidades nacionales del país, de manera que a este nivel los planes de estudio son homogéneos, sólo se diferencia de ellas por el régimen pedagógico adaptado a las necesidades de los alumnos que trabajan, por la organización didáctica de máximo aprovechamiento del tiempo disponible en clase, con asistencia obligatoria en horario nocturno y pocos alumnos por profesor. Estas modificaciones mantienen una formación de características más prácticas, pero se pasa de la formación de un ingeniero de gama más estrecha y conocimiento profundo a un ingeniero de base más amplia, pero que mantienen importantes conocimientos prácticos. Sobrevila (1998) sostiene que esto ha trivializado el conocimiento más especializado de los ingenieros de UTN, afirmación que no se compatibiliza con el mantenimiento del centraje en la práctica, sino que en realidad aumenta la gama de conocimientos prácticos que poseen, pero es un argumento que retomaremos cuando veamos las trayectorias en el mercado de trabajo de cada generación.
La única generación de base puramente técnica es la de 1994, es decir, todos los ingresantes provienen de secundarios técnicos públicos o privados. Esta característica también se encontraba hasta 1989, aunque había algunos ingresantes provenientes del Ciclo Básico Universitario. A partir de la generación 1990, es decir, antes del comienzo de la Licenciatura en Organización Industrial, que se crea en 1991, pero que tiene egresados a partir del año 1995. Si bien los graduados de esta generación tienen un porcentaje de 25% de bachilleres públicos en su título de origen, es decir, una proporción bastante importante esto no se vuelve a repetir hasta la generación 1993 en un porcentaje mucho menor 4.5%. Sólo en 1995 cuando egresan los primeros licenciados en Organización Industrial hay una proporción de 8% promedio de bachilleres públicos.
En cambio a partir de 1992, casi todas las generaciones excepto la de 1994, como ya mencionamos, tienen un pequeño porcentaje de bachilleres provenientes de secundarios privados. En 1995, esa proporción alcanza el 15.4%, igual que los bachilleres públicos. Si bien la proporción de los títulos técnicos de origen público son los dominantes, tienen una tendencia decreciente entre el 72% en las generaciones anteriores a 1989 y entre el 50 y 60% en las generaciones posteriores. La proporción más baja se da en 1998 que reúne el 41.7%. En cuanto a los privados técnicos en la generación 1990 eran el 16.7% de los títulos de origen y alcanzan su punto más alto en 1994 con el 38.5%, descendiendo luego al 15.4% en la generación siguiente, vuelve a aumentar al casi el 30% en 1996 baja al 15% en la siguiente y en 1998 alcanza un 25%, lo cual es una proporción considerable. Solamente en esta última generación se vuelve a repetir títulos de origen en el CBC. Al mismo tiempo, son pocas las generaciones que cuentan con peritos contables entre sus títulos de origen y en proporciones muy bajas. Esto ocurre en la generación 1991-1993 y en la de 1997 y 1998.
Cuadro 10
Título secundario s/generación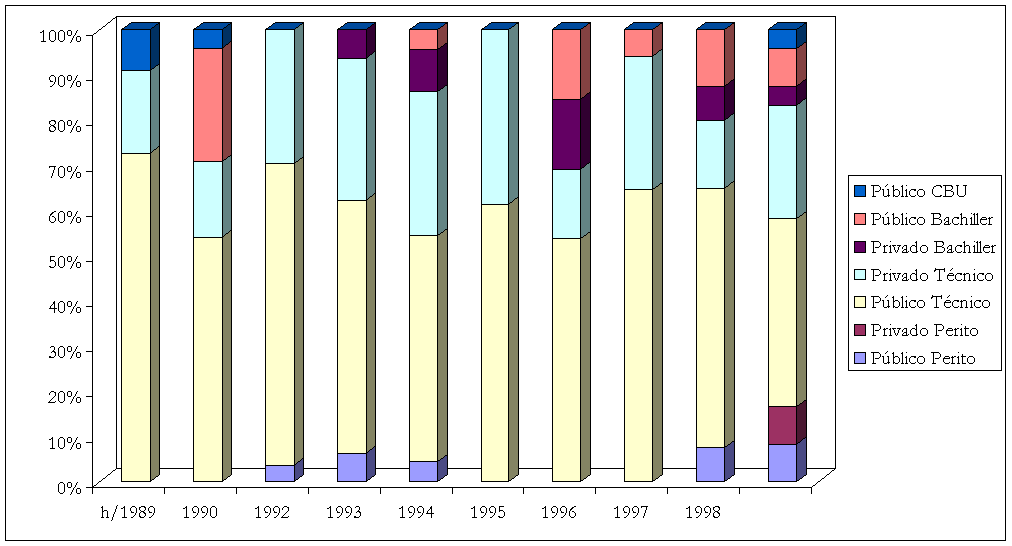
Fuente: Monitoreo de Inserción de Graduados-PMT-SID 0614.
Otro elemento importante de la orientación o especialización de las carreras es observar el comportamiento de la pos-graduación. Señalamos anteriormente que UTN Gral. Pacheco dicta tres maestrías: Administración de Negocios; Ingeniería en Calidad y Docencia Universitaria, las carreras cortas de Técnico Superior y los Cursos extracurriculares11.
La primera es una maestría interdisciplinaria que claramente incorpora conocimientos que no se dictan en grado y está destinada a ampliar una visión general de la Ingeniería, mientras que la Ingeniería en Calidad, es más bien técnica, apunta a la especialización en profundidad y apela a conocimientos más disciplinarios. Por último, la Maestría en Docencia, suple la inexistencia de una Carrera Docente y organiza sobre todo el campo interno de la regional con aquellos que además de ejercer la profesión mantienen una vinculación con la docencia y la gestión en la universidad.
Cuadro 11
Institución donde realizó el posgrado s/carrera
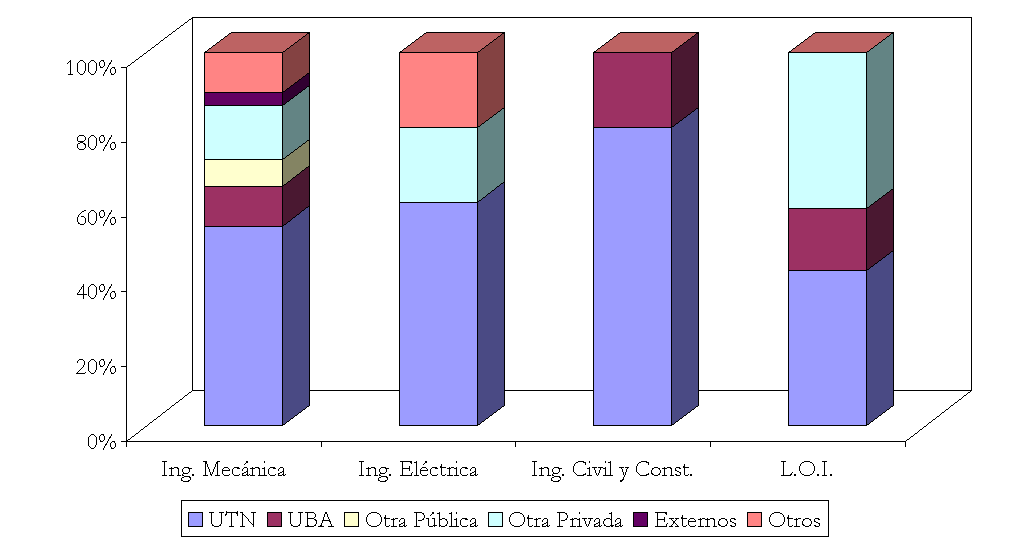
Fuente: Monitoreo de Inserción de Graduados- UTN Gral.
Pacheco. 1999-2001.
La mayor parte de los egresados no tiene estudios superiores y la proporción es descendente en las generaciones jóvenes, simplemente por razones de tiempo. La generación con mayor proporción de estudios superiores es la de 1991 que alcanza el 37% de los ingenieros con formación superior y le sigue la generación del 1994 que alcanza casi el 31% con formación superior, mientras la de 1993 tiene apenas un 18.2% de egresados con estudios superiores.
Cuadro 12
Posgrados s/generación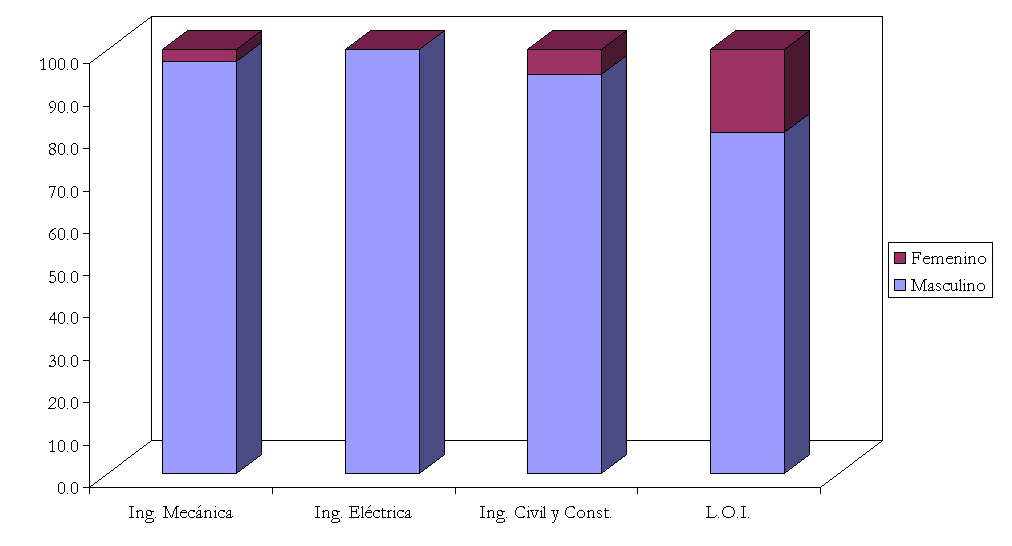 Fuente: Monitoreo de Inserción de Graduados- UTN Gral. Pacheco. 1999-2001.
Fuente: Monitoreo de Inserción de Graduados- UTN Gral. Pacheco. 1999-2001.
De los que tienen formación superior, predominan los posgrados proporcionados por la propia Universidad Tecnológica Nacional, en las generaciones 1993, 1994, 1997 y 1998 hay posgrados cursados en la Universidad de Buenos Aires y en cambio en las de 1989, 1990, 1991 y 1992, y 1995, 1996 y 1997 hay una preferencia por los posgrados en universidades privadas como alternativa a la propia UTN. Solo en la generación de 1991 y de 1993 se utiliza la cursada en otras universidades públicas. En las generaciones de 1990, 1991 y 1992 hay preferencia no desdeñable por cursos paralelos de idiomas, instrumental informático o de especialización bajo la forma de cursos cortos, posiblemente como etapa de transición antes de ingresar en universidades privadas.
El proceso de feminización de la población por carreras resulta lento e irregular, predomina ampliamente la población masculina. Esto se hace más evidente en las ingenierías duras como Mecánica, Electricidad y un poco más atenuado en Civil. La carrera que posee un nivel más alto de población femenina de graduadas es la Licenciatura en Organización Industrial. Es evidente que a partir de la creación de ésta se define el ingreso del sexo femenino a la Facultad y poco después representan casi el 295 de la población de egresados. No es posible a esta altura del análisis realizar todavía un estudio por sexo de nuestras tres poblaciones, pero contamos con los datos necesarios para analizar el comportamiento en el mercado de trabajo de las nuevas poblaciones femeninas que se acercan a las ingenierías y cuáles son los roles y puestos de trabajo que tienden a ejercer en el mismo.
La feminización de la población de egresados es muy débil e irregular por generación, aunque esa tendencia se modifica en forma evidente con las generaciones de graduados de la Licenciatura en Organización Industrial donde las jóvenes alcanzan el 15% en 1997 y el 20.8% en 1998. Como ya quedó dicho un estudio posterior que analice la inserción en el mercado de trabajo discriminada por sexo, nos aportará valiosas conclusiones sobre los nuevos roles de las mujeres ingenieras en el mercado de trabajo. Por ahora en la primera organización que le hemos dado al material para ordenar el informe, este tipo de profundizaciones quedan planteados para más adelante. Lo importante es destacar, que el ejercicio de relevamiento realizado nos deja en capacidad de hacerlo uniendo por sexo las tres poblaciones trabajadas.
Cuadro 13
Egresados por carrera según sexo (%)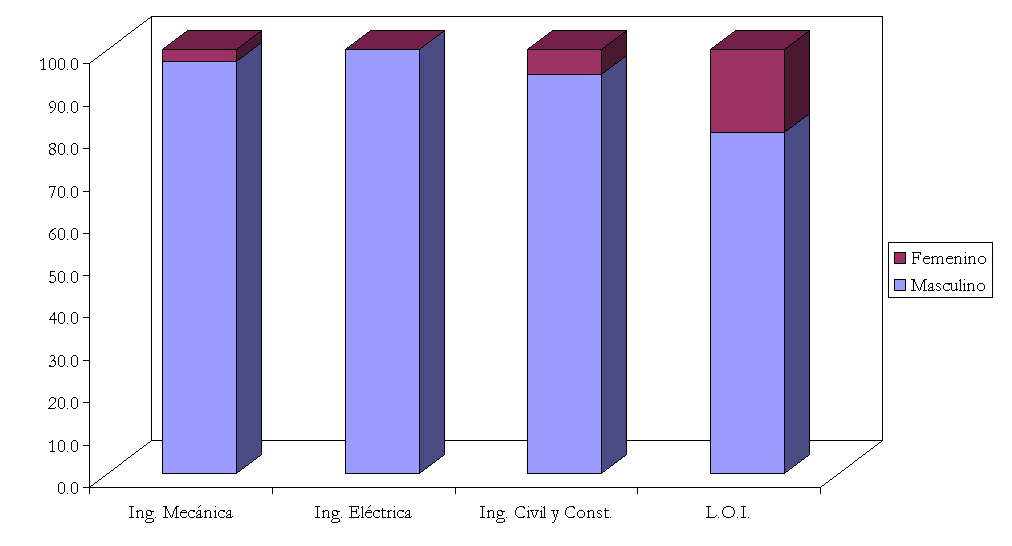
Fuente: Monitoreo de Inserción de Graduados- UTN Gral. Pacheco. 1999-2001.
Egresados por generación y por carrera
Desde los orígenes de la Regional, el núcleo duro de la misma fue la Ingeniería Mecánica ligada a la industria automotriz y metalmecánica de la zona y particularmente a la empresa Ford. Por eso es muy evidente en la evolución de los egresados por cohortes o generaciones que las primeras de ellas tienen su mayor proporción en la carrera de Mecánica que hasta 1993 oscila entre 75% y 81% de la promoción, en segundo término la de Ingeniería Eléctrica, con valores que llegan al 25% en la generación de 1992 y grupos de menos del 10% para la carrera de Construcciones e Ingeniería Civil. La Carrera de Organización Industrial es más reciente y comienza a tener egresados a partir de 1995.
Paradójicamente, cuando se conforma el Mercosur y tendría que aumentar la demanda y exigencias de los perfiles de calificación para los ingenieros de Mecánica, por los acuerdos automotrices con contrapartida en Brasil, centrados en la productividad, la calidad y la contrapartida entre los miembros, es decir, para los años 1994 y 1995, la proporción de ingenieros mecánicos se reduce a casi la mitad y hacia fines de 1998 a casi la cuarta parte.
Cuadro 14
Egresados por generación s/carrera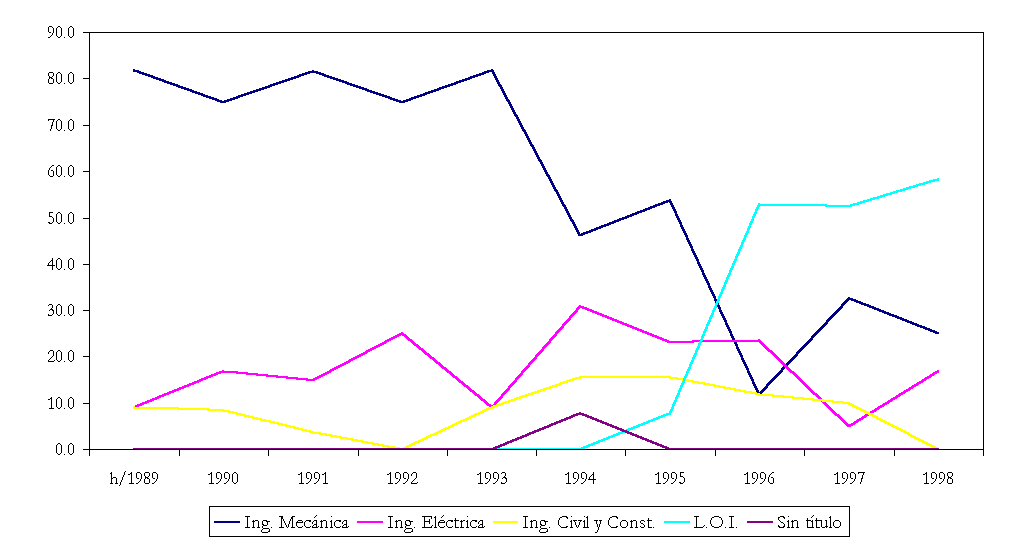
Fuente: Monitoreo de Inserción de Graduados – UTN Gral. Pacheco. 1999-2001.
La Ingeniería Eléctrica tiene un descenso importante de egresados en la generación de 1993 y a partir de allí sube su promedio histórico llegando casi al 31% de los egresados, luego va descendiendo lentamente sus promociones primero a un piso del 23%, luego un fuerte descenso al 5% y en 1998 llega al 16.7% de los egresados.
La carrera que gana mayor proporción de egresados a partir de 1996 es la Licenciatura en Organización Industrial, que es más corta y no responde al esquema duro de las ingenierías sino que incorpora todos los procesos de organización y tecnologías blandas. En las tres últimas promociones más del 50% de la promoción pertenece a esta licenciatura y en la última, 1998, representa el 58.3% de los graduados.
Por último, la carrera de Construcciones e Ingeniería Civil, representa un número reducido de los graduados, pero mantiene casi todos los años su 10% de egresados. Durante 1994 y 1995 aumentan al 15% los graduados coincidiendo con la instrumentación de los cambios de los diseños curriculares para todas las Carreras de UTN y también es significativo que no haya habido graduados de esta carrera en 1998.
La carrera más numerosa sigue siendo Mecánica, pero es la que más decrece, tiene una caída importante desde 1994; Construcciones y Civil es una carrera pequeña, pero se mantiene, Eléctrica tiene una declinación persistente y tiene un ascenso importante la Licenciatura en Organización Industrial.
Es decir, que las carreras de Ingeniería más duras o ancianas en este caso Mecánica, Eléctrica y Civil tienen los graduados más viejos, pero son los que decrecen más la proporción de diplomados. Como veremos más adelante esto está relacionado con la disminución del empleo industrial que presiona a la baja la matrícula de estas especialidades por las pocas posibilidades de empleo en el sector. Por otra parte, el atractivo generado en el sector terciario, ligado al desarrollo del uso de la informática en los servicios y a los servicios empresarios aumenta las expectativas para los egresados en organización industrial, sumándose a esto la mayor facilidad de la cursada por la desaparición de las materias más duras y el acortamiento de la misma por la duración de cuatro años de la carrera. Esto amerita un estudio más detallado de los licenciados en Organización Industrial que no está dentro de las posibilidades de este informe, pero tenemos todos los elementos necesarios para realizarlo.
Hasta 1994, la edad más frecuente de egreso es entre los 30 y los 40 años. La edad más frecuente de egreso en las generaciones 1990 y 1991 es entre los 36 y los 40 años. Más del 50% de la generación egresada en esos años lo hizo en ese tramo de edad y un 33.2% de la generación de 1990 y un 37.0% de la generación de 1991 egresó entre los 31 y los 35 años. En la generación de 1991 hay 33.7% de egresos con más de 51 años.
En la generación de 1992, en cambio, más del 56% egresa entre los 31 y los 35 años, es decir, que baja el promedio de edad y un 25% egresa entre los 36 y los 40 años. Se mantiene un porcentaje significativo de 12.5% de egresados de esta generación entre los 41 y los 45 años y una proporción bastante alta de egresados entre los 46 y los 50 años. La generación de 1993, tiene menos dispersión que las anteriores y que las posteriores. Se concentra toda entre los 30 y los 40 años en el momento de su egreso, pero mantiene la disminución del promedio de edad en la franja de los 31 a 35 años con los que egresa el 68% de la generación, mientras que el 32% restante egresa entre los 36 y los 40 años. Esta es una generación más homogénea, ya que todos se encuentran más o menos en la misma década.
La generación de 1994 tiende a dispersarse más hacia edades menores pero todavía en proporciones muy bajas. No obstante, el 7.7% de ella se recibe entre los 26 y los 30 años, aunque todavía no incluye egresados de la Licenciatura de Organización Industrial. Casi el 54% de esta generación egresa entre los 31 y los 35 años y el 23% entre los 36 y los 40 años. La generación de 1995 ya tiene egresados de Licenciatura de Organización Industrial y la graduación del 46.1% de la cohorte se produce entre los 26 y los 30 años. Es decir, lo que había comenzado siendo un proceso incipiente en la generación anterior se afianza muy fuertemente en la siguiente (1995). El 23.1% de ésta egresa entre los 31 y 35 años y una proporción igual entre los 36 y los 40 años. Una proporción muy pequeña de 7.7% se mantiene con egresos en edades todavía avanzadas para la terminación de la carrera como son los 41 a 45 años.
Esta tendencia a la disminución de la edad de egreso es inestable todavía para las generaciones siguientes. En la generación 1996, baja la proporción de egresados entre los 26 y los 30 años a 29.5% y en cambio el 53.0% egresa entre los 31 y los 35 años. Proporciones muy pequeñas que no llegan al 6% egresan entre los 36 y los 40 años; los 41 y los 45 años y con más de 50 años. Es la última generación en la que se van a dar edades tan altas en el momento del egreso.
La generación 1997 es la primera donde se van a dar edades de egreso entre los 21 y los 25 años y esto se debe a los egresados de la carrera de Organización Industrial que han disminuido la edad promedio de egreso y cursan una carrera más corta. No obstante, la dispersión de edades al egreso de esta generación es muy alta ya que un 15% se gradúa entre los 21 y los 25 años; el 37.5%, es decir, la mayor proporción de la generación egresa entre los 26 y los 30 años y el 27.5% entre los 31 y los 35 años. Quiere decir que la mayor frecuencia de egreso pasa a estar entre los 25 y los 35 años afianzando la tendencia que se viene perfilando desde 1995. Luego hay pequeñas proporciones de la generación que egresan entre los 36 y los 40 años en un 10%; entre los 41 y los 45 años un 2,5% y entre los 46 y los 50 años un 5%. No hay mayores de 50 años que egresan, pero se mantiene la dispersión de edad hasta los 50 años.
En la generación de 1998 esa dispersión tiende a desaparecer y vuelve a bajar la franja de edad al egreso que se concentra entre los 21 y los 30 años. Entre los 21 y los 25 años egresa el 33.3% y entre los 26 y los años egresa el 45.8% de la generación. Como ya habíamos señalado a esto contribuye la menor edad en el ingreso y el acortamiento del periodo de cursada por la aparición de títulos de cuatro años. Esta es la generación que egresa más joven, ya que los más viejos egresan entre los 36 y los 40 años y sólo son el 4.2% de la generación y hay un 16.7% que se mantiene egresando con los años que eran más frecuentes para las generaciones 1993 y 1994, o sea entre los 31 y los 35 años. Sin embargo, lo más llamativo es la fuerte presión hacia la disminución de la edad promedio del egreso, que en cuatro años bajó una década.
Si construimos un parámetro alternativo al promedio, tomando en cuenta la cantidad de años que tardó cada generación para graduarse, podemos considerar que cuando por lo menos el 80% de ella está graduada, esa cantidad de años expresa mejor el tiempo que le tomó a la generación terminar la carrera y salir de la Facultad. Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, en 1990 se logra después de 11 años, tener más del 80% de la generación que ingresó, graduada en 1991, a los nueve años en 1992 y 1993 a los diez años. En 1994, se vuelve a lograr a los 11 años de cursada, en 1995 a los 13 años de cursada, posiblemente corridos por el cambio de plan. En 1996 se logra a los nueve años, en 1997 a los 11 años y en 1998 otra vez a los nueve años. Como se ve, hay un condicionamiento que no proviene de la carrera, sino que también hay una modalidad de la generación, porque en 1995, que egresan los primeros licenciados en Organización Industrial, que tienen una cursada menor y son más jóvenes, la generación de 1995, es la que más tarda en lograr promover el 80% de su promoción.
Cuadro 15
Saturación de egreso s/generación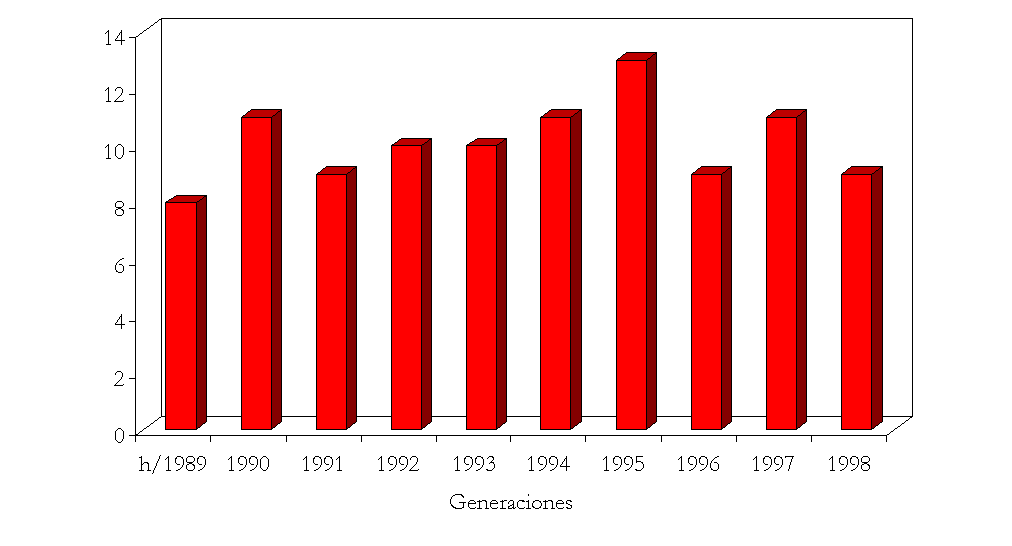
Fuente: Monitoreo de Inserción de Graduados – UTN Gral. Pacheco. 1999-2001.
Al momento del relevamiento todos los ingenieros estaban ocupados, de manera que no podemos hablar de la desocupación en esta población, pero muchos no estaban empleados de acuerdo a su nivel de calificación.
El hallazgo más significativo de la trayectoria de empleo de los ingenieros de todas las generaciones es que casi desde el comienzo y aún antes de terminar los estudios cuando inicia su inserción en el mercado laboral, lo hace con relación de dependencia y no cambia de empleo más que una o dos veces a lo largo de toda su trayectoria. El 80% de la población censada define su situación en el mercado de trabajo con el primer o segundo empleo y ya no vuelven a cambiar, si bien algunos cambian hasta 11 veces de empleo este permanente recambio se da solo en el 20% de la población total. En algunas de estas generaciones la cantidad de empleo con relación de dependencia definido desde los primeros empleos es mayor que en otras, pero en todas alcanza por lo menos el 60%.
Merece una discusión teórica más profunda la definición conceptual del primer empleo para estas generaciones y una evaluación de múltiples derivaciones sobre la importancia del logro del título. En el primer caso se trata de la aplicación de una norma constitutiva de la Universidad Tecnológica y que define, en principio, el perfil del ingeniero tecnológico, que es el trabajo en forma paralela al estudio y en la misma especialidad que se está estudiando. Esto trae cierta reminiscencia de la educación dual alemana, donde una parte del estudio se realiza en la empresa, sin que sea una educación programada y necesariamente retroalimentada en forma sistemática. Sin embargo, necesariamente, se da una cierta práctica que el estudiante de ingeniería relaciona con los estudios que va realizando teóricamente y muchas de las decisiones de cambio de especialidad o de logro de dos de los títulos tiene que ver con las necesidades y urgencias prácticas que plantea el trabajo en la fábrica.
Lamentablemente, en los últimos años, esta práctica se debilita, sobre todo en las poblaciones más recientes por los niveles de desocupación o por los continuos cambios de empleo, en las áreas donde se consigue un empleo, aunque no necesariamente estén relacionadas con la especialidad seleccionada para los estudios12.
Esta inserción temprana tiene dos consecuencias muy importantes para la trayectoria laboral posterior, la primera es que se relativiza la importancia del título porque ya están trabajando y el título no representa ningún cambio significativo en su situación laboral. Generalmente, ni siquiera ascienden de cargo cuando logran recibirse y muchos de ellos terminan de cursar, pero les cuesta dar todos los finales para lograr el título definitivo, porque ya han ascendido y mejorado su posición laboral y sus ingresos y terminar la carrera ya no significa ningún logro adicional13.
La segunda consecuencia, es que su primer empleo profesional, usualmente no se da después de logrado el título, como ocurre con el médico o el abogado que solo pueden ejercer su profesión una vez titulado. De manera que no podemos plantear el estudio usual del primer empleo profesional después del título y los anteriores empleos como empleos previos a la inserción profesional. De esta forma la inserción profesional se da en muchos casos antes de logrado el título y discriminamos entonces como empleos previos aquellos que se denominan pasantías breves, contratos de aprendizaje, o becas, contratos de prueba y diferenciamos desde esas posiciones los trabajos con relación de dependencia que son los porcentajes mayores y el ejercicio independiente de la profesión que necesariamente se da después del título.
Un estudio de mayor profundidad que permiten estos datos es el del número de empleos que han ocupado en su trayectoria antes de lograr cargos jerárquicos. Este tipo de análisis permite distinguir trayectorias en las cuales el curso de la movilidad ha sido fuerte y el acceso al cargo casi inmediato y aquellas trayectorias que han sido largas y han sido necesarios varios empleos para acceder al status de jefe. Este tipo de análisis permite además una comparativa de perfiles académicos con perfiles más profesionales14.
Según Jean Vincens15 la primera aproximación al problema de la inserción va del individuo a la cohorte y confronta la necesidad de una definición individual de la inserción profesional antes que una inserción por convención. De esta forma una cohorte deberá ser considerada inserta si una proporción de sus miembros individuales se hallan en esa situación. Una segunda aproximación al tema de la inserción, consiste en situarse a nivel macroeconómico y hacer un seguimiento de las cohortes definidas por su fecha egreso o de su entrada en la vida activa, ofreciendo la ventaja, nada desdeñable de no establecer ninguna definición "a priori" de la inserción individual. Esto quiere decir, que podemos hacer un estudio centrado en los "regímenes de inserción" en el marco de una aproximación focalizada en el devenir de la cohorte (Eckert, 2001).
Habíamos mencionado que para el primer empleo, encontrábamos porcentajes de inserción de la cohorte, directamente en relación de dependencia desde el primer empleo en más del 60% de la generación y para algunas de las cohortes esta proporción asciende al 80%. Si observamos los datos de empleo por tipo de relación, para el segundo empleo el nivel de movilidad de la cohorte va descendiendo siendo muchos menos graduados los que se movilizan o cambian de empleo. Hay cohortes donde esta proporción es mínima y en cambio en el promedio esa movilidad llega alrededor del 40% como mínimo y al 68% como máximo, para los empleos con relación de dependencia y en el caso de los empleos independientes esa movilidad desciende mucho en la medida que las cohortes son más nuevas y alcanza en las generaciones más viejas al 40% y en las más jóvenes entre el 8 y el 12%.
Para el mismo tipo de datos en el tercer empleo la movilidad más alta para los empleos en relación de dependencia no supera el 53% promedio, en las cohortes que tienen mayor movilidad alcanza el 66% y oscila en el 33% de las generaciones de menor movilidad. Para los empleos dependientes la movilidad promedio es del 17% y sus valores extremos van del 3% al 34%. En el cuarto empleo la movilidad se mantiene en el 56% promedio y los valores máximos son para los trabajos con relación de dependencia entre 37% y 65%. Después del cuarto empleo la movilidad es casi individual y como movimiento generacional poco perceptible.
Estos mismos datos permiten análisis por acceso a cargo jerárquico y tipo de contratación, por niveles salariales y duración de los empleo por cada uno de los tipos de relación, que escapan a las dimensiones de este informe y requieren nuevas aproximaciones a los datos, incluso en algunos casos nuevas codificaciones de algunas variables para enriquecer los abordajes posibles. Es importante señalar que estos análisis son posibles con los datos recogidos y que la profundización de los mismos se hace indispensable en un proceso de explotación de los datos logrados con el Proyecto.
La distribución por rama de actividad de cada una de las generaciones arroja datos muy interesantes ya que en algunas generaciones hay ramas en las que no se accede y en otras sí, en algunas la concentración es muy fuerte y en otras en cambio predomina una gran dispersión. Un análisis que muestre la relación entre el comportamiento de cada cohorte y la situación de los acontecimientos del país y de la Universidad Tecnológica permitiría un estudio de gran riqueza para encarar cambios y capitalizar la experiencia de los inconvenientes sorteados por cada una de las generaciones de egresados.
Como ya señalamos más arriba, un análisis de esta profundidad requiere estudios más detallados del material cualitativo que se realizará en una segunda etapa de abordaje de los datos16. En todas las generaciones, en su primer empleo, hay una fuerte concentración de la población egresada empleada en la industria metálica y de maquinarias, en las industria metálicas básicas, en otras industria y en servicios de instalaciones y construcción.
Tomamos para ejemplificar la generación 1997, que tiene un alto porcentaje de trabajos que se definen por una relación de trabajo estable desde el primer empleo y que disminuyen hacia la secuencias posteriores de empleo, mientras que los totalidad de la generación se halla inserta y ocupada. Muchos de ellos ya no vuelven a buscar empleo y se mantienen trabajando con el primer contrato, sin que el logro del título haya significado cambios significativos en su relación de dependencia.
Como se puede observar son muy pocos los contratos por tiempo determinado, contratos temporarios y otros tipos de pasantías y formas inestables de relación que se presentan, y que se siguen repitiendo a los largo de los empleos posteriores. La mayoría de los ingenieros de la generación mantiene una relación estable y se define en los primeros años de su vida activa, independientemente de su título, además en un contexto de fuerte recesión y falta de empleo. Los que siguen buscando mejoras de ingresos y de acceso a los cargos jerárquicos, cada vez menos logran puestos en relación de dependencia, pero también son menos los que buscan esa movilidad, por lo menos en esta generación, mantienen la preferencia por la estabilidad. La modalidad del doble empleo mantiene proporciones muy bajas en esta generación y a partir del cuarto empleo desaparece el contrato a prueba, lo que da la pauta que la generación ya acumuló antecedentes suficientes como para entrar directamente a los cargos. Más del 57% de la generación 1997, define su relación laboral como dependiente en el primer empleo y el 44.7% en el segundo empleo. Se puede decir que en cuarto empleo toda la generación está inserta.
Los criterios de racionalidad son impuestos desde el encuadre de investigación y evidentemente plantean problemas de tipo normativo, pero también es posible generar criterios endógenos que respeten la construcción de itinerarios por las motivaciones de los actores. Analizar ambos criterios sobre la misma población exige estudios de más largo aliento que lo que permite esta primera lectura formal de los datos, para ayudar a buscar otros criterios de apreciación de la inserción profesional, definidas por la historia de la cohorte de los recién llegados al mercado de trabajo.
Analizar los movimientos de llegada y reubicación por rama en el mercado de trabajo para cada cohorte y para trayectorias individuales, así como el esquema de decisiones que lleva a adoptar esos criterios de movilidad parece a primera vista de una gran riqueza conceptual para estudiar el medio en que se han desarrollado y establecer un criterio de evaluación de su devenir, endógeno17 y pertinente.
De los datos presentados aquí sucintamente, dadas las dimensiones del informe general, pueden surgir en procesos de profundización de la información datos sobre tres líneas de trabajo:
Descripción de los movimientos y características de cada cohorte.Estudios discriminados de sub-poblaciones diferentes al interior de cada cohorte.
Descripción de trayectorias individuales con análisis cualitativos y de sentido trabajando con los materiales ya sea en su versión magnetofónica o escrita.
El relevamiento realizado permite una ocasión particularmente propicia para poner en práctica este proceso. La registración de los itinerarios individuales permite conocer con precisión los datos a los cuales cada uno accede en cada período de empleo o de retiro. Se puede construir una variable de "secuencia contínua de empleo" o "duración del empleo" recodificando datos del mismo relevamiento y analizando cortes y comparaciones de las mismas bases de datos.
Esto permitiría también realizar estudios en tres direcciones con esta nueva combinatoria de datos:
1. Movimientos de acceso y reubicación del empleo. Periodos de inserción y periodos de retiro.
2. Las diferencias entre un grupo y otro ya sea tomados por especialidad u por orientación o por generaciones
3. La comparación del itinerario individual y del grupo comparando algunas biografías de la cohorte que le dan su
característica intrínseca o que se separan mucho de ella.
En estos estudios es importante destacar las tácticas y estrategias de la generación, ya estructurada por las normas y por los acontecimientos que les tocó vivir, las definiciones sociales, las representaciones compartidas o más vagamente por las "chances típicas" socialmente condicionadas por el desarrollo o la orientación biográfica de los itinerarios individuales en contacto con sus grupos de pertenencia.
Aquí se puede elaborar:
1. "Chances típicas" para los individuos de cada cohorte y luego como se comportan el grupo y algunos
individuos, por sexo, por carrera, por origen social, etc.
2. Estudios de representación de los itinerarios de éxito, tomando el concepto de éxito subjetivo del egresado o un criterio
de éxito objetivo construido por el investigador.
Esta perspectiva metodológica de reagrupamientos de poblaciones en función de ejes de estudio favorece la construcción de tipos. Una perspectiva tipológica no elimina la variedad de las trayectorias pero permite dos tipos de estrategias:
1. Construir tipologías que disminuyan la diversidad de las poblaciones al interior de los grupos y la construcción de nuevos
grupos sobre la base de comportamientos diferenciales: por ejemplo, Ingenierías viejas & ingenierías nuevas; perfiles técnico-
profesionales & perfiles académicos y docentes, etc.
2. Una alternativa distinta es profundizar la aproximación microsociológica con la incorporación de nuevas recolecciones
complementarias al relevamiento inicial y continuar el seguimiento hacia delante.
En ambos casos se puede jugar la posibilidad de comprender las tácticas o las estrategias individuales de construcción de la relación de empleo con el cuadro de la distribución específica de las "chances típicas" de desarrollo de la carrera profesional.
Otra cuestión que merece un trabajo de profundización es la construcción de perfiles generacionales, caracterizados por su duración, es decir el tiempo que transcurre entre la salida y el tiempo de espera para que la generación se considere inserta, es decir, que el 80% más o menos de la cohorte se haya inserto en el mercado de trabajo y cuál su tipo de relación laboral, de contrato, la rama donde desarrolla su especialidad y las remuneraciones y reconocimientos logrados.
Por otro lado, a nivel metodológico, es necesario encarar los problemas de la articulación entre la observación y el análisis longitudinal y el panel, es decir los grupos con los cuales se vaya haciendo seguimiento y que irán renovando la población originariamente censada18. Metodológicamente esto significa articular el stock y el flujo y la técnica longitudinal y transversal. En alguna medida mostramos sus posibilidades en el estudio presentado aquí en los análisis por Carrera u Orientación y en los análisis por Generación.
Lo que aquí constituye un desafío es el estudio de la representación del mercado de trabajo, de los mecanismos de competitividad, de los modos de adquisición de las competencias y de la gestión del trabajo desde la perspectiva más microsociológica. Desde la perspectiva más macroeconómica, lo que preocupa es el estudio de la inserción como inscripta en un fenómeno de conjunto del mercado de trabajo y de la población activa. Esta representación debe ser capaz de transplantar los efectos producidos por la edad, el sexo, el Plan de Estudios , etc a fin de explicar el comportamiento elegido en cada etapa. Concebido de esta manera el proceso de inserción laboral no se encuadra en la transición de la universidad al trabajo, sino en la puesta en práctica del trabajo.
1 Código de Ocupaciones aplicado al Censo Nacional de 1991 y a la Encuesta Permanente de Hogares. Una evaluación más detallada de los datos que proporciona la fuente censal se puede ver en INDEC, 1998 y aplicado a las necesidades del proyecto "Monitoreo de Inserción de Graduados" en el DT Nº1, Panaia, 1999.
2 La experiencias realizadas en otros campos del conocimiento como los análisis del sector informal, nos permiten afirmar que en los estudios de situaciones muy heterogéneas, donde predomina la diversidad, la captación estadística no es suficiente para comprender y explicar la riqueza de un fenómeno social dado y es necesario apelar a una combinatoria de ambos métodos. En este caso, se agrega la necesidad de captar trayectorias o itinerarios que pueden ser de corto plazo, pero significativos por su repercusión en la vida laboral.
3 Cf. CEREQ Encuesta de Entrada a la vida Activa "Generación 92", 1997/1998.
4 Un análisis detallado de los procesos de inserción en los estudios por cohortes, se puede encontrar en Henri Eckert, 2001.
5 Un análisis detallado del estudio sobre la regional Pacheco y la UTN y sobre las demandas empresariales puede encontrarse en los Documentos de Trabajo Nº 5, 6 y 7 de Monitoreo de Inserción de Graduados, 1999.
6 Cf. Panaia, M. 1996 y 1997.Panaia, M. y otros, 1996 y Panaia, M. y Redondo, M. 1996.
7 Cf. Dubar, C.;1991 y 1996; Tripier,P., 1987; Sarfatti Larson, M. 1988; Segretin,D. 1985; Paradeise,C. 1988.Becker,H.,1962; Thurow,L.C.1972.Dubar, C.y Tripier, P. 1998.
8 Estas reflexiones se basan en el trabajo de campo realizado sobre la Universidad Tecnológica Nacional (ARGENTINA) en 1996, que intenta un relevamiento longitudinal 1973/76 a partir de fuentes secundarias con fines reconstructivos y comparativos del comportamiento, deserción y egreso de la matrícula. El estudio se dividió en dos periodos: a) 1976/83 con cupos de ingreso y sectores industriales ponderados y b) 1984/96 con desregulación de la demanda. El objetivo del trabajo era analizar una estrategia de implementación de carreras con salida al mercado de trabajo. En esa época, la UTN era una Universidad Nacional que contaba con 22 regionales y 11 especialidades de Ingeniería y venía trabajando con una regulación de cupos por rama que no se correspondía con los cambios ocurridos en el sistema productivo. No obstante, la desregulación ocurrida en la segunda etapa tampoco sirvió para reposicionar las carreras sino que produjo mayor deserción. De allí la necesidad de buscar metodologías longitudinales que permitieran comprender lo sucedido en los dos periodos y hacer comparativas de orden nacional, para tomar las decisiones de política académica que permitieran mejorar la salida al mercado laboral de las carreras universitarias (Cf. Panaia, M y Redondo, M. 1996).
9 "Monitoreo de Inserción de Graduados" PMT-SID 0614. 1999-2001.
10 Se aclara que estos 70 casos no han sido incluidos en la muestra de graduados, a pesar de que muchos de ellos se encuentran ejerciendo como ingenieros.
11 Cf. Información producida en el D T N° 5 y 7, Monitoreo de Inserción de Graduados,1999.
12 En el anexo se puede ver un estudio monográfico preliminar sobre el primer empleo y la discusión acerca de la conceptualización de su definición. Beherán, Mariana, 2001.
13 Cuando se describe el campo de alumnos que abandonaron la carrera se verá que separaremos un grupo muy especial por sus características de 70 alumnos que la abandonaron sin lograr el título y que, sin embargo, tienen todas las materias con sus prácticos aprobados; o sea, que sólo les falta la rendición de exámenes finales. Podríamos denominarlos cuasi-ingenieros. Todos estos abandonadores trabajan como ingenieros, tienen estabilidad y su trayectoria no es demasiado diferente a la de los ingenieros con título, sí en cambio son muy diferentes sus posibilidades de ascenso y de continuar capacitándose. Metodológicamente hemos mantenido la comparabilidad de los ingenieros con otras generaciones de ingenieros u otras especialidades de ingenieros, y no con los abandonadores, pero en realidad en ese caso de los abandonadores a los que solo les falta el final para graduarse o cuasi-ingenieros, la diferencia es despreciable.
14 Cf. Martinelli , Daniel georgie Sunion-Zarca y Patrick Werquin, Bref Nª 49 CEREQ, Francia.
15 Vicens, Jean, 1997 y 1998.
16 Un primer avance se puede confrontar en el D. T. Nº 14, de esta misma autora.
17 Utilizamos aquí el término endógeno en su sentido ordinario, es decir "que nace al interior de un cuerpo, de un organismo por una causa interna" o sea se puede leer que tiene que ver con la historia propia de la cohorte o generación.
18 En el último apartado de Adopción, se comentan los avances logrados en este sentido con la construcción del Laboratorio de Monitoreo de Inserción de Graduados en UTN-Gral. Pacheco, que ya ha avanzado en el relevamiento de la generación '2000 y iniciará estudios de panel con la población de estudiantes y abandonadores para desarrollar metodológicamente estas herramientas.
BECKER, H.S. (1962). "The nature of Profession", in Education for the Professions Chicago, Chicago University Press.
BENENCIA, R. De Alto, Bruno; Fernández Berdaguer, L. Jacinto, C. Korinfeld, S. Llomovatte, S. Mendizábal, N. Panaia, Marta (1994). Demanda de calificaciones de nuevas profesiones universitarias, Buenos Aires, CEA, diciembre.
BARRENECHEA, R. Calcagno, F. y Gulli, G. (1993). Organización de proyectos, Buenos Aires, CAC, setiembre.
BERTRAND, Olivier (1992). Planification des ressources humaines: méthodes, expériences, práctiques, París, UNESCO.
BERTRAND, Olivier (1995). "El reconocimiento de la calificación de los trabajadores a nivel europeo", Calificaciones y Empleo, Nº 8. Convenio PIETTE/CEREQ.
BOUDON, R. (1973). L’inégalité des chances. La mobilité sociale dans les sociétés industrielles, París, A. Colin, Coll U.
BOUFFARTIGUE, Paul (1996). "Trajectoire d’entreprise et trajets biographiques. Des ingénieurs face a una rationalisation de leur travail", CERQ Formation et Emploi, N°55, París.
BOURDIEU, Pierre (1997). "La ilusión biográfica" en Razones Prácticas, Barcelona, Editorial Anagrama.
CAMPINOS-DUBERNET, Myrian (1993). Curso dictado en Buenos Aires sobre "Calificación profesional".
CAMPINOS-DUBERNET, Myrian (1995). "Diversidad de competencias obreras y estandarización de la formación profesional", Calificaciones y Empleo, Nº 7 Convenio PIETTE/CEREQ.
CEREQ "Generación 92", Encuesta de entrada a la vida activa, 1997/98, Marseille, (Francia).
COUTURE, Denise (1998). "Enjeux actuels en sociologie des professions", en Sociologie et Sociétés, Nº 2, Montreal.
CHAPOULIE, J.M. (1973). "Sur l’analyse des groupes professionnels", Revue française de sociologie , XIV.
CICOUREL, Aaron (1982). El método y la medida en sociología, Madrid, Editora Nacional.
CORIAT, B y Taddei, D. (1995). Made in France, Buenos Aires, Alianza Editorial/Asociación Trabajo y Sociedad.
CORIAT, B. y Weinsteinm (1995). Les nouvelles théories de l’entreprise, Paris, Livre de poche.
COSTER, M. de y Pichault, F. (1994). Traité de Sociologie du travail, Bruxelles, Ouvertures Sociologiques.
DÖERINGER, P. y Piore, M. (1971). Internal Labor Markets and Manpower Analysis, Lexington Mass Heath.
DUBAR, Claude (1991). La socialisation. Construction des identités sociales et professionnelles, París, Armand Colin.
DUBAR, Claude (1996). "La sociologie du travail en face à la calification et à la concurrence", Sociologie et Sociétés, Nº 2/96, Montréal.
DUBAR, Claude y Tripier, Pierre (1998). Sociologie des Professions, París, Armand Colin.
DUBAR, Claude (2000). Trayectoires professionnelles, formes identitaires et mondialisation, Laboratoire Printemps (France) ALAST,(CD) Buenos Aires.
ECKERT, Henri (2000). Analyser les mouvements d’accès et retrait de l’ emploi au cours de la pèriode de inserción professionnelle, Marseille, CEREQ.
FREEMAN, Richard B. (1994). Mercados de trabajo en acción, Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
HUGHES, E.C. (1971). "The Study of Occupations" in Hughes, E.C., The Sociological Eye: Selected papers, Chicago, Aldine.
HUBERMAN, M. y Miles, M. (1991) Analyse des données qualitatives. Recueil de nouvelles méthodes, De Boeck Université, Bélgica.
INDEC. Equipo de Análisis Socio-ocupacional (1996). Ocupados de Educación Técnica: Composición, origen educativo y localización productiva a inicios de la década, Buenos Aires.
GALLART. Ma. A. (1998). "La articulación del Estado y del sector privado en la formación para el trabajo", Boletín de Educación y Trabajo, Año 9 Nº 2, Diciembre.
GALLART, Ma A.; Pessagno, G. e Quilici, Inés (1984). "Estrategias de Supervivencia en un mercado cíclico: la inserción ocupacional de los técnicos de nivel medio en la industria de la construcción de Buenos Aires", CIE, Cuaderno, Nº 34, Buenos Aires, marzo.
GODARD, F. y Cabames, R. (1996). Uso de las Historias de Vida en las Ciencias Sociales, Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social Serie II Universidad del Externado de Colombia, Bogotá, julio.
GÓMEZ Campo, Víctor y Tenti Fanfani, Emilio (1989). Universidad y profesiones.Crisis y alternativas, Buenos Aires, Miño y Dávila Eds..
KRAUSE, Elliot (1988) "Les guildes, L'Etat et la progression du capitalisme: les professions savantes de 1930 à nos jours", en Sociologie et Sociétés, Nº 2/88, Montréal.
LAZARSFELD, P .F., et al. (1967). "La sociología de las profesiones", Paidós, Buenos Aires.
LEGAULT, Marie José (1988). "Le métier de la recherche scientifique en sciences sociales et la sociologie des professions", en Sociologie et Sociétés, Nº 2/88,Montréal.
MARUANI, M. et Nicole, C. (1987). Mais qui a peur du travail des femmes?, París, Syros.
PANAIA, Marta y Redondo, Marina (1996). "Formación de ingenieros e inserción en el mercado: el caso de la UTN" Cátedra de Sociología del Trabajo. Carrera de Sociología UBA (mimeo), Buenos Aires.
PARSONS, Talcott (1949). "Profesiones Liberales", Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales; "The professions and Social Structure" en Essays in Sociological Theory, Glemcoe, Free Press.
PARADEISE, C. (1984). "La marine marchande française, un marche du travail fermé?", Revue française de sociologie, XXV, París.
PARADEISE, C. (1988). "Les professions comme marchés du travail fermé", en Sociologie et Sociétés, Nº 2/88, Montréal.
PERRAULT, M. (1988). "La passion et le corps comme objets de la sociologie : la danse commo carrièrre" en Sociologie et Sociétés Nº 2/88, Montréal.
PIÑA, Carlos (1996). Sobre las historias de vida y su campo de validez en las Ciencias Sociales, Buenos Aires, CEFYL.
PRIES, Ludger (1994). Conceptos de trabajo,mercado de trabajo y proyectos biográficos-laborales, (mimeo), Puebla (México).
PUJADA Muñoz, Juan José (1992). "El método biográfico: El uso de la historia de vida en Ciencias Sociales", Cuadernos metodológicos, Nº 5, Madrid, CIS Centro de Investigación Sociológica.
REYNAUD, J, D. (1987). "Qualification et marché du travail", Sociologie du travail, 1/87, París.
ROSALDO, Renato (1989). Cultura y Verdad, Barcelona, Grijalbo.
SALTALAMACCHIA, Rodolfo; Colón, Héctor y Rodriguez, Javier, "Historias de vida y movimientos sociales: una propuesta para el uso de la técnica" (mimeo)s/f.
SALTALAMACCHIA, Rodolfo (1992). Historia de vida, Ediciones CUUP, Puerto Rico.
SARFATTI Larson, Magalí (1988). "A propos des professionnels et des experts ou comme il est peu utile d'essayer de tout dire" en Sociologie et Sociétés Nº 2/88, Montréal.
SAUTÚ, Ruth (Comp.) (1999). El método biográfico. La recosntrucción de la sociedad a partir del testimonio de los actores, Buenos Aires, Editorial de Belgrano.
SEGRETIN, D. (1985). Le phénomène corporatiste, París, Fayard.
SILVESTRE, J. (1990). Enciclópedie Economique, París, Económica.
TEICHLER, Ulrich (1995). "Formación e iniciación al empleo en Japón: Impresiones de una comparación germano-japonesa", en Revista Formación Profesional, Nº 5,CEDEFOP, mayo.
TEICHLER Ulrich (1993). "Beneficios y peligros de la evaluación", en Vessuri, Hebe (ed), La evaluación académica, Documentos Columbus sobre Gestión Universitaria, Volumen I, París, CRE-UNESCO.
TESTA, Julio; Lorenzo, Marcelo; Brodsky, Patricio y Araujo, Roberto (1995). "Los egresados de la Carrera de Sociologia", Estudios, Nº2 Facultad de Ciencias Sociales/UBA, Buenos Aires, septiembre (mimeo).
TESTA, Julio; Lorenzo, Marcelo; Brodsky, Patricio y Araujo, Roberto (1996). "Situación ocupacional e inserción profesional de graduados recientes de la Facultad de Ciencias Sociales", Estudios, Nº1 Graduados de Relaciones del Trabajo 1987/1990, FCS/CBC, Buenos Aires.
THUROW, L.C. (1972). "Education and Economic Inequality", The Public Interest, Eté.
TRIPIER, Pierre (1987). "De la Qualification au marché du travail professionnel", Comunication aux journées de Sociologie du Travail, Nantes, janvier.
VINCENS, J. (1997). "L'insertion professionnelle des jeunes: à la recherche d’une definition conventionelle", Formation et Emploi, CEREQ, N° 60 (21-36).
VINCENS, J. (1998). "L'insertion professionnelle des jeunes: quelques reflexions theoriques", Formation et Emploi, CEREQ, N° 61 (59-72).
VINCENT, M. (1988). "Les enseignements de l’application de la notion de filière à l'etude de la construction immnobilière", Revue d’Economie Industrielle, Nº46 4to trimestre, París.
WEBER, Max (1979), Economía y Sociedad, México, FCE.
Revista de la Educación Superior en
Línea. Num. 125
Título: Trayectorias de ingenieros argentinos de perfiles tecnológicos
Autor: Marta Panaia
Miembro de la carrera del investigador científico y tecnológico del CONICET, con asiento en el Instituto de
Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Coordinadora del Programa del Área de Investigación sobre Trabajo y Empleo (PAITE) de la Universidad de Buenos Aires.
Correo e: ptrabajo@cea.uba.ar
ALMA L.G.P.